La
Congregación de la Granada, el Inmaculismo
sevillano y los retratos realizados por Francisco Pacheco
de tres de sus principales protagonistas:
Miguel Cid, Bernardo de Toro y Mateo Vázquez de Leca
ANTONIO GONZÁLEZ POLVILLO
Universidad de Sevilla. España
atrio, 15-16 (2010)
ISSN: 0214-8289 p. 27 - 36
Resumen: El presente trabajo analiza el trasfondo heterodoxo del impulso final que realizó Sevilla
en el intento de definición del dogma de la Inmaculada Concepción, bajo los auspicios de los miembros de la Congregación de la Granada, reunión
de alumbrados de la Sevilla barroca, entre los que destaca Rodrigo
Álvarez, Hernando de Mata, Bernardo de Toro, Juan Martínez Montañés,
Vasco Pereira o Juan Bautista Vázquez el Viejo. Por otro
lado, se pone de relieve la importancia
de tres lienzos realizados por Francisco Pacheco que representan
a la Inmaculada con los retratos de tres de los principales protagonistas de aquellos hechos: Miguel Cid, Bernardo de Toro y Mateo Vázquez de Leca.
Palabras clave: Barroco. Sevilla. Congregación
de la Granada. Inmaculada Concepción. Francisco Pacheco. Alumbrados.
Heterodoxos.Vázquez el Viejo.
Abstract: The present work analyzes the heterodox
background of the final pulse that Seville realised in
the attempt of definition of the dogma of the Immaculate Conception, under the auspices
of the members of the Congregation of Granada, meeting of alumbrados
of Seville barroca, between that it emphasizes: Rodrigo
Ávarez, Hernando de Mata, Bernardo de Toro, Juan Martínez
Montañés,Vasco Pereira or Juan
BautistaVázquez elViejo. On
the other hand, the importance of three linen cloths realised
by Francisco is put of relief Pacheco that represent the Immaculate one with the
pictures of three of the main protagonists of those facts: Miguel Cid, Bernardo
de Toro and Mateo Vázquez de Leca.
Key words: Baroque. Congregation of
Granada. Inmaculate Conception. Francisco Pacheco. Alumbrados. Heterodox.Vázquez
el Viejo.
Pretendemos con este trabajo ocuparnos de dos de los lienzos más famosos de la historia de la pintura sevillana, al que se incorpora otro, ya conocido desde 1988, que hasta ahora no se ha tenido muy en cuenta en la historiografía de Sevilla, pero que, a nuestro juicio, tiene la misma importancia o quizás más que los dos anteriores, todos tres salidos del pincel del ilustre pintor Francisco Pacheco y que tienen como tema central la Inmaculada Concepción con retratos de personajes. Al mismo tiempo, centramos su ejecución en los acontecimientos que tuvieron lugar en Sevilla en la génesis del inmaculismo surgido en torno a 1615, sucesos cuya verdadera dimensión aquí fijamos, que fueron en buena medida protagonizados por un grupo de heterodoxos alumbrados pertenecientes, o simpatizantes, a la Congregación de la Granada, que alcanzarán como sabemos una repercusión universal y que provocan un ambiente muy particular en la ciudad en el que tiene su explicación la ejecución de estos tres lienzos. Por último, intentamos fijar, en unos casos, y apuntar en otros, los comitentes de los mismos y, de paso, aspiramos a deshacer algunos errores historiográficos al respecto. De esta manera unimos a tres figuras míticas de la Sevilla del reinado de Felipe III, pues se trata de los tres personajes claves, de incidencia masiva, que intervienen en la explosión inmaculista de Sevilla en 1615: el coplero Miguel Cid, el arcediano de Carmona Mateo Vázquez de Leca y el cabeza o máximo dirigente de la hermética y misteriosa Congregación de la Granada, el licenciado Bernardo de Toro, estos últimos embajadores del arzobispo y de Sevilla para la causa de la Inmaculada ante Felipe III y de este ante Paulo V, Gregorio XV y Urbano VIII en Roma.
La
Congregación de la Granada
Tras una breve alusión a la Congregación por parte de Menéndez
Pelayo en sus Heterodoxos1, quien
nos descubre por primera vez la existencia de esta es Domínguez Ortiz2,
al que le seguirá en otro trabajo más
extenso el dominico Álvaro Huerga3,
ambos se basan fundamentalmente
en dos fuentes inquisitoriales: el memorial que realizó
en 1615 Bernardo de Toro sobre
la vida del fundador de la Congregación, Gómez Camacho, para elevarlo
al Inquisidor General Don Bernardo de Sandoval y Rojas
y el informe que el calificador
del Santo Oficio sevillano,
el dominico fray Domingo Farfán,
elabora en 1626 sobre la historia y prácticas de la Congregación de la
Granada, a las que nosotros hemos añadido otra documentación inquisitorial4.
En resumen la Congregación de la Granada,
o el grupo espiritual que la precedió, se había fundado hacia
1541 por el cerrajero Gómez Camacho en Jerez y Lebrija, en torno al convento
de la Inmaculada Concepción de esta última localidad, donde está enterrado,
cuyas características espirituales estaban influenciadas por presupuestos milenaristas, visiones y profecías además de un acendrado evangelismo propio de los grupos espirituales reformadores que surgieron en esa
época anterior a los inicios
del Concilio de Trento.A Gómez
Camacho le sucedió en la dirección del grupo, como cabeza de esa escuela espiritual, el religioso jesuita
lebrijano Rodrigo Álvarez, célebre
por ser el confesor en Sevilla de Teresa de Ávila, y que también
está enterrado en el convento de Lebrija, con él el grupo se extiende a la urbe hispalense en la que quedara consolidado, estableciéndose un eje Jerez-Lebrija-Sevilla por el que
circula la espiritualidad de
este grupo. Tras su muerte,
cuando Álvarez sea sustituido
como cabeza de la Congregación
por el predicador catedralicio
Hernando de Mata, ya podría
llamarse a este grupo con toda propiedad Congregación de la Granada
pues la escuela espiritual que Mata dirigía se reunía en el Patio de los Naranjos de la catedral sevillana, junto a la capilla de la
Virgen de la Granada, en el que se hallaba el púlpito en el que Mata predicaba, por orden del cabildo catedral, todos los domingos; unos oficios, el de predicador catedralicio y el de cabeza
de la Congregación, que heredó
su discípulo el presbítero Bernardo de Toro5. Por consiguiente, la célebre Congregación de la Granada tuvo el siguiente orden sucesorio
de prelaturas en sus cabezas:
Gómez Camacho (1541- 1553), Rodrigo Álvarez (S.I.) (1553-1587), Hernando de Mata
(1587-1612) y Bernardo de Toro (1612-1643)6.
La Congregación de la Granada, cuyos miembros fueron duramente perseguidos como alumbrados
por los consultores dominicos
y la propia Inquisición sevillana, constituía un grupo
hermético regido espiritualmente por un cabeza al que se hallaban fuertemente adscritos el resto de los miembros
y en el que se establecía una
sucesión hasta el fin del mundo.
El fundador Gómez Camacho era portador
y guardián de un secreto muy singular que debía ser trasladado a sus sucesores en la dirección del grupo espiritual; sin embargo, su sucesor Rodrigo Álvarez creyó conveniente hacer partícipes de ese secreto a unos elegidos, los denominados en la documentación como los seis del particular espíritu,
cuyos nombres podemos conocerlos al habérnoslo transmitido el calificador dominico fray Domingo
Farfán: “el padre Mata, Juan del Salto, Alonso Pérez
de Vargas, Blasco de Perea (que
ya es difunto) y otros dos”7. Al parecer,
cada cabeza de la Congregación
trasladó el secreto a otros seis, por lo que Farfán también nos da a conocer aquellos escogidos por Hernando de Mata para transmitirles
el secreto: “el padre Bernardo de Toro, el padre Francisco
de Cervantes, Diego de Montilla, Alonso de Aremo, Juan Martínez Montañés, y otro que cumple el número de seis”. Por último, el
dominico igualmente transmite el nombre de al menos dos a los que declaraba el secreto Bernardo de Toro: “a María de Santiago, beata, y también a Doña María Vallejo,
monja del convento de la Encarnación de Sevilla”. Además del cabeza y los seis del particular espíritu la Congregación contó con miembros comunes que fueron dirigidos espiritualmente por el cabeza
pero que no llegaron a conocer el secreto. A la vista
de la documentación inquisitorial no podemos saber nada de tan misterioso secreto
cuyos receptores debían guardarlo fielmente sin desvelarlo a nadie con excepción del “Sumo Pontífice, al Rey, al Obispo y al Santo Oficio”.
En cambio, sí que conocemos las doctrinas principales de la Congregación entre las que quizás
se halle inserto el misterioso
secreto.Así la dirección o cabeza de la misma
nunca faltaría hasta el final
de los tiempos y cuyo espíritu estaba especialmente señalado en algún lugar
de las Sagradas Escrituras,
de manera que esa especialidad también se iría heredando en los sucesores, unas señales de privilegio que igualmente vendrían señaladas para los seis del particular espíritu. Para los congregados
el cabeza de la Congregación tendría el espíritu del mismísimo Jesucristo, mientras que los seis particulares
poseerían el espíritu de los
apóstoles. Hernando de Mata era considerado
una especie de santo a quien los congregados tenían como un profeta, entre los miembros selectos de los del particular espíritu
existía la firme creencia de que Hernando de Mata habría
de ser elevado a los altares
para lo que, incluso, conocían
el nombre del pontífice que
lo llevaría al más alto grado de santidad de la Iglesia católica.
También circulaban entre los congregados otras profecías tales como que llegado el fin del mundo, en tiempos del Anticristo, aquellos que llegasen vivos de la
Congregación de la Granada habrían
de morir mártires por la confesión de la fe del Evangelio de Cristo; por otro lado, los ya fallecidos
en ese momento resucitarían para luchar contra el
Anticristo. Pero los miembros
de la Congregación de la Granada también
creían en una singular profecía: “que, en definiéndose
por de fe el punto de la Concepción de Nuestra Señora, habían de reformar la Iglesia los congregados de la dicha Congregación”.Aquí
radica el motivo por el cual estos congregados
lucharon por la definición del
dogma: creían firmemente que
ellos mismos habrían de reformar la Iglesia a partir de esa definición.
La necesidad por parte de los congregados
de la definición inmaculista,
para poder así entrar en la historia,
se entroncó con la devoción
al misterio del crédulo arzobispo don Pedro de Castro, quien
había creído firmemente en lo transmitido por los falsos libros plúmbeos del sacromonte granadino, en los cuales se aludía a la Concepción Inmaculada de la Virgen María. A ambas fuerzas sólo
les faltaba otra pieza fundamental: el pueblo sevillano.
Para levantarlo se habrían de
encargar tanto Toro como Vázquez
de Leca, auxiliados por las
técnicas jesuíticas de la misión y por aquellos versos que comenzaban: Todo el mundo en general / a voces Reina escogida, / digan que sois concebida /sin pecado original, la
canción más popular de toda la Edad Moderna
compuesta por Miguel Cid. Como sabemos,
Bernardo de Toro y Mateo Vázquez de Leca fueron enviados en 1615 por el arzobispo Pedro de
Castro a la Corte para conseguir de Felipe III el apoyo ante el Papa para la obtención
de la definición del dogma.A
su vez, estos
fueron enviados por Felipe III
como embajadores a Roma para
conseguir de la santidad de
Paulo V tal definición. Finalmente, Mateo Vázquez de Leca
volvió a Sevilla en torno a 1624-25, mientras que Toro
quedó definitivamente en Roma en la que murió en 16438.
Artistas, retratos
y la Congregación de la Granada
Lo primero
que llama la atención al ver
el plantel de los escogidos
de la Congregación de la Granada es su composición: clérigos presbíteros, monjas y seglares con una gran presencia entre estos últimos de artistas. En efecto, entre los seis del particular
espíritu con Rodrigo Álvarez vemos
a dos plateros: Juan del Salto y Alonso Pérez de Vargas,
así como al pintor Vasco Pereira y entre los seis con Hernando de Mata observamos al escultor Juan Martínez
Montañés. Pero aún hay algunos artistas más, dato que nos
lo proporciona uno de ellos, el platero de oro Juan del Salto quien, ante la
falta de credulidad del general
de los jesuitas Claudio Acquaviva
respecto de las afirmaciones
que Martín de Roa había realizado en su
Historia de la Compañía en Andalucía en relación a los hechos sobrenaturales acaecidos a su maestro Rodrigo Álvarez, decide en
1610 realizar en su defensa un memorial conservado en Roma en el archivo de la Compañía de Jesús9. En
él Salto afirma que de las cosas que se decían de Rodrigo Álvarez
eran testigos:
“Diego de
Acosta, provincial, también fueron
testigos el Padre Ioseph de Cuadros, y el Padre
Gerónimo de Çaragoça (ambos de la Compañía de Jesús)
y el dotor
Bartholomé García
del Ojo, visitador que fue de monjas en este arçobispado de Sevilla, y Francisco de Castro Çurujano (este fue gran
santo y conocido por
tal en Sevilla) y Juan
BaptistaVasques escultor, ombre de buena vida, y Juan Rodríguez
Mançera y el Padre
Martín Ruiz, clérigo exemplar,
y el Padre
Alonso de Villafañe, racionero que fue de esta Santa
Iglesia de Sevilla.Todos los quales son ya
difuntos.Y más son testigos que ahora biven, el licenciado Fernando de Mata y Pedro de Mesa bordador. También es testigo el Padre Lope del Castillo de la Compañía de Jesús”10.

Fig. 1. Francisco Pacheco, Pedro de Mesa, Libro de descripción de verdaderos retratos. Museo Lázaro Galdiano de Madrid.
Juan
del Salto alude a discípulos
hasta ahora desconocidos de
Rodrigo Álvarez, una vez más
es posible observar a clérigos, algunos compañeros de la Compañía de Jesús,
pero también artistas: de nuevo el pintor Vasco
Pereira, el bordador, vihuelista
y espadachín Pedro de Mesa (fig. 1)11 y el
escultor Juan BautistaVázquez
elViejo, entre los que las relaciones artísticas son indudables12.
Las informaciones transmitidas por Juan
del Salto nos pone en evidencia la religiosidad tan especial
de estos artistas, una espiritualidad
visionaria, de favorecidos, de espíritus que están en relación con la divinidad, que son capaces de verla y entablar un contacto con ella, son gentes que se sienten espiritualmente superiores y de los que,
en un sentido religioso, se
espera algo de ellos, son elegidos y, no lo olvidemos, junto con sus maestros: Álvarez y Mata, que tienen el espíritu del mismo Cristo, el suyo es a su vez como
el de los propios apóstoles.
Las informaciones de Salto al general de la Compañía amplían, al dar nombres, las noticias aportadas por Roa en su
Historia. El jesuita narra
cómo un hombre afligido por
un gran peso acudió a Álvarez en
busca de ayuda, este le dijo:“vaya
a la Madre de Dios y pídale de mi parte
que se lo quite”, el discípulo así
lo hizo y puesto delante de la Virgen quedó libre del
peso que lo agobiaba, Roa no
dice quien era, Salto ahora
sí:“fue este
ombreVasco Perea (sic), pintor, y compañero individuo suyo hasta que murió”13. También Roa narra en
su Historia cómo un siervo de Dios estando ejercitándose en algunas virtudes, “cosa que aborrece mucho el demonio”, este trató de inquietarle,
de asustarle con los gemidos
de un niño, pero al ver que no se inmutaba el demonio dijo: “maldito sea quien te lo enseñó”, con lo que aludía así al maestro Rodrigo Álvarez,
ahora Salto nos afirma en su
informe que esto ocurrió “a su grande
amigo y compañero Vasco Pereira”14. Roa alude a cómo
unos discípulos de Álvarez vieron un “gran número de demonios, que estando una vez el Padre hablando de Dios pasaban huyendo”; del mismo modo,“diciendo
él misa entraban y salían en la iglesia con tan recios gritos y voces que ponían grandísimo espanto”15.
Ahora Salto nos informa de quién fue aquel discípulo
que oyó los gritos de los demonios mientras oficiaba misa el jesuita: fue Vasco Pereira y el mismo Salto era quien ayudaba en la misa
aquel día a Álvarez:“Acabada la missa le preguntó Perea (sic) al Padre cómo avía podido
dezir missa, porque él avía
oydo tales y tales cosas. El
Padre sin darle de que él uviesse oydo nada respondió: no le dava ningún contento al demonio la missa que yo dezía”16.
Especialmente
interesante es el último capítulo
en el que Roa habla de los favores especiales recibidos por Rodrigo Álvarez.Afirma cómo una persona estando en oración ante el Santísimo Sacramento vio a Rodrigo
Álvarez que bajaba del cielo escoltado por dos eclesiásticos
y tras ellos venían un gran número de obispos, cardenales y sacerdotes “que entendió ser la jerarquía de la Iglesia”. El mismo orante tuvo
otra visión muy extraña pues
observó “en espíritu al Padre Eterno que derramaba sobre la cabeza del buen Padre unas aguas cristalinas
y tenía él en las manos un vaso delante del pecho donde ellas se recogían y donde llegaban muchos a beber en ellas”17.
Juan del Salto, además de ampliar
el relato de estas visiones, nos da a conocer quién fue
el misterioso orante visionario: “la persona que vio esto
fue Juan BaptistaVázquez, escultor”18:
[…] uno de los que comunicaban con el Padre estando en oración le vio
en espíritu baxar del cielo con gran magestad como el mismo trage y ropa
de la Compañía de Jesús, y a sus dos lados un sacerdote y un estudiante, sus espirituales hijos, con ciertos papeles o legajos en las manos, y estos estavan en muy
alta disposición acerca del espíritu del Padre. El
qual traía en la mano derecha una hacha encendida, la mitad vieja y la mitad hazía arriba nueva,
y venianle siguiendo al Padre
todas las hierarchias de la
Santa Iglesia, grandíssima multitud de cardenales, y obispos, y prelados, y de todos los estados, y oyó una voz del cielo que le dixo: no es luz nueva, sino aquella
luz antigua de la primitiva
Iglesia, de la qual visión quedó el susodicho admirablemente illustrado en las cosas de la fe y de la Santa Iglesia…”19.
No puede dejar de impresionarnos esta visión del Triunfo del Padre
Rodrigo Álvarez del célebre escultor,
una visión fuertemente iconográfica, ajustada a su formación de pintor que nos fija a su vez
el espíritu de iluminados de
los miembros de esta Congregación. El Padre Rodrigo Álvarez, asociado espiritualmente
a Jesucristo y cabeza de la visionaria y profética Congregación de la Granada,
desciende del cielo con su hábito jesuítico
escoltado a su vez por un “sacerdote y un estudiante, sus espirituales hijos”; o sea, que es acompañado a manera de trinidad por los personajes que representan su descendencia mística en la dirección de la Congregación: el sacerdote Hernando
de Mata y el entonces estudiante
Bernardo de Toro. Ambos llevan papeles
y legajos autorizando con la
letra escrita sus afirmaciones milenaristas, como si fuesen
doctores de una nueva ley, de
una nueva Iglesia reformada. Rodrigo Álvarez porta en
su mano derecha un hacha encendida, la mitad vieja y la mitad nueva, con un claro significado de renovación de la Iglesia que pretende la Congregación de la Granada que él dirige y en la que, en ese momento, es el principal elegido, de ahí ese acompañamiento jerárquico,“todas las hierarchias”, que en la visión se describe: cardenales, obispos, prelados y gentes de todos los estados que aclaman a los defensores de la fe antigua ahora
renovada tal como dice la voz que sale del cielo:“no es luz nueva, sino aquella luz antigua de la primitiva iglesia”. La segunda visión de Juan Bautista Vázquez también
alude a esa idea de renovatio, de reforma pues el mismísimo Dios padre aparece renovando el bautismo de Rodrigo Álvarez que es visto como un nuevo Jesucristo, en lo que parece una especie de creación de una nueva iglesia que después será transmitida
en absoluta legitimidad a sus discípulos que se
acercan a tomar el agua reformadora. Se trata de una actitud de reformatio ecclesiae en
la que es posible observar un
entronque con las ideas reformistas
y evangelistas que otro lebrijano de la misma escuela y amigo de Gómez Camacho: Rodrigo de Valer, había llevado
algunos años antes a Sevilla
cuando conectó y enseñó esa nueva
religión al canónigo magistral
Juan Gil “Egidio”, a Constantino Ponce de la Fuente y otros,
en la que fueron acusados, juzgados
y condenados por la Inquisición como luteranos20. Ante esta
expresión de espiritualidad
reformada no es de extrañar
que el consultor dominico fray Juan de los Ángeles escribiera en 1623 al inquisidor de Sevilla Alonso de Hoces
dándole cuenta del peligro de esta Congregación y rogándole:“que se ponga remedio
y el principal que se deshaga esta
Congregación que mientras durare será un perpetuo seminario de herrores, abusos, supersticiones, embustes, engaños y infierno de almas”21.

Fig. 2. Luigi Primo Gentile,
Triunfo de la Inmaculada Concepción, 1633.
Iglesia de Santa María de Monserrat de los Españoles de Roma.
Algunos años más tarde
la esencia de esta visión de
Juan Bautista Vázquez, transmitida por los congregados,
va a ser legada a la posteridad mediante su expresión artística
en al menos dos lienzos muy importantes.
Uno de ellos es la Inmaculada Concepción realizada
por Juan de Roelas en 1616 que
representa a través de un complejo programa iconográfico el fruto de la acción directa de nuestros tres protagonistas: la famosa procesión masiva del pueblo de Sevilla que tuvo
lugar, tal como reza la inscripción
del lienzo, el 29 de junio de
1615 y en el que aparece la
Virgen acompañada por la jerarquía
celestial y por el pueblo de Sevilla en masa en el plano de tierra22.
En 1633 esta visión, transmitida por los congregados y fijada en la memoria del cabeza de la Congregación
Bernardo de Toro, va a ser nuevamente
expresada en un lienzo que se conserva hoy en la Iglesia de Santa María de Monserrat
de los Españoles de Roma, procedente
del antiguo hospital de Santiago de los Españoles de la misma ciudad para
el que se hizo y en el que Toro
fue durante algunos años su
administrador. Se trata del
lienzo Triunfo de
la Inmaculada Concepción (fig. 2) realizado en 1633 por Luigi Primo Gentile por encargo
de Bernardo de Toro quien ideó
su disposición iconográfica con claras alusiones a la visión deVázquez elViejo. La figura triunfante de Rodrigo Álvarez
ha sido sustituida, transformada, por su expresión sincretizada y simbólica: la Inmaculada Concepción en
su apoteosis triunfal, la nueva Eva como símbolo de esa nueva Iglesia
reformada que con su triunfo debe dar comienzo bajo la égida de los miembros
de la Congregación de la Granada. Allí aparece, tal como
ocurría en el lienzo de Roelas, la Inmaculada con
la luna a sus pies sobre una
palmera y acompañada en el plano del cielo de toda la “hierarchia” celestial: la Trinidad y los Apóstoles, así como de la terrena en el plano de tierra: papas, cardenales, obispos y todas las órdenes religiosas incluida la orden de predicadores23.
No cabe duda de que en la disposición iconográfica de ambos lienzos estuvo detrás Bernardo de Toro y la
ideología religiosa basada en la reformatio ecclesiae
de la Congregación de la Granada, cuya
expresión iconográfica había sido transmitida
por medio de una visión a Juan Bautista Vázquez el Viejo,
quien a su vez la transmitió y depositó en la memoria de los congregados.
El retrato de los cabezas
de la Congregación de la Granada como
memoria y representación virtual
de sus virtudes extraordinarias.
Los miembros de la Congregación de la
Granada fueron especialmente
adeptos a la veneración de los
retratos de sus cabezas, ya
del fundador Gómez Camacho existió
un retrato en el convento de la Inmaculada Concepción de Lebrija
en el que se halla enterrado24. El primer dato
a este respecto nos lo ofrece el mismo Francisco Pacheco, quien no
cabe la menor duda que estuvo muy cerca de la Congregación de la Granada a juzgar
por cómo habla de sus cabezas
en el Libro de descripción
de verdaderos retratos,
en el que incluye los de Rodrigo
Álvarez y Hernando de Mata (figs. 3 y 4), y en el que
señala, como testigo, la habilidad de Álvarez para
utilizar los lugares de la Escritura en la conversión de las almas “saliendo
los ombres trocados i fuera de sí, de que doi fe, por averle
sido muchas vezes, i aun
de averle visto siempre que
oía sermón puesto de rudillas i descubierta la cabeça en el último
asiento del coro de la casa professa”25.
Asimismo Pacheco afirma haber asistido a su entierro:“Acudió
a su entierro, donde me hallé, inumerable gente con gran devoción”; e, incluso, de haber compuesto unos versos a su “retrato, que sacó en vida Vasco Pereira con licencia de sus superiores”, gesto que Pacheco afirma haberlo realizado “atendiendo más a la devoción que a la elegancia”. Es muy posible que el retrato de Pacheco sea una copia del
que realizara Vasco Pereira 26. En cuanto al retrato
de Hernando de Mata, el mismo Pacheco afirma que este le pidió
incluir en el mismo mediante escritura la famosa petición de Eliseo a Elías: Pater mi, obsecro
ut fiat in me duplex spiritus tuus: “quiso que se pusiesse en su
retrato, de mi mano, mirando
al padre Rodrigo Álvarez, el año de 1608”27.

Fig. 3. Francisco Pacheco, El Padre Rodrigo Álvarez, 1608, Libro de descripción de verdaderos retratos. Museo Lázaro Galdiano de Madrid.

Fig. 4. Francisco Pacheco, El Licenciado
Fernando de Mata, 1608, Libro de descripción de verdaderos retratos. Museo Lázaro Galdiano de Madrid.
No fue el único retrato
que Pacheco pintó de Mata, el biógrafo
del célebre clérigo afirma que “salió su retrato con tanta alma que parecía tenerla, de quien le vi quando murió sacar
diuersas copias para templar
el dolor de sus dicípulos”. Incluso
nos transmite la expresión de Mata al contemplarlo,
así como la intención de este de incluir la petición de Eliseo: “Pusoselo delante, y su respuesta fue:
También pintar al demonio, y lo mismo es pintarme a mí; si bien pidió le pusiesse el letrero con que lo pintaron, y sale de su boca, que contiene la petición de Eliseo a Elías, dando
en ella a entender la que continuamente hizo a su Maestro el Padre Rodrigo
Álvarez”28. No solamente se debieron hacer estampas,
también cuadros al oleo con
el retrato del maestro:“desde
su muerte se han hecho, no solo quadros, sino inumerables
estampas, abiertas en buril, si
bien no con rayos, ni otras
insignias de Beatificado”. Sin embargo, la estampa más divulgada tras
su fallecimiento fue la que se insertó en el propio libro
de fray Pedro de Jesús María:“La
estampa que deste V. Sacerdote salió en tiempo de su
muerte, está estampada en este
libro, propia de su rostro y traje y este el letrero con que se dibujó
y divulgó: Pater Ferdinandus
de Mata, clericvs/Presbiter
Theologvs,Virginitate, et /Pavpertate
clarvs, in qvo mvlta alia /Dei dona micvervnt praecipve, in con/silis, et plvrimorvm, spiritvalivm fi/liorvm edvcatione. /Obiit 12 kalendas octobris, annos /cvn vixisset
58” (fig. 5)29.
A la
muerte de Mata se intentó por
parte de sus muchos seguidores iniciar un proceso de beatificación o, al menos, ante la exigencia del papado de una espera de cincuenta años para las nuevas causas de beatificados, se inició un proceso de culto similar al de un
beato. Hernando de Mata fue
enterrado en el convento de la Encarnación, cuya abadesa era MaríaVallejo, una de los seis del
particular espíritu, en
el que se le hizo, a instancias
de su discípulo don Gaspar Juan
de Saavedra, conde del Castellar, un retablo con su retrato ante la Concepción Inmaculada. Una de las primeras descripciones del mismo nos la ofrece
en 1663 el propio fray Pedro
de Jesús María:“dispusieron el
Altar de la puríssima Concepción de la Reyna del Cielo,
que oy vemos frente de la puerta principal de esta Iglesia,
en cuyo Retablo está la verdadera Imagen de este venerable
varón, cuerpo entero hincado de rodillas a los pies de la Santíssima
Virgen, como quien tan deuotamente la seruía, veneraua y honraua”30.
El lienzo,
realizado por Juan de Roelas en
1612, inaugura una serie de
retratos de personajes sevillanos que son homenajeados por
sus seguidores en orden a su devoción
y sus trabajos dedicados a la
propagación y definición
del dogma de la Inmaculada Concepción, todos ellos vinculados a la Congregación de la Granada (fig. 6)31.
El mismo sentimiento de permanencia en el tiempo que había tenido lugar tras
la muerte de Mata, con ese deseo
de sus discípulos de recordar
al maestro y perpetuar su memoria a través de sus retratos, tuvo que verificarse tras la muerte de Rodrigo Álvarez. Así cuando fray Pedro de Jesús María transmite
la pobreza en la que vivió Hernando de Mata y describe su habitación dirá: “la pieza
de su humilde librería rodeauan vnos bancos para los que venían consultar y a aprender, y el adorno de sus libros era vna Imagen de Christo Señor Nuestro, otra de su Santísima
Madre y vn retrato de su venerable P. M. Rodrigo Álvarez”32. Algo parecido ocurría
con el descendiente de Mata en
la dirección de la Congregación
de la Granada, Bernardo de Toro. Fray Pedro se hace eco
de esa intención de poseer un retrato por parte de sus discípulos, al parecer una de sus hijas espirituales le escribió a Roma para
que le enviase su retrato, Toro con “su profunda humildad” le envió una pequeña “cageta aforrada en terciopelo
negro” pidiéndole que no la abriese hasta que no hubiese
leído la carta que le adjuntaba “en
la que le dezía, que hallaría
en ella el verdadero retrato, en que auía bien qué ver y qué
mirar y abriéndolo halló en ella
la Imagen de Christo Crucificado”33, en un gesto que tiene una doble intención: la supuesta humildad de Toro y su identificación, en la tradición de la Congregación, con
el mismísimo Jesucristo.Asimismo Serrano Ortega afirma,
en un exceso de humildad retórica, que Toro jamás permitió que se le retratase “y deseando
sus discípulos poseer alguna estampa de él, fue sorprendido varias veces por un pintor de Roma mientras celebraba el santo sacrificio de la Misa, y logró hacer su retrato,
que juntamente con la imagen de la Concepción fue colocado en
una lámina que se abrió en dicha ciudad, de donde se remitió a Sevilla”34.
Parece que también Pacheco pintó un retrato suyo, “ya que no pudo escusarlo”, en el que Toro le pidió, igual que había hecho Mata en 1608, que llevase a manera de inscripción la famosa petición de Eliseo a Elías, ruego
que al parecer en uno y otro tuvo
su correspondiente éxito:“dieron bastantes indicios de auer conseguido ambos lo que pedían
de la misma manera que Eliseo
consiguió de Elías”35.

Fig. 5. Diego de Obregón, Hernando de Mata. Estampa
abierta en Madrid en 1658 seguramente copia de la que se repartió cuando murió en
1612, inserta en el libro biográfico de Mata de Fray Pedro
de Jesús María.
Fue tanto el poder de sugestión que tuvo Bernardo de Toro para con sus discípulos,
sobre todo sus discípulas monjas en los conventos sevillanos, que fray Pedro de Jesús María afirma que éstas leyendo las cartas enviadas por Toro
desde Roma conseguían un estado espiritual “no sólo quieta sino
interiormente recogida y con
particular disposición”; aunque, según el monje basilio,“No
solo causauan estos efectos la memoria de sus palabras,
y cartas, sino mirar su retrato tal
vez bastaua”36. La
fuerte adscripción devocional que tuvieron los miembros y afectos de la Congregación hacia los cabezas
de la misma les llevaron a conceder a sus retratos un efecto muy especial no sólo de rememoración de la persona desaparecida sino, incluso, de renovación de las extraordinarias
virtudes con las que supuestamente
estaban dotados y, por ello, de los efectos psicosomáticos que provocaban en vida. En el caso de Bernardo de
Toro esta circunstancia nos es transmitida por medio de una experiencia que en este
sentido tuvieron una monja y una novicia del convento de San Leandro de Sevilla,
quienes, estando ambas en el locutorio acompañadas de otra hija espiritual de Toro,
“truxeron allí vn retrato suyo
para consolarse por ser ya muerto, y mirándole todas tres con atención, las mouió interiormente con disposición de el
Cielo a lágrimas y a mejorarse en la perfección, concurriendo otros
sobrenaturales efectos”37.

Fig. 6. Juan de Roelas, Inmaculada Concepción con el retrato
de Hernando de Mata, 1612. Staaliche Museen, Gemäldegalerie de Berlín.
Los retratos de Francisco
Pacheco de los protagonistas de la explosión Inmaculista
Los tres
retratos a los que a continuación aludimos
presentan unas características comunes, en cierta manera
parecen derivar, simbólica e iconográficamente, del retrato
realizado por Juan de Roelas de Hernando de Mata que presidía su sepultura
en el convento de la Encarnación de Sevilla. Todos ellos presentan el retrato de un personaje con la Virgen
Inmaculada. A mi juicio es incorrecto
denominarlos Inmaculada con donante,
puesto que la tradición sevillana suele presentar a los donantes en una actitud orante ante la imagen de su devoción, en muchas
ocasiones con las manos juntas en
esta actitud, dispuestos en el banco de los retablos
o incluidos en el propio lienzo principal38. En
este caso no se dan estas circunstancias, tanto en el de Roelas como en los tres
de Pacheco la intención del comitente
y del pintor es de homenaje
al retratado, de significar
su especialísima relación con la imagen devocional
que le acompaña y en el caso de los tres de Pacheco de un hecho particular y singularísimo en la historia de Sevilla.
Todos tres fueron realizados por Francisco Pacheco, probablemente
miembro de la Congregación de
la Granada, en los años en que Sevilla experimentó un periodo de dinámica exaltación inmaculista, sobre todo tras la recepción el 9 de octubre
de 1617 del Breve de Paulo V por el que se prohibía la
defensa pública, que encabezaban los dominicos, de las
tesis maculistas en la concepción de la Virgen y que
en Sevilla se atribuyó al éxito logrado en
Roma por las gestiones del doctor Bernardo de Toro y el
arcediano de Carmona Mateo Vázquez de Leca, cabeza y miembro respectivamente de la Congregación
de la Granada.Al éxito de estos dos hay que sumarle el de la
ciudad de Sevilla que se levantó en
pleno para pedir la definición y que se puede simbolizar por la canción que la ciudad
entonó al unísono durante meses, la famosa copla que compuso Miguel Cid, miembro también de la citada Congregación, a la que Bernardo de Toro puso
música y Mateo Vázquez de Leca costeó su impresión en una tirada de cuatro mil ejemplares39. No cabe duda de que los miembros de la Congregación de la
Granada cuya secreta intención,
no lo olvidemos, acerca de esta definición inmaculista, presenta una intensa carga heterodoxa
pues es la de señalar el comienzo de su propia reforma de la Iglesia universal, quisieron homenajear de alguna manera a quien tanto habían hecho por la Inmaculada Concepción
con la que aparecerán retratados,
encargando a Pacheco por una u otra vía los retratos de
los tres protagonistas de aquella
gesta sevillana: Miguel Cid,
Mateo Vázquez de Leca y Bernardo de Toro.
El retrato de Miguel Cid
Tras la muerte de Miguel Cid se produce una contradicción historiográfica respecto
al destino de su difunto cuerpo. Por un lado, unos afirman que se enterró en la Iglesia
de la Casa Profesa de la Compañía
de Jesús, tal como él mismo pedía
en su testamento;
por otro, existen igualmente documentos que afirman que se enterró en el Patio de los Naranjos de la
catedral de Sevilla, muy cerca del púlpito que, a su vez, se encontraba
junto a la Capilla de la Granada, lugar
en el que habían ejercido su oficio
de predicador tanto Hernando de Mata como Bernardo de Toro y en el que
asimismo se reunían con los miembros de la Congregación
para impartir sus enseñanzas
espirituales. Así, en su testamento,
estudiado por S. B.Vranich, realizado el 4 de
diciembre de 1615 –el día 11
ya había fallecido–, Cid ordena que cuando ocurriese el fallecimiento “a mi cuerpo se le designe sepultura en laYglesia de la Casa Profesa de
la Compañía de Jesús de esta ciudad en la sepultura que allí me fuere dada”40. En cambio, Serrano nos informa que a través de los famosos Papeles del Conde del Águila custodiados en el archivo municipal de Sevilla, había
podido descubrir un destino muy diferente
para el cuerpo difunto del célebre cantor inmaculista:“Murió Miguel Cid y un tío suyo sacerdote tiene sepultura propia en frente
de la Capilla de la Granada, quiso
enterrarse en ella”.41 Vranich alude a la redacción tardía de este documento y piensa que su “autor parece
hablar más bien de oídas, en una época
en que ya se había creado una leyenda en torno
a la vida de nuestro poeta”; además, aprecia una clara contradicción pues en esta relación
se afirma que Cid vestía el
hábito franciscano mientras que en las cuentas realizadas en el inventario y partición de bienes tras su fallecimiento se pagaban cincuenta
y dos reales por “un ávito de
Nuestra Señora del Carmen”42. Por consiguiente, si Vranich se inclina
por el entierro en la Casa Profesa, el profesor Bassegoda parece decantarse por la inhumación en la catedral, al creerlo más lógico
y por seguir la relación del
archivo municipal que asegura
que allí tuvo lugar el solemne
funeral43.

Fig. 7. Francisco Pacheco, Inmaculada con el retrato de Miguel Cid. Santa Iglesia Catedral de Sevilla.
Las contradicciones efectuadas en torno
a la localización del cuerpo
difunto de Miguel Cid también
se van a extender a su famoso
retrato, Inmaculada con el retrato
de Miguel Cid, esta vez en relación a la procedencia del
mismo (fig. 7). Así, en las Memorias de Don
José Maldonado Dávila, tío
del cronista Diego Ortiz de Zúñiga
y que leen tanto Serrano como
Vranich, se afirma que el autor de la famosa redondilla fue:
“Miguel
Cid natural de Sevilla, y cuio Retrato
al pie de una imagen de pincel de la Purísima Concepción de Ntra. Señora en el qual el autor tiene las coplas en la mano, que tenía en su
poder Joan de Ochoa de Basterra,
al qual conocí, se puso a la
puerta de la Iglesia que cae en la nave del Lagarto; que la devoción deste honrrado republicano, y Parrochiano, solicitó se pusiese allí,
y en este año de 1697, (que es en el que se
copian estas memorias) se conserva en este sitio junto al púlpito que sirve para predicar los Sermones los Domingos del año frente a la Capilla de Ntra. Señora de la Granada”44.
Casi idéntica a esta relación es la de Diego Ignacio
de Góngora quien afirma que el retrato se puso en la Puerta del Lagarto a solicitud de su poseedor Juan Ochoa de Basterra y que en 1687 aún permanecía junto al púlpito frente a la Capilla de la Granada45. En
cambio, en la relación aludida del archivo municipal sevillano se atestigua que:
“mandó el Cabildo, que sobre su sepultura se pusiese una pintura de N.ª S.ª de la Concepción y al pie de
la Imagen un verdadero retrato de Miguel Cid, con las coplas
en las manos, como que la está cantando como solía por las calles con gran multitud de niños, y hombres la víspera y día con toda su octava
de este purísimo misterio”46.
Como
podemos observar, en la primera relación
no se asocia el retrato de
Cid a la sepultura; además,
se asegura que el lienzo lo
tenía en su poder Juan Ochoa de Basterra a quien Maldonado Dávila afirma haber
conocido,“al qual conocí”, y
que por la “devoción” de este
honrado republicano y parroquiano “solicitó se pusiese allí”, es decir, en la puerta
junto “a la nave del Lagarto”, o sea, en el Patio de los Naranjos catedralicio; es más, en 1697, cuando
Maldonado copia su relación, se seguía conservando allí junto al púlpito que está frente a la Capilla de la Virgen de
la Granada. Por el contrario, la segunda
relación sí asocia el retrato a la sepultura pues expone claramente que fue el cabildo catedral quien ordenó colocar
“sobre su sepultura” el famoso lienzo de Pacheco con el retrato de
Cid junto a la Inmaculada. Pese a ello,
esta es, al parecer, la única fuente que relaciona el cuadro, que sin duda estaba allí
junto al púlpito de la Granada, con la sepultura pues hay otras relaciones o noticias que nos hablan del retrato pero sin asociarlo a la inhumación. Así, Serrano alude al autor de la primera parte de las crónicas de la Provincia de San Diego
de franciscanos descalzos, fray
Francisco de Jesús María, quien en
la citada obra, editada en Sevilla en 1724, afirma que Miguel Cid escribió las célebres redondillas dedicadas a la Virgen
tal “como lo afirman muchos, y parece por su retrato,
que tiene en la mano vn papel de los versos ofreciéndolos a vna Imagen de la Concepción
de nuestra Señora, que está en la Santa Catedral de Sevilla, enfrente de la
Capilla de la Granada, donde
lo he visto muchas veces”.47
En 1804 parece que el retrato de Cid aún seguía allí, pero
nada se dice de la sepultura, pues
Ceán Bermúdez al describir el Patio de los Naranjos
afirma que “frente de la referida capilla, junto a la puerta del Lagarto, hay un buen quadro de Francisco Pacheco,
pintor sevillano y sobrino del
citado canónigo humanista, que representa a laVirgen de
la Concepción, y el retrato de Miguel Cid, autor de las coplas, que en loor de este
misterio se cantan todas las noches en los rosarios de esta ciudad”.48 Pasados
sesenta y tres años, en 1867, el cuadro, tras dos siglos y medio en ese lugar, había
cambiado de sitio pues se hallaba en la sacristía
de la Capilla de la Virgen de la Antigua49.
Pero también han existido contradicciones
y tergiversaciones a la hora de fijar
la cronología del retrato. Asencio afirmaba que fue pintado en 1621, tal vez por su
similitud con La Inmaculada con el retrato de Vázquez de Leca, fechada en ese año, sin asegurar que el cuadro estuviese firmado y fechado50, un
error que seguirán otros autores como P. E. Muller o R. Cómez51 y que advertirá
Pérez Sánchez para finalmente proceder
a su corrección Valdivieso-Serrera52 que la fechan
estilísticamente en 161653,
fecha que es considerada como plausible por Bassegoda al atender al hecho de que la muerte de Cid tuvo lugar entre el 4 y el 11 de diciembre
de 1615.54 Finalmente, en la restauración del
lienzo, previo a la exposición sobre Velázquez y Sevilla
de 1999, apareció la firma en monograma de Pacheco así como la fecha
de ejecución: 161955. Para Bassegoda la pintura tiene un cariz claramente de homenaje, piensa que Cid se enterró en el patio de los Naranjos y que tal vez Juan Ochoa de Basterra sea el
tío y dueño de la sepultura que la cede a su sobrino, así como
que el cabildo catedral ordenó
la colocación de la pintura en
homenaje del coplero, de manera que de la relación del Conde
del Águila gravita la donación de la sepultura por un tío de Cid, mientras que la de Góngora y la de Maldonado le sirven
para apoyar la hipótesis de
que Ochoa pueda ser ese tío
y olvida que allí se dice que
este donó el cuadro, por lo que puede aventurar
que “este segundo testimonio no contradice, en principio,
nuestra hipótesis de una pintura
encargada para decorar la sepultura de M. Cid”56.
El comitente del lienzo de Miguel Cid:
el contador Juan Ochoa de Basterra
En efecto, la pintura es muy
posible que fuese encargada para homenajear a un hombre
que había creado probablemente la copla más famosa del barroco sevillano. Durante mucho tiempo se creyó que Cid había muerto en 1617, el mismo Asensio lo asegura en 1867 pero también
Valdivieso-Serrera en 198557,
así como que el cabildo catedral lo homenajeó con la colocación de su retrato con la Inmaculada sobre la
sepultura cedida por su tío. Nosotros
creemos que, en efecto, en 1619 se pintó por Pacheco el cuadro cuyo comitente fue Juan Ochoa de Basterra, miembro de la Congregación de la Granada,
como también lo era Miguel Cid,
aunque desde luego no era canónigo de la catedral de Sevilla58. Sabemos que nuestro comitente
no pudo ser el tío de Miguel
Cid ni, por supuesto, cederle su sepultura,
tal como quiere Bassegoda. El contador de la Casa de la Contratación
de Indias, juez y guarda mayor perpetuo de la Casa de
la Moneda de la ciudad, Juan de Ochoa Basterra hizo testamento
el 23 de septiembre de 1648 ante el escribano Miguel de Burgos, asegura
que no tiene herederos forzosos y deja todos sus bienes
a dos sobrinas: doña Ana y doña Laureana Ochoa de Basterra y, tras las muerte de estas, nombraba como heredera
a la sobrina de su mujer: doña Ana de Cepeda, casada con el médico titular del Santo
Oficio, el doctor Gonzalo Fernández de la Vega y Sotelo,
que será quien finalmente herede al contador pues doña
Ana de Cepeda murió en la peste
de 164959.
El encargo del retrato de Cid por Ochoa
tuvo su origen,
seguramente, en la reacción provocada en Sevilla, y en especial en los congregados, por el Breve de
Paulo V de 1617, a la explosión de júbilo que su llegada
produjo y como homenaje a quien había sido uno
de los máximos impulsores de
la revolución popular sevillana
acerca del misterio de la Inmaculada
Concepción. Juan de Ochoa, la Congregación de la Granada
a la que pertenecía, quiso colocarlo en su
lugar de reunión, en el sitio donde se formaba la Academia o Congregación
espiritual que habían dirigido como maestros tanto Hernando
de Mata como Bernardo de Toro, muy
cerca del púlpito frente a la Capilla de la Granada,
era allí el lugar en el que había surgido un movimiento a favor de la
opinión pía, orquestado por congregados granadistas, que tendrá una repercusión universal y para los que la colocación
del lienzo de Cid propiedad
de Ochoa en ese lugar de reunión significaba la publicitación de su triunfo. A la petición de estos, a través de Ochoa, accedió autorizándolo el cabildo catedral
perfectamente sintonizado con la Congregación de la Granada
a través del canónigo Diego
Herber de Medrano, aunque también de otros y sobre todo del
arzobispo Pedro de Castro60. El contador y
juez de la Casa de la Moneda
sevillana Juan Ochoa de Basterra
con su donación del retrato para ubicarlo cerca de la catedralicia capilla de la Granada, lugar de encuentro de los congregados, homenajea a su doblemente compañero Cid, pues, por un lado, es compañero congregado y, por otro, tan mediano poeta como él
mismo61. Sin embargo, aún
hay un significativo dato más, nuestro comitente
el contador Ochoa tiene su sepultura justo
en ese lugar tan especial para
todos los discípulos de Mata
y Toro. En efecto, en su testamento
de 1648 Ochoa ordena que “mi cuerpo
sea sepultado en la sepultura que tengo mía propia en
el Sagrario de la Santa Iglesia
de esta dicha ciudad, frontero de la Capilla de Nuestra
Señora de la Granada que la heredé
del señor Gregorio Muñoz de Medrano, diffunto, e la forma del entierro
se haga al parecer de mis alvazeas e me digan la missa de cuerpo presente en la mesma Capilla de Nuestra Señora de la Granada”62. Ochoa de Basterra había heredado esta sepultura
de Gregorio Muñoz de Medrano, quien también fue congregado
de la Granada, de alguna manera
Ochoa y su difunta mujer lo habían heredado pues establecía
que “puedo disponer de todos los vienes que tengo ansi míos
como de la dicha muger e los que heredamos del licenciado Gregorio Muños de Medrano”63;
además, Ochoa de Basterra fue, junto con Francisco Farfán de
Vera, su albacea para la fundación de una capellanía en su nombre
en Belmez, obispado de Córdoba64.Asimismo
Ochoa era patrono de una capellanía
que había fundado en la parroquia de San Bernardo Juana
Bautista, de la que era segundo patrono
“Don Albaro Bello sobrino del
licenciado Albaro Vello y no sé dónde
está o si es muerto o vivo el dicho don Albaro”, en lo que se establece una relación con otro miembro importante
de la Congregación de la Granada como fue el licenciado
y presbítero Álvaro Bello65.Tres meses más tarde de este
codicilo, el 12 de enero de
1649, aparecían ante el escribano
sus sobrinos, y herederos, Gonzalo
Fernández de la Vega Sotelo y Juan Rebelo que declaraban entre los bienes de Ochoa
Basterra veinte y seis cuadros de diferentes devociones: Cristo y su madre, María Magdalena, San Jerónimo,
San Sebastián, San Pedro de Alcántara, Santa Teresa, San
Juan Evangelista, El Nacimiento de Cristo, Santo Tomás, los cuatro
doctores de la Iglesia, San
Antonio de Padua, Santa Lucía, un crucifijo en cobre, láminas
pequeñas. Destacan un lienzo de la madre Luisa de Carvajal,
otro de laVirgen de Guadalupe
y “Otro de la Conzepción de
Nuestra Señora de la Consepción”66.
Entre los libros sobresalen
los religiosos, algunos de ellos espirituales: el Carro de las Donas de Francesc Eiximenis67; la
tercera parte de las obras del padre Juan Dávila68;
la Guía de pecadores de fray
Luis de Granada; sobre “cómo
se salvan los ricos”;“efectos del Santissimo Sacramento”;“Compendio de exercicios”;69
“Viba fee de que el pasto (o
gusto) se sustenta”70;“Molina de la oración”;“las obras de la MadreTheresa”71;“Oración
y meditación universal. Redención”;
“Nuestra Señora de Guadalupe”72; “Gobierno político”; “Despertador del alma”73; “Zárate
de pasiensia”74; “Vida de el Pathriarca don Juan de Riuera”75;“Dos cuerpos de Flos santorum quinta y sesta parte”76;“Coronicas
franciscanas quatro libros”;“Animas
de Purgatorio”;“San Ignacio”. Entre esta temática espiritual,
tan cara a los congregados granadistas, Ochoa tenía además otros “Quarenta
libritos pequeños espirituales”; y, como era de esperar, era propietario de algunos relativos al asunto concepcionista: “Preservación del pecado original”77
y los “Sermones de la Concepción”78. En otra temática
poseía una “Historia del Japón”,
una “Historia de Salamanca”79 y las “Epistolas
de Gueuara”80. Pero Ochoa de Basterra era contador y juez así que disponía
de libros que debían auxiliarlo en el desarrollo de estos oficios: la “Arismética de Moya”81,
el “Examen de testigos”82 y el “Tribunal de
religiosos”83. El acta de la almoneda de los bienes de Juan Ochoa
de Basterra se levantó el 27
de febrero de 1649, todos estos bienes se vendieron aunque
nada se dice del lienzo de la Concepción que se había inventariado, quizás decidió conservarlo alguno de sus herederos.
Mientras tanto, el cuerpo difunto de su compañero en las lides espirituales
y poéticas Miguel Cid seguía descansando
en la Casa Profesa de la Compañía, tal como
había dispuesto en su testamento.
El retrato de Mateo Vázquez de Leca
De sobra es conocida
la popularidad adquirida por
el arcediano de Carmona Mateo Vázquez de Leca, no solamente
por sus gestiones en Roma sobre el asunto de la Inmaculada,
sino también por los primeros
movimientos del inmaculismo en Sevilla ocurridos en el segundo decenio
del siglo XVII. En realidad, el talante deVázquez de Leca se correspondía con la actitud que se
podía esperar de un congregado de la Granada y de un buen
hijo espiritual de Hernando
de Mata. En efecto, cuando Fray Pedro de Jesús María comienza a enumerar aquellos
prebendados y eclesiásticos que apreciaron la doctrina, virtudes y dones de Hernando de Mata establece que “Sea el primero D. MateoVázquez de Leca, su discípulo”84. Aunque este
carácter de discípulo es matizado
por el propio basilio, el arcediano no fue un discípulo al uso de los que acompañan en el corrillo al maestro espiritual, sino que esa relación
de pupilaje tuvo que ser probablemente a través de la soledad del confesonario:“Si bien
Don MateoVázquez de Leca fue comúnmente tenido por dicípulo del P. Mata, por
no auerlo traydo (como a los demás) a su lado, fuelo
muy querido y estimado por las grandes partes que vio en él para hazerlo
santo”85. El propio
confesor del arcediano, el doctor
Jerónimo de Alfaro, narró directamente a fray Pedro la importancia
que tuvo Hernando de Mata en
la conversión de Leca “para
reducirlo a vida tan santa”86. Para el basilio
esto mismo se da a entender en una breve relación firmada por el arcediano en la que ofrece su propio
parecer sobre Mata y que incluye en su
libro. Fray Pedro también aporta la tradicional narración que se conocía en Sevilla respecto a esta conversión y su posterior modelación espiritual por parte de Mata.Vázquez de Leca recibió la canonjía sevillana muy joven
y parece que demostró su bizarría y su
dinero llevando una buena vida, la reprimenda del provisor de Sevilla
en una procesión del Corpus,
al parecer en torno a 1600, y la aparición de una misteriosa mujer, que el
arcediano siguió con curiosidad por las calles de la ciudad,
y que finalmente resultó ser
un esqueleto humano, consiguieron esa transformación en
el sobrino homónimo del famoso
secretario de Felipe II; a partir
de ahí, nos afirma Fray Pedro “se entregó a la
dirección de N. gran Maestro acción
en que obró marauillas”87. Esta dirección espiritual del arcediano por parte del cabeza
de la Congregación de la Granada,
tiene sin duda relación con
su protagonismo en la génesis del inmaculismo
sevillano, desde el primer momento estuvo en la organización del levantamiento masivo de la ciudad,
fue él, al decir de Fray Pedro de Jesús María, quien
le encargó a Miguel Cid la famosa
canción, costeó su edición y se dedicó, junto con Bernardo de Toro, a enseñarla a los niños
sevillanos y a propagarla por la ciudad.
Con la popularidad alcanzada no es de extrañar que fuese homenajeado en aquellos años
de júbilo inmaculista con el
famoso retrato que es ahora objeto de nuestra atención: Inmaculada con
el retrato de Mateo Vázquez de Leca
(fig. 8). El primero que nos habla
de este lienzo es Asensio que
sabe que procede del convento del Valle y, más concretamente, de la capilla de la familia Herrera, de ahí que
pretenda que el retratado sea
el doctor Jerónimo de Herrera88. Pero tal y como advierte
Hazañas, Herrera nunca fue prebendado de la catedral y lo que no cabía ninguna duda era de que el personaje inmortalizado por Pacheco lo era, para mayor abundamiento Herrera había muerto en 159089. Según Mayer este lienzo también formaba parte de la colección de don Juan de Olivar, aunque añade que estaba fechado en 1618 y que el retratado era don
Juan de Herrera90.
Será Serrano quien fije la identidad, prácticamente por todos aceptada, del personaje retratado91.
Al visitar en 1904 la colección pictórica de don Juan B.
Olivar Herrera, observa la firma
en anagrama de Pacheco y el año de ejecución, 1621, pero
impresionado por el retrato preguntó al dueño del lienzo quién podía ser, a lo que este le contestó que algún clérigo miembro
de la familia Herrera, pues
provenía de la capilla que esta familia poseía
en el monasterio de Santa María
delValle92. Pero Serrano sospechó otra identidad,
le llamó la atención la vestidura coral del retratado: se
trataba del traje coral de los
capitulares catedralicios sevillanos. En efecto, Vázquez de Leca viste la amplia capa de seda negra
con capuz y una sobrepelliz
blanca sin mangas que, al decir de Serrano, se solía usar desde el día
de Todos los Santos hasta elViernes
Santo. El avispado presbítero
investigó en los papeles del
convento conservados entonces en la delegación de Hacienda,
allí encontró un inventario de bienes del mismo realizado por fray Juan de Córdoba, una
de los ítems no dejaba lugar a dudas:
“Iten mas un cuadro como de dos varas y media de alto por vara y media
de ancho con la Concepción y el arcediano
de Carmona Don Mateo Vázquez de Leca, procurador de su causa en Roma”93.

Fig. 8. Francisco Pacheco,
Inmaculada con el retrato de Mateo Vázquez de Leca. Colección del Marqués de la Reunión.
Así es, en la parte inferior izquierda del lienzo se halla el arcediano de Carmona vestido con el traje coral de seda negra “cuya cola se ve reliada al brazo
derecho, dibujándose claramente
sobre el pecho la punta del capuz que cierra por delante, destacando sobre el fondo blanco de la sobrepelliz que se usaba”94.
Hazañas puso algunas reticencias alegando que en 1621 el arcediano estaba en Roma; pese a
ello, aceptó la identificación pues Pacheco pudo disponer de algún retrato anterior, incluso algún dibujo
preparatorio para su inclusión en el Libro de verdaderos retratos. Quien no la acepta es el profesor Bassegoda, alega la fragilidad de los datos: referencia oral de Olivar sobre la procedencia conventual del lienzo; la estancia
en 1621 en Roma de Leca; aunque no duda de Serrano, en relación a su lectura
del inventario conventual, sí
parece introducir en su contra el amor del presbítero por Leca y la Inmaculada; y, por último,
la juventud del retratado“su
radiante juventud cuando el arcediano tenía en 1621 cuarenta
y ocho años”95. Unos argumentos no definitivos para sospechar que el
retratado-homenajeado no sea Leca
pues a mi juicio no tenemos razones para no creer en el inventario
que transcribe Serrano y en la seguridad de la existencia
de retratos anteriores del arcediano que servirían de modelo a Pacheco para
realizar este. Sabemos, por ejemplo, que el retrato de Mata para el Libro de verdaderos
retratos se realizó en 1608, si Pacheco hubiera tomado apuntes, o realizado el retrato del arcediano en ese mismo año,
hubiera tenido treinta y cinco, edad que es la que parece tener el canónigo retratado; luego, en 1621, cuando Leca llevaba seis años fuera de Sevilla, Pacheco lo
habría tomado como modelo para este retrato-homenaje.Al fin y al
cabo esto ya lo había hecho
con el retrato de Rodrigo Álvarez ejecutado
porVasco Pereira en 1587, fecha de la muerte del jesuita.
El retrato de Bernardo de Toro
Fig. 9. Francisco Pacheco, Inmaculada
con el retrato de Bernardo
de Toro. Colección
de D. Miguel Granados Pérez de Madrid.
Esta obra la da a conocer el profesor Bonaventura
Bassegoda en 1988 como procedente
del comercio anticuario andaluz desde donde
fue incorporada a una colección privada de Madrid (fig.
9).96 La titula Inmaculada Concepción con
donante, con unas medidas de 1’31 x 1’08 metros. Se presentaba
entonces, y aún se encuentra así, con grandes pérdidas de capa pictórica en el tercio inferior del lienzo,
afectando por tanto al donante y al paisaje; además, el
lienzo se hallaba recortado
por todos sus lados, aunque muy especialmente
por la parte inferior, de tal
manera que era imposible advertir cualquier tipo de inscripción tanto de firma, fecha o cualquier otra. La obra, que nosotros pretendemos titular Inmaculada con el retrato
de Bernardo de Toro, es claramente de Pacheco, es más, tiene un notable parecido iconográfico
y estilístico con la Inmaculada con el retrato de Miguel
Cid, incluso tiene paralelismos con la Inmaculada con el retrato
de Vázquez de Leca, aunque aún presenta más
con la anterior por lo que podemos fecharla provisionalmente en 1619, mientras que la de Leca lo está en
1621.
Bassegoda intenta una aproximación a la identificación
del personaje retratado. Para él se trata de un clérigo, incluso, apoyándose en su indumentaria,
aunque sin especificar lo definitorio de ella, llega a afirmar
que es un canónigo hispalense,
se lamenta de no haber hallado su rostro en el corpus de obras de Pacheco ni de otros artistas
coetáneos. Es ahora cuando cuestiona
que sea Vázquez de Leca el retratado en el lienzo de 1621, no niega que en el convento de Santa María del Valle hubiera
un cuadro con la Inmaculada, pero
eso no significa, para Bassegoda, que tuviera que ser el
de la colección del marqués
de la Reunión, es más, para
él “es altamente improbable
que seaVázquez de Leca el canónigo que figura a los pies de
la Inmaculada en este cuadro de 1621”97. A partir
de ahí, a Bassegoda le parece muy tentador
plantear la hipótesis de
que Vázquez de Leca sea realmente
el personaje del retrato de
la colección madrileña que él presenta “pero
dada su actual indemostrabilidad
preferimos no proponerla formalmente”98.
Este lienzo ha sido recientemente expuesto en Córdoba y Sevilla en la que tuvimos ocasión de observarlo. En el catálogo de la exposición también se ha realizado un intento de identificación del personaje retratado99. José María Palencia, uno de los comisarios, sí ha encontrado un rostro que se parece,
según él, al pintado por Pacheco,
se trata de uno de los personajes retratados por Zurbarán hacia 1630-35 en una obra de la serie sobre la vida de San Buenaventura
para la Iglesia del colegio de su nombre
en Sevilla, Exposición del cuerpo de San Buenaventura, que se conserva
en el Museo del Louvre. Palencia destaca,
entre los personajes que aparecen
en el lienzo, “a uno de los tres canónigos o hidalgos” allí representados, dentro de un grupo
de tres que miran al espectador y que, según el autor, pudieran ser los donantes o comitentes de la
obra. Palencia no distingue entre canónigos
e hidalgos, cuando sus vestidos
son claramente diferentes, en este caso
se trata de un clérigo, aunque es difícil asegurar que sea un canónigo y, a mi juicio, el parecido no va más allá de ir
a la moda de la época con la
barba y perilla.
A nuestro juicio el retratado aquí por Pacheco no puede ser otro que Bernardo de Toro. La similitud ya advertida con los otros lienzos es innegable; además, su disposición iconográfica parece corresponderse con el grabado que Serrano afirma haber llegado a Sevilla desde Roma en la que se “logró hacer su retrato, que juntamente con la imagen de la Concepción fue colocado en una lámina que se abrió en dicha ciudad, de donde se remitió a Sevilla”100. Por otro lado, sabemos por fray Pedro de Jesús María que Pacheco había retratado a Toro, aunque esto no signifique que se trate de este lienzo, más bien algún otro, quizás un dibujo para incluirlo en el Libro de verdaderos retratos tal como parece deducirse de sus palabras: “Hizo aquel gran Pintor Francisco Pacheco vn retrato suyo, y ya que no pudo escusarlo, quiso que le pusiesse en él aquella petición de Eliseo a Elias: Pater mi obsecro, vt fiat in me dúplex spiritus tuus.A imitación de su venerable Maestro que pidió, que en el suyo pusiesse la misma y assí como él hazia esta petición a su Maestro el P. Rodrigo Áluarez, el P. Bernardo la hazia al Padre Hernando de Mata”.101
Tal como afirma
Bassegoda el personaje del cuadro del marqués de la Reunión es un canónigo. Esto mismo ya
lo había afirmado muy agudamente Serrano, viste la inconfundible vestidura coral compuesta de capa negra con capuz y sobrepelliz blanca sin mangas con la que, generalmente,
gustan de retratarse los canónigos sevillanos102. Sin embargo, no sabemos en qué
se basa para asegurar que el
retratado en el lienzo madrileño sea un canónigo, al que quiere asociar con Vázquez de Leca; es, sin
duda, un clérigo
pero no parece que pueda ser un canónigo pues si lo fuera
es muy posible que hubiese elegido la vestidura que le
caracteriza. En el retrato realizado por Pacheco de Alonso de la Serna (fig. 10), autor del epitafio de Mata, predicador en sus honras fúnebres y miembro de la Congregación de la Granada,
se observa una disposición muy parecida: vestido
de eclesiástico secular compuesto
por loba o sotana y manteo, giro de tres cuartos, bonete
en la mano derecha y oculta la izquierda, no es un canónigo a pesar de que en su inscripción
sepulcral en el hospital del
Cardenal de Sevilla, del que fue administrador,
así se exponga, fue nombrado canónigo
al final de sus días y, al parecer,
nunca llegó a tomar posesión de la prebenda, de ahí que no vistiera el famoso traje coral; en cambio, sí que fue durante mucho
tiempo racionero catedralicio, como Toro fue predicador en la catedral por nombramiento de su cabildo, lo que
en ambos casos no conllevaba el vestir el dicho traje103.
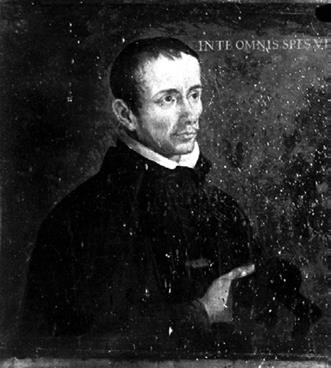
Fig. 10. Francisco Pacheco,
Don Alonso de la Serna. Desaparecido. Foto Laboratorio de Arte de la Universidad
de Sevilla.
La ubicación de Toro en el lienzo y su expresión
supera incluso la intención de homenaje que se evidencia
en la de sus compañeros. Cid
sostiene en la mano la impresión de sus coplas mientras las canta mirando a laVirgen; Ochoa, el comitente, estaba orgulloso de que su colega congregado-poeta hubiera colaborado con su composición a semejante hazaña. Vázquez de Leca abre sus brazos
ante la soberana aparición,
en un gesto idéntico al que hacía su maestro Hernando de Mata en el
retrato de Roelas; sin embargo,
Toro está en un primer plano más cerca
de la Virgen que ninguno mientras
mira altivo al público sintiéndose, tal vez, el verdadero artífice del
movimiento, el más cercano a la Inmaculada, con más derecho
al homenaje popular, mientras que guarda celosamente artificiosos, misteriosos y heredados secretos proféticos en
su mente.
La intención primigenia de mi trabajo no era otra que ensayar con el intento de poner un nombre al donante de esta obra del pintor
Francisco Pacheco que Bonaventura Bassegoda diera a conocer en 1988. Se trataba por tanto de un
trabajo de iconografía pues, en efecto,
una variante de esta disciplina se ocupa de la identificación y el estudio de los
retratos.104 Sin embargo, el primer inconveniente que para ello se presenta es la falta de datos concluyentes, como puedan ser los provenientes de
una inscripción, contrato o referencia documental directa,
mediante los cuales podamos afirmar que este retrato pertenece a uno de los principales artífices del movimiento surgido en Sevilla alrededor del arzobispo don Pedro de Castro, con el impulso
misterioso de la celebérrima Congregación
de la Granada, para conseguir la definición
del dogma de la Purísima Concepción. Sólo tenemos para arropar nuestra intención la historia, el desarrollo de los acontecimientos inmaculistas que tuvieron lugar en Sevilla durante el reinado de Felipe III, las singularidades
afectivas de los miembros
de la Congregación de la Granada, así
como la lógica de la expresión
iconográfica del conjunto de retratos conservados que, realizados por Francisco
Pacheco, representan a la Inmaculada Concepción no
con donantes sino con
personajes expresamente destacados o singularizados, tanto
por el artista como por el impulso del comitente, por su participación en el movimiento inmaculista sevillano, por lo que
su génesis parece aludir a una intención devota pero también, y sobre todo, de recuerdo y homenaje. Sin embargo,
nuestro lienzo es integrado en el grupo cuando adquiere
su verdadera dimensión iconográfica; es, entonces, en su
unión con los otros dos, cuando se reafirma la identidad del personaje retratado: el cabeza de la Congregación
de la Granada Bernardo de Toro105.
![]()
1. MENÉNDEZ PELAYO,
M. Historia de los Heterodoxos Españoles, Madrid: BAC, 1987, 4ª ed. vol II, Libro VI, p. 172.
2. DOMINGUEZ ORTIZ, A. La Congregación de la Granada y la Inquisición de Sevilla.
Un episodio de la lucha contra
los alumbrados. En, Sociedad y mentalidad en la Sevilla
del Antiguo
Régimen. Sevilla,
1983, pp. 161-177.
3. HUERGA, A. Historia
de los alumbrados (1570-1630). IV Los alumbrados de Sevilla (1605-1630). Madrid, 1988, pp. 217-37
4.
A[rchivo] H[istórico] N[acinonal], Inquisición, legajos 2957, 2960, 2962, 2963 y 2965.
5. La Virgen
de la Granada no tiene relación con los orígenes de la Congregación, Rodrigo
Álvarez no predicó junto
a esa capilla, su grupo espiritual se reunía con él básicamente en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de Sevilla.
Fue su sucesor en la prelatura Hernando de Mata quien, por
su oficio de predicador catedralicio iniciado hacia 1580, reunirá al grupo junto a esta capilla. No obstante, y tal como nos lo transmite el Abad Gordillo, un congregado, Juan BautistaVázquez elViejo, pintó en 1568 la imagen
de Nuestra Señora de la Granada,
hoy perdida, por la que cobró veinte y cuatro mil maravedís, y que Pacheco
elogia en su Arte de
la Pintura.Vid. SÁNCHEZ
GORDILLO,Alonso. Religiosas estaciones que frecuenta la religiosidad sevillana. Ed. de Jorge Bernales Ballesteros, Sevilla, 1983,
p. 221. PACHECO,
Francisco. Arte de la Pintura. Ed. Bonaventura Bassegoda i Hugas, Madrid, Cátedra, 2009,
p. 116 n.18, en la que el editor afirma:“la advocación de la Virgen
de la Granada dio lugar a una activa Congregación, iniciada hacia mediados del siglo XVI,
y que precisamente fue investigada por la Inquisición sevillana…”. Con lo que se confirma la transmisión de un error
continuamente verificado en la historiografía sobre esta Congregación. En la capilla de la Virgen
de la Granada existió una Hermandad de Nuestra Señora de la Granada
que daba culto a esta imagen
y que nada tiene que ver con la Congregación de la Granada
que toma el nombre no por la imagen sino por el lugar en el que se reunían sus congregados en el púlpito cercano a su capilla. Esto no quita para que
en los tiempos de Toro, y la junta que
dejó tras su marcha a Roma, esta se reuniese en ocasiones en la citada capilla.
6. La fecha de fundación por Gómez
Camacho de este grupo espiritual en 1541 la
tomamos de una carta
de fray Juan
de los Ángeles, calificador dominico del Santo Oficio, al inquisidor de Sevilla don Alonso de Hoces fechada el 10 de octubre de 1623, en la que se dice que Gómez Camacho
«floreció
dizen por los
años de 1541».
A.H.N. Inquisición, leg. 2960 s/f.
Las fechas extremas que aquí damos son las de inicio de la prelatura de la Congregación y las de su final por fallecimiento.
7.
A.H.N. Inquisición, leg. 2963/1.
En adelante utilizamos esta fuente. Ver también HUERGA, A. op. cit.
8. Para seguir estos acontecimientos puede verse
a SERRANO ORTEGA,
M. Glorias sevillanas. Noticia histórica de la devoción y culto que la muy noble
y muy leal ciudad
de Sevilla ha profesado a la Inmaculada Concepción de la Virgen María
desde los tiempos de la Antigüedad hasta la presente época. Sevilla:
E. Rasco, 1893.
OLLERO PINA, J.A. “Sine Labe Concepta”: conflictos eclesiásticos e ideológicos en la Sevilla
de principios del siglo XVII. En, C.A.
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, E.VILA VILAR
(Comp.), Grafías del imaginario. Representaciones culturales en España y América (siglos
XVI-XVIII). México: FCE,
2003, pp. 301-35. SANZ
SERRANO, Mª.
J. Fiestas sevillanas de la Inmaculada Concepción en el siglo XVII: el sentido de la celebración y su repercusión exterior. Sevilla:
Ayuntamiento
de Sevilla, Universidad de Sevilla, 2008.
9. A[rchivum] R[omanum] S[ocietatis] I[esu]. Baetica, 25, Necrología I (1570-1648). Vid. ROA, M. Historia
de la Provincia de Andalucía de la Compañía de Jesús (1553-1662). Edición de A. MARTÍN e I. CARRASCO. Écija, 2005.
10.
ARSI, Baetica, 25, Necrología I (1570-1684), fol.
35v
11. Pedro de Mesa
fue, como nos dice Pacheco, un virtuoso de la danza,
de la“vigüela de siete órdenes i canto de órgano”, así como un estupendo espadachín “sin igual en la verdadera destreza”, gran discípulo junto
con el duque de Medina del maestro
sevillano Jerónimo Sánchez de Carranza,
considerado
hoy como
padre de la esgrima. Pero además Mesa se distinguió como un gran bordador “en la curiosa i rica arte de bordar reconoçido por el más insigne dél”.Ahora conocemos un dato más de este personaje: practicó una espiritualidad muy especial dentro del grupo de Rodrigo Álvarez. PACHECO, Francisco, op. cit. p. 405.
12. El visitador de monjas del arzobispado y miembro de la Congregación el lebrijano Bartolomé García
del Ojo contrató el 1 de diciembre de 1577 con Juan Bautista Vázquez un retablo para la Parroquia de Santa María de la Oliva de Lebrija, vid. PALOMERO PÁRAMO,
J.M. Juan Bautista
Vázquez el Viejo y el retablo de la Virgen
de la Piña, de Lebrija. Archivo Hispalense, 210 (1986),
p. 162. Sobre el pintor Vasco Pereira
puede verse a SERRERA
CONRERAS, Juan Miguel.Vasco Pereira,
un pintor portugués en la Sevilla
del último tercio del siglo XVI. Archivo Hispalense, 213 (1987), pp. 197-239.
La relación que encontramos aquí entre García del Ojo y BautistaVázquez es la que nos lleva a pensar que el BautistaVázquez discípulo de Rodrigo
Álvarez sea el Viejo; de cualquier forma, debemos tener en cuenta que también el Mozo tuvo una relación, por ejemplo, con Vasco Pereira esta vez
de colaboración artística,Vid
SERRERA CONTRERAS, Juan Miguel, op. cit.,
p. 209. Sin embargo, parece determinante
para decantarnos por el Viejo que
una hija suya profesara, con el nombre de Sor Juana Bautista, en el famoso convento de concepcionistas de Lebrija, profesión que tuvo lugar el 3 de noviembre de 1586 y a la que asistió Hernando de Mata.Vid. BELLIDO AHUMADA, José. La patria de Nebrija (Noticia Histórica). Sevilla, 1985,
3ª ed., p. 291,
n.34.A Pedro
de Mesa se le pagaban en 1593 doce reales por tasar en la catedral una cenefa y una casulla, vid. GESTOSO Y PÉREZ, José. Ensayo de un diccionario de los artífices que florecieron en Sevilla desde el siglo XIII al XVIII inclusive. Sevilla,
1899,T.I, p. 33; Juan del Salto era en 1582 mayordomo de la Hermandad de San Eligio y en 1609 veedor de oro de la mencionada Hermandad, vid.
Ibidem,T.II, pp. 314-15.
13. ARSI. Ibidem,
fol. 35v.
14.
ROA, M. Ibídem, p. 292 [203r].
ARSI, Ibidem, fol. 36r.
15.
ROA, M.
Idem.
16.
ARSI. Ibidem,
fol. 36v. Podemos observer la espiritualidad visionaria del célebre pintor portugués, ahora es posible comprender la extraordinaria biblioteca que poseía formada fundamentalmente por libros religiosos y espirituales.Vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ,
José. Programas iconográficos
de la pintura barroca sevillana
del siglo XVII. Sevilla: Universidad de Sevilla,
2002, pp. 43-53.
17.
ROA, M.
Ibidem, [207r.].
18.
ARSI,
Ibidem, fol. 37r.
19.
ARSI,
Ibidem, fol. 24r.
20. Rodrigo de Valer fue acusado por la Inquisición de visionario y de proclamarse profeta enviado por Dios. Sobre este personaje y su misión evangélica en Sevilla vid. GONSALVIUS MONTANO, Reginaldo.
Artes aliquot…., en la versión de CASTRILLO BENITO, Nicolás. El “Reginaldo Montano”: primer libro polémico contra la Inquisición Española. Madrid, 1991,
especialmente
pp. 258-70. Sobre la relación entre
Gómez Camacho y Rodrigo
de Valer vid. BOEGLIN, Michel,Valer, Camacho
y los “cautivos de la Inquisición”. Sevilla 1540-1541. Cuadernos de Historia Moderna, 32 (2007), pp. 113-134.
21. A.H.N. Inquisición, leg.
2960.
22. Actualmente se halla en el Museo Nacional
de Escultura deValladolid. Para su descripción iconográfica vid.VALDIVIESO, Enrique. Juan de Roelas. Sevilla, 1978,
pp. 56-57.
23. “la concettione della madonna sopra
una palma con li angelini et con li attributi atorno et una gloria di sopra a abasso certi chori da summi pontefici et cardinali, vescovi, et chori ancora de tutte le religione, religiosi, et pretticon la tutte il resto aggiunte que gia designata”.Vid. CACHO, Marta.
Una embajada concepcionista a Roma y un lienzo commemorativo de Louis Cousin (1633). COLOMER, José Luis (dir.).
Arte y diplomacia de la
Monarquía Hispánica en el siglo XVII.
Madrid, 2003, pp. 415-426.
24. BELLIDO AHUMADA, José. Op. cit, p. 291 afirma que “Una pintura,
retrato suyo existía en el convento, pero fue vendida por los años 60 [del
siglo XX]”.
25. Uno de los cuadros más
comentados de la historia de la pintura española es sin duda el Juicio Final de
Pacheco, firmado en 1611, en la que el pintor se autorretrata entre el grupo de los justos. En los comentarios que hace del mismo en su Arte de la Pintura, al que dedica nada menos que dos capítulos, afirma que “puse mi retrato frontero hasta el cuello
(pues es cierto hallarme presente este día)”. PACHECO, Francisco. Arte de la Pintura, ed. de Bonaventura Bassegoda i Hugas. Madrid: Cátedra, 2009, 3ª ed, p. 313. Pacheco asegura que estará presente el día del Juicio Final y para ello se autorretrata entre los justos, es una afirmación de un congregado granadista que cree que llegado el final del mundo si está vivo morirá mártir por
su fe, mientras que
si está muerto resucitaría para luchar contra el Anticristo, su rotundidad en la afirmación de la presencia en la segunda venida de Cristo y su soberbia y falta de escrúpulo moral al colocarse entre los justos parece que
sólo puede ser entendida en medio de las creencias proféticas de la Congregación de la Granada. Su afirmación de que fue durante cuarenta años hijo espiritual del jesuita Gaspar de Zamora
(†1621) no desmiente en absoluto su
pertenencia a la Granada
pues ya sabemos la relación de los miembros de la Compañía, incluido el célebre Juan de Pineda, con la Congregación. Ibidem, p. 326.Vid.
HUERGA,Álvaro. Op. cit. pp. 194, n.4 y 220.
26. PACHECO,
Francisco. Libro de descripción de verdaderos retratos de illustres y memorables varones. Sevilla, 1599, edición de PIÑERO, Pedro M.; REYES, Rogelio. Sevilla, 1985, pp. 380-81; los versos
en pp. 381-82. Así lo piensa también Juan Miguel Serrera que fecha el de Pereira en 1587 año de la muerte de Álvarez,
vid. SERRERA CONTRERAS, Juan Miguel. Op. cit., p. 213.
27.
PACHECO, Francisco. Op. cit., p. 385.
28.
FRAY PEDRO DE JESÚS MARÍA. Vida, virtudes y dones soberanos del venerable y apostolico padre Hernando
de Mata, con elogios de svs principales dicipvlos. Por Fr. Pedro
de Iesv maria, Monge de la Congregación Reformada, del Orden de san Basilio Magno, delYermo del Tardon. Dedicalo al Mysterio
de la Imnaculada Concepción de Maria Santíssima Señora Nuestra. Málaga: Mateo Lopez Hidalgo, 1663, fol.
48r. Con esto también se nos demuestra que de los
originales
del famoso
Libro de Pacheco circularon copias realizadas por el propio pintor.
29. FRAY PEDRO DE JESÚS MARÍA, op. cit., fol.
36v. La que se inserta en el libro se realizó en Madrid
en 1658 por Diego de Obregón, obviamente serviría como modelo alguna de las que se hicieron tras la muerte de Mata.
30. Ibidem, fol. 35v.
31. En el centro del altar se colocó el cuerpo de Hernando de Mata, en el remate del retablo se ubicó una
inscripción
original de Alonso
de la Serna, también miembro de la Congregación de la Granada, tal
como lo testifica el propio Pacheco en su Libro de verdaderos retratos, la inscripción rezaba: Fernandvs de Mata Hispalensis Sa/cerdos vitae integritate mirabilis,/ cvivs simulachrvm cernis, his sistvs est/templi hvivs D.D.Patroni viri
sancti/tatem venerantes, altare ad monv/mentvm, qvod haeredes, non sequa/tvr dedere, obiit Anno
MDCXII/Aetatis svae LIIX. El lienzo se halla hoy en la Gemäldegalerie Staaliche Museum de Berlín
32. Ibidem, fol. 50r.
33.
FRAY PEDRO DE JESÚS MARÍA. Op. cit., fol. 119r.
34. SERRANO ORTEGA, Manuel,
op. cit.
pp. 582-583. Serrano afirma que
por muchos esfuerzos que hizo por encontrar una no lo logró.
35. FRAY PEDRO DE JESÚS MARÍA, Op. cit., fol. 119r.
36. FRAY PEDRO DE JESÚS MARÍA. Op. cit., fol.
117v.
37. Idem.
38. Podíamos citar muchos, baste con el de Jan van Hemessen Retratos de la Familia
Alfaro, 1530, de la parroquia de San Vicente; Francisco Pacheco, Miguel Jerónimo y su hijo y esposa de Miguel
Jerónimo y su hija, 1612,
Paradero desconocido; Francisco de Zurbarán, Cristo en la cruz con donante, hacia 1640,
Museo del Prado;
Bartolomé Esteban Murillo,
San Rafael y el obispo Francisco
Domonte, 1681,
Museo Puschkin (Moscú).
39. Con esa noticia comienza Ortiz de Zúñiga en sus Anales el año 1615:“Uniéronse, pues, don Mateo Vázquez
y Bernardo de Toro, y escribiendo Miguel Cid a su instancia los versos de Todo el mundo en general, el Arcediano los imprimió a su costa, y Bernardo de Toro los
puso en música”. ORTIZ DE ZÚÑIGA,
Diego. Anales Eclesiásticos y Seculares de la muy Noble y muy Leal ciudad de Sevilla. Madrid, 1796,T.IV, p. 247.
40. VRANICH, S.B. Miguel
Cid (c. 1550-1615): un bosquejo biográfico. Archivo Hispalense, 1973 (171-173), p. 192.
Para ello Miguel
Cid había obtenido licencia del general de la
Compañía con la que se muestra generoso pues ordena que se aparten de sus bienes cincuenta ducados para la Casa Profesa y cincuenta y seis reales para el Colegio de los Ingleses, amén de las misas rezadas y un novenario en la Casa
Profesa. Ibídem, p. 193, n. 27.
41. SERRANO Y ORTEGA,
Manuel. op. cit., pp. 625-626. Serrano
piensa que está redactado por Francisco
Aldana y Tirado;
S.B.Vranich, op. cit., p. 195 y 196 n. 35; AMS. Papeles del
Conde del Águila, Papeles Varios, I, nº 14.Vranich alude a la relación tardía de este documento y piensa que su “autor parece hablar más bien
de oídas, en una
época en que ya
se había creado una leyenda en torno a la vida de nuestro poeta”.
42. VRANICH, S.B. op. cit., p. 196,
n. 34. El inventario de bienes se practicó el 11 de
diciembre de 1615.
43.
BASSEGODA I HUGAS, Bonaventura.Adiciones y complementos al catálogo de Francisco Pacheco. Boletín del Museo
e Instituto Camón Aznar, 1988, (31-32), pp. 154,
n. 14.
44.
SERRANO
Y ORTEGA, Manuel. op. cit. pp. 618-619. Las Memorias
de Maldonado Dávila en BCC,
mss. 84-7-19.
45.
GÓNGORA,
Diego Ignacio de. Memoria de diferentes cosas sucedidas en esta ciudad de Sevilla, recogidas en 1689 por… BCC, mss. 59-1-3, fol. 196. Lo cita también GESTOSO, José. Sevilla monumental y artística. Sevilla, 1890, vol. II, p. 492.
46.
SERRANO
Y ORTEGA, Manuel. op. cit., pp. 625-626. AMS. Papeles
del Conde del Águila, Papeles
Varios, I, nº 14.
47.
FRAY
FRANCISCO DE JESÚS MARÍA DE SAN JUAN DEL PUERTO. Primera parte
de las Chronicas de la provincia
de S. Diego en Andalvcia de
Religiosos descalzos de
N.P.S. Francisco, escrita por el Padre Fr. Francisco
de Jesvs Maria de San Jvan
del Puerto, Missionero Apostolico
de los Reynos de el Africa, Lector de Theologia, Calificador de el
Santo Oficio, Chronista
General de las Missiones de Marrvecos,
de Tierra Santa, y especial de sv Provincia,
y definidor que ha sido en ella. Qvien
la dedica a la muy noble, y
fidelísima Civdad de
Sevilla. Sevilla: Convento de S. Diego, 1724,T. I, pp. 39-49. Citado por
SERRANOY ORTEGA, Manuel. op. cit., p. 255, n. 1.
48.
CEÁN
BERMÚDEZ, J.A. Descripción artística
de la catedral de Sevilla. Sevilla: viuda de Hidalgo y Sobrino, 1804,
pp. 12-13; vid. Ibidem, Diccionario histórico… vol. IV, p. 20.
49.
ASENSIO,
José María. Francisco Pacheco. Sevilla, 1867, pp. 115-116.
50.
ASENSIO,
José María. Francisco Pacheco, sus obras artísticas y literarias. Sevilla,
1886, p. 95. Citado por BASSEGODA I HUGAS,
Bonaventura. op. cit., p. 153.
51.
MULLER,
Priscilla E. Francisco Pacheco as a Painter. Marsyas,
1981, (10), p. 44; CÓMEZ, Rafael. La Inmaculada y Miguel Cid de Pacheco. Anales del Instituto de Investigaciones
Estéticas, 1983 (52), pp. 69-84.
52.
PÉREZ
SANCHEZ, A. E. La peinture espagnole
du siècle d’Or. De Greco à Velázquez, Catálogo de la Exposición. Paris, Avril-Juin
1976, Catálogo nº. 38.
53.
VALDIVIESO,
Enrique; SERRERA, Juan Miguel. Historia de la pintura española.
Escuela sevillana del primer tercio del siglo XVII. Madrid, 1985, p. 30. La ficha
en p. 69, n.º 103. Ver también VALDIVIESO, Enrique. Francisco Pacheco (1564-1644).
Sevilla, 1990, pp. 27-28 “la pintura tuvo que realizarse hacia 1616 o a lo sumo
1617”.
54.
BASSEGODA
I HUGAS, Bonaventura. op. cit., p. 154.
55.
VALDIVIESO,
Enrique. Inmaculada Concepción con Miguel del Cid. Catálogo
de la Exposición Velázquez y Sevilla. Sevilla, 1999,
p. 80.
56.
BASSEGODA
I HUGAS, Bonaventura. op. cit., pp. 154-155 y n. 15.
57.
ASENSIO,
José María. Francisco Pacheco. Sevilla, 1867, pp. 115-116 “En
el año 1617 murió el celebrado poeta Miguel Cid, […].
Se le dio sepultura en el panteón propio
de un tío suyo frente de la puerta llamada de las Virtudes en la Santa Iglesia Catedral. El cabildo dispuso que sobre su sepultura
se colocase un cuadro de la
Purísima Concepción, y al pié
un retrato del poeta con
sus célebres coplas en la mano. Pintó el cuadro Francisco Pacheco, y hoy se encuentra
en la Sacristía de Ntra. Sra. de la Antigua”.VALDIVIESO, Enrique; SERRERA, Juan Miguel. op.
cit., p. 30.
58.
VALDIVIESO,
Enrique; SERRERA, Juan Miguel. op. cit. p. 69, n.º
103, afirman que esta
pintura “fue donada a la catedral de Sevilla en el siglo XVII por el canónigo don
Juan Ochoa de Basterra”.
59.
AGI. Contratación, 969, N.4, R.5. Bienes
de difuntos: Juan de Ochoa Basterra.
60.
El canónigo Diego Herber de Medrano,
hermano del excelente poeta y exjesuita Francisco de
Medrano, formó parte de la junta
que dirigió la Congregación
tras la marcha de Toro y fue el receptor de las Instrucciones
de gobierno de la misma que
este envió desde Roma.Vid. HUERGA, Álvaro. Op.
cit., pp. 364-66. ALONSO, Dámaso. Vida y obra de Medrano, Madrid, 1948, T.I, pp. 17-21.
61.
Juan
Ochoa de Basterra es un poeta
incluido en el Encomio de los Ingenios sevillanos de Juan Antonio de Ibarra quien,
por cierto, también era contador en el consulado y lonja de Sevilla, al participar en la fiesta y
certamen poético celebrado
con motivo de la canonización
de los santos jesuitas
Ignacio de Loyola y Francisco Javier. Ibarra asegura
no conocer el soneto de
Ochoa por su dueño “pero su poesía
es tan levantada, que debe despreciar
créditos conocidos, por tenerle consigo tan grande”. El soneto es el siguiente:
En carroça de amor, con abrasados
círculos, giran ambiciosamente
del de Europa Zodiaco,
el de Oriente,
por opuestas Eclipticas guiadas.
Inacio, i Xavier, Soles alados,
a cuyo deven ya rayo
luziente,
si ilustrado su cielo
el Ocidente,
sus errores elIudio fulminados.
Ciega la noche con dudosas plantas,
coge rebelde a nuevos resplandores,
quantos le corrió al dia negras
velas.
Confusa de que aun puedan luzes tantas
con invidia esparcir de las
mayores
dos Planetas, dos Soles en dos
cielos.
Vid. IBARRA, Juan Antonio de. Encomio de los Ingenios Sevillanos. En la fiesta de los
Santos Inacio de Loyola, i
Francisco Xavier. Sevilla: Francisco de Lyra, 1623, pp. 31v-32r.
62.
AHPS. Protocolos Notariales, leg. 2636,
ff. 413r-v.
63.
Ibidem,
fol. 414r. A Gregorio Muñoz de Medrano le fue enviada desde Roma por Bernardo
de Toro y Mateo Vázquez de Leca una Relación sobre la manera de solicitar el hábito de la Orden Militar de la
Inmaculada Concepción que fue impresa en Sevilla por Francisco de Lira en
1624. Relación embiada de
Roma por Don Mateo Vázquez de Lecca, y […]Bernardo de
Toro, a Gregorio Muñoz de Medrano, en que le dan cuenta de la forma en que se an
de pretender los habitos de la nueua
Religión militar de la
Concepción, y de los potentados que en todo el mundo
han de ser sus protectores.
Sevilla: por Francisco de Lyra, 1624, 4 p. Folio.
64.
Juan
Ochoa de Basterra estuvo casado durante treinta y tres años con Marina Muñoz de Mesa quien
murió en Belmez, villa en la que hizo testamento, dejando como usufructuario
a su marido y como herederas a sus hermanas doña Ana y doña María Muñoz de Mesa así como a su sobrina
doña Ana de Cepada mujer del doctor Gonzalo Fernández de la Vega. Es muy posible que la mujer de Ochoa fuese pariente de Muñoz de Medrano quien
ordenó fundar una capellanía en Belmez
posible lugar de nacimiento de ambos. Ibídem, ff.
413v-414r.
65.
AHPS. Protocolos Notariales, leg. 2636,
fol. 522r. Codicilo de última
voluntad, 4-octubre-1648. El presbítero
Álvaro Bello gobernó, junto con otros
clérigos, la Congregación
de la Granada cuando Bernardo de Toro marchó a Roma.Vid. HUERGA,
Álvaro. Op. cit. pp. 366-68.Al mismo tiempo, no sabemos si la fundadora
de esta capellanía tiene algo que ver con la citada Sor Juana
Bautista hija de Juan Bautista Vázquez el Viejo.
66.
AHPS. Protocolos Notariales, leg. 2637,
ff. 479 y ss. Inventario de los bienes
de Juan Ochoa de Basterra, 12 enero
de 1649.
67.
Francec Eiximenis: Este deuoto
libro se llama carro de las
donas, trata de la vida y muerte del hombre christiano.Valladolid: Juan de Villaquirán, 1542.
68.
Debe
ser Juan de Roa Dávila: De
suprema Dei prouidentia & predestinatione
libre tres. Madriti: Petrum Madrigal, 1591.
69.
Tal vez el de García de Cisneros (O.S.B.): Compendio
breue de exercicios spirituales: sacados de vn libro llamado
Exercitatorio de vida
spiritual, en cualquiera de
sus ediciones, Salamanca, 1571, 1583;Valladolid,
1599; Barcelona, 1630.
70.
Se trata de Tomás de Jesús (O.C.D.): Practica
de la viva fee de qve el ivsto
viue y se sustenta.
Barcelona: Esteban Liberos, 1618.
71.
Tal vez en la edición
plantiniana de Amberes de
1630.
72.
Tal vez la de Gabriel Talavera: Historia de Nuestra Señora de Guadalupe…. Toledo: Thomas de Guzmán, 1597.
73.
Tal vez se trate de la obra anónima Despertador
del alma: en el qual se tracta
por via de coloquio vna doctrina muy vtil,
y prouechosa para despertar
el alma q. está dormida en vicios y se muestra como deue
biuir qualquier christiano. Sevilla: s.n., 1544, aunque tuvo otras
ediciones.
74.
Fernando
de Zárate (O.S.A.): Primera y segunda
parte de los discursos de
la paciencia christiana: muy prouechosos para el consuelo de los afligidos en qualquiera aduersidad,
y para los predicadores de la palabra de Dios. Alcalá: Iuan Iñiguez
de Lequerica, 1592. Hay ediciones
de Madrid, 1597 y Valencia, 1602.
75.
Francisco
Escrivá (S.I.): Vida del illustrissimo y excellentissimo señor don Iuan de Ribera, patriarca de Antiochia y arçobispo de Valencia.Valencia: Pedro Patricio Mey,
1612.
76.
Se trata del famoso Flos Sanctorum de Alonso de Villegas.
77.
Silvestre
de Saavedra (O. de M.): Razón del pecado
original y preservación del en
la concepción purissima de
la reyna de los angeles
Maria. Discursos que entresacó
el P. Presentado […] de los libros
del […] Pedro de Oña, obispo de Gaeta […] de la misma orden. Sevilla: Clemente
Hidalgo, 1615.
78.
En
los años de la explosión inmaculista se editaron muchos sermones en folletos que fueron encuadernados por los interesados, aunque en este caso
podría tratarse de los reunidos por Alonso Rodríguez Gamarra,
en que se hallan autores como Gonzalo Sánchez Luzero, Manuel Sarmiento de Mendoza, Juan de Pineda, Alonso
de Ayala y Guzmán, Hernando Muñoz y Michael Avellán: Tomo primero de tratados y sermones de la limpia Concepción
de Nuestra Señora. Sevilla: Alonso Rodríguez Gamarra, 1617.
79.
Tal vez sea la de Gil González Dávila:
Historia de las Antiguedades de la ciudad de Salamanca:
vidas de sus obispos y cosas sucedidas en su tiempo.
Salamanca: Artus Taberniel,
1606.
80.
Antonio
de Guevara: Epistolas familiares.
La primera parte se imprimió en Valladolid, 1541, aunque existen otras ediciones.
81.
Juan
Pérez de Moya: Aritmética, práctica
y especulativa… Madrid: viuda
de Alonso Martín, 1631.
82.
Tal vez el de Francisco González de Torneo:
Practica de escriuanos: que
contiene la judicial, y orden
de examinar testigos en causas ciuiles,
y hidalguías, y causas criminales, y escrituras en estilo estenso,
y quentas, y particiones de
bienes, y execusiones de
cartas executorias. Madrid: Luis Sánchez, 1600.
83.
José de
Santa María (O.C.D.): Tribunal de religiosos: en el qual principalmente se trata el modo de corregir los excessos y como se han de auer en
la judicaturas y visitas assi los prelados como los súbditos. Sevilla:
Fernando Rey, 1617.
84.
FRAY PEDRO DE JESÚS MARÍA. Op. cit., fol.
96v.
85.
Ibidem, ff. 126r-v.
86.
Ibidem, f. 126v.
87.
FRAY PEDRO DE JESÚS MARÍA. Op. cit., fol. 126v. Algunas variantes de esta conversión puede verse en HAZAÑAS
Y LA RUA, Joaquín. Vázquez de Leca, 1573-1649. Sevilla, 1918, pp. 77-80.
88.
ASENSIO,
José María. Francisco Pacheco: sus obras artísticas y literarias , pp. 73; 99. Desgraciadamente nada dice de este
lienzo González de León en su descripción del convento delValle, tan sólo advierte que en la capilla de San José “en lo alto hay una pintura de la Concepción, de la escuela sevillana” que estaba escoltado, a su vez, por sendos
lienzos de San Joaquín y Santa Ana con la Virgen.También existía una capilla, en la cabecera de la Epístola, dedicada a la Inmaculada
Concepción con un lienzo de la Virgen de los Reyes; asimismo, en la capilla de la Virgen Sevillana se
hallaba colgado “uno de la Concepción de Roelas”.
León también afirma la existencia de capillas decoradas con retablos y objetos procedentes del Colegio jesuita
de San Hermenegildo. GONZÁLEZ DE LEÓN, Félix. Noticia artística de todos los edificios públicos de esta muy Noble ciudad de Sevilla. Sevilla, 1973, reimp. (la primera edición es de 1844), pp. 477-78.
89.
HAZAÑASY
LA RUA, Joaquín. Op. cit., p. 158.
90.
MAYER,Augusto L. Historia de la pintura española. Madrid: Espasa-Calpe,
1942, p. 227.
91.
SERRANO
ORTEGA, Manuel. Dos joyas concepcionistas
desconocidas de la pictórica
sevillana. BRAH,T. LXIV, Febrero 1914, pp. 220-227.
92.
Familia
Herrera a la que debió pertenecer
el propietario del cuadro, también de apellido Herrera.
93.
Ibidem,
p. 225. Serrano no da fecha de este
inventario.
94.
Ibidem, p. 226.
95.
BASSEGODA I HUGAS, Bonaventura. op. cit., p. 156.
96.
BASSEGODA
I HUGAS, Bonaventura.Adiciones y complementos
al catálogo de Francisco Pacheco. Boletín
del Museo e Instituto Camón Aznar. 1988, 31-32, pp.
151-176. La obra se halla en la colección de Don Miguel Granados
Pérez y fue expuesta recientemente en Córdoba y Sevilla,
vid. El esplendor del barroco
andaluz. Colección
Granados. Córdoba, Sala de Exposiciones Museísticas Cajasur, 30 de octubre a 2 de diciembre de 2007.
Sevilla, Hospital de la Caridad, 15 de diciembre de 2007
a 20 de enero de 2008. Córdoba: Fundación Cajasur, 2008.
97.
Ibidem, p. 156.
98.
Esta posibilidad ha llevado
a Fernando Quiles a pensar
que el personaje del lienzo
de 1621 pudiera corresponder
a Bernardo de Toro, algo de todo
punto imposible pues este, como sabemos,
jamás fue canónigo de la catedral sevillana. De cualquier manera con esta observación Quiles es el primero,
que sepamos, en intuir la presencia en los lienzos de Pacheco de la trilogía de protagonistas directos, masivos los hemos denominado, de la génesis inmaculista sevillana. Vid. QUILES GARCÍA, Fernando. Por los caminos de Roma. Hacia una configuración de la imagen sacra en
el barroco sevillano.
Madrid: Miño y Dávila, 2005,
p. 43, n. 55.
99.
PALENCIA,
José María. Catalogación de Obras.
El esplendor del barroco
andaluz. Colección
Granados. Córdoba, Sala de Exposiciones Museísticas Cajasur, 30 de octubre a 2 de diciembre de 2007.
Sevilla, Hospital de la Caridad, 15 de diciembre de
2007 a 20 de enero de 2008. Córdoba: Fundación Cajasur, 2008, pp. 42-45.
100.
SERRANO
ORTEGA, Manuel. Op. cit., pp. 582-83
101.
FRAY
PEDRO DE JESÚS MARÍA. Op. cit., fol. 119r.
102.
En
efecto, en la mayoría de los retratos conservados de canónigos sevillano lucen el distintivo traje coral: de
Francisco Pacheco la Inmaculada Concepción con Mateo Vázquez de Leca de la colección del marqués de la Reunión de Sevilla;
de Bartolomé Murillo, Don Juan Antonio de Miranda y Ramírez de Vergara,
de la colección de la duquesa
de Alba en el Palacio de Liria
de Madrid; de Francisco Zurbarán, Don Rodrigo
Fernández de Santaella, del Palacio Arzobispal de Sevilla; de Juan deValdés
Leal, la Inmaculada Concepción con dos donantes de la National Gallery de Londres.Tal
vez la excepción la constituya el complejo retrato de Murillo del canónigo Don
Justino de Neve, de la National Gallery de Londres.
103.
El retrato de Murillo del canónigo
Juan Antonio de Miranda está realizado
en 1680 un año después de tomar posesión de su canonjía, por lo que se advierte
un claro interés de perpetuar
tan dichoso, para él, acontecimiento, con el paso del tiempo el observador sabría que el retratado era canónigo sevillano con el solo hecho de apreciar su vestidura coral recibida, como explicita el lienzo, con tan solo
veinticinco años de edad. Para la inscripción sepulcral de Alonso de la Serna vid. GONZÁLEZ DE LEÓN,
Félix. Op. cit., p. 169. Fray Pedro de Jesús María, op. cit.,
en su biografía
de Mata, cita a Alonso de la Serna en varias ocasiones
como “Prebendado y Maestro”
(fol. 17r.); “Maestro Don Alonso de la Serna, Racionero
de la S. Iglesia y Administrador
del insigne Hospital de el Cardenal” (fol. 35r.);“Maestro Don Alonso de la
Serna, Racionero de la Santa Iglesia”
(fol. 99r.). Tan sólo en
una ocasión lo denomina como canónigo:“Maestro Don Alonso de la Serna, Consultor del S. Oficio, Canónigo de la S. Iglesia y Administrador del
Hospital del Cardenal”(fol. 106r). HAZAÑASY LA RUA, Joaquín, op. cit.,
p. 460 afirma que solo fue Racionero.
104.
BASSEGODA
I HUGAS, Bonaventura. Cuestiones de iconografía en el libro de retratos de Francisco
Pacheco. Cuadernos de Arte
e Iconografía.T. IV, 7, 1991, p. 1.
105.
No podemos terminar sin expresar el deseo de que algún día podamos
disfrutar en Sevilla con la
exposición conjunta no sólo de estos tres
lienzos, sino también del retrato realizado por Juan de Roelas de
Hernando de Mata que está en
Berlín pues los cuatro, además de formar una unidad iconográfica, forman en su conjunto una parte no pequeña e importante de la historia de la
ciudad.
