El imaginario americano
en Écija: el caso de la capilla de los Montero en la Iglesia de Santiago1
MARÍA DE LOS ÁNGELES FERNÁNDEZ VALLE
The University of Western Ontario (Canadá)
atrio, 15-16 (2010)
ISSN: 0214-8289 p.123-134
¿Qué misterioso instinto indujo al indio a poner sobre su
cabeza una lucida
pluma de ave? Sin duda, el instinto de llamar la atención, de marcar su diferencia y superioridad sobre los demás.
Ortega y Gasset, Meditación
del Marco.
Resumen: Este artículo tiene como objetivo mostrar
algunas de las transferencias
culturales y artísticas del
mundo americano a la Península
Ibérica durante el período barroco tomando como ejemplo
la ciudad de Écija. El intercambio
comercial y social de la época
generó la creación de un nuevo
imaginario de formas como se demuestra en la Capilla de los Montero, en la Iglesia de Santiago de dicha ciudad. En este mismo espacio
religioso se funden distintas
representaciones del mundo mesoamericano, con imágenes y relatos de la visión concepcionista que empezaba a gestarse. Esta combinación evidencia el profundo
mestizaje cultural que se iniciaba en el entorno andaluz
de aquellos siglos.
Palabras clave: Capilla de los Montero, Iglesia de Santiago, Écija, Siglo XVII, Juan Martínez Montero, Quetzalcóatl,
Nuevo Mundo, Sincretismo Cultural.
Abstract: The aim of this article is
to show some of the cultural and artistic transfers from the American world to the
Iberian Peninsula during the Baroque period taking Écija´s
city as an example.The commercial
and social exchange of the epoch generated the creation of new imaginary forms such
as the one demonstrated in the indigenous Chapel of Montero, in the Church of Santiago.
Located at the same religious site, there are different representations of the Indo-American
world, with images and statements surrounding the vision of the Immaculate Conception
that began to develop in the XVII century.This combination
of indigenous and Catholic images demonstrates the deep cultural fusions that were
emerging within Andalusia at that time.
Key words: The Montero Chapel, Church of Santiago, Écija, XVII Century, Juan Martínez Montero, Quetzalcóatl, New World, Cultural
Syncretism.
El presente estudio tiene como objetivo
fundamental mostrar las transferencias culturales y artísticas que se dan en el siglo XVII desde el Nuevo Mundo hacia un determinado contexto hispánico: el territorio de Andalucía. Para ello, se analizará el caso concreto de la ciudad de Écija, por ubicarse allí una de las primeras obras artísticas en fuerte relación
con el continente americano. La Capilla
de Juan Martínez Montero, conocida como de los Montero (Fig. 1), ubicada
en la Iglesia de Santiago, evidencia el sincretismo artístico - y por tanto cultural - que tuvo
lugar en la campiña sevillana tras el descubrimiento de América.

Fig. 1. Capilla de los Montero, Iglesia de Santiago, Écija.
En este artículo
se mostrará la fusión que se
estableció entre las formas
simbólicas “americanas” e “hispanas”, explicando de qué manera
el imaginario del Nuevo Mundo se insertaba en el contexto astigitano de la época. En paralelo, el interés del trabajo reside en promover la investigación de este campo, para
ampliar los límites de la historiografía en materia de transferencias culturales provenientes
de América.
Como
es conocido, el Nuevo Mundo ofreció
sueños, esperanzas y oportunidades a quienes viajaron hacia él, pero estos
sentimientos también afectaron a los que permanecieron
en el espacio metropolitano, anhelando las riquezas que llegaban de ultramar y manifestando una importante avidez cultural y estética por lo nuevo. El comercio
con América, centrado en el
puerto de la capital hispalense,
facilitó el “sueño de las Indias”
a los peninsulares, ilusiones que se acrecentaban cuando retornaban los españoles de América con el poder
y la información de lo que acontecía
al otro lado del Atlántico.
Sin embargo, no sólo se conoció
el Nuevo Mundo a través de las historias
de los europeos que iban y venían, sino también
por los propios americanos que llegaron
a España2.
Frente a este intercambio, los investigadores mantienen
de forma recurrente la hipótesis de que los modelos artísticos europeos y, más
concretamente, los españoles se exportaron al Nuevo Mundo,
imponiendo una nueva estética y, como consecuencia, una nueva experiencia artística en los territorios americanos. Por
este motivo, los estudios tienden a una visión “centro-periferia”, como si todo
hubiera viajado, de manera unidireccional, desde la Península hacia América.
Sin embargo,
no sólo es posible registrar influencias
que van desde el Viejo al Nuevo Mundo, sino también a la inversa. Así, algunos
estudios que reconocen la idea
de transición entre la producción
de ambos contextos culturales, han abierto marcos
específicos de investigación orientados a profundizar
en las relaciones entre España y América en general3, y en el ámbito andaluz en particular4, sobre todo por ser éste el territorio receptor y emisor más comprometido con la experiencia
transatlántica.
Aparte de la identificación
y ubicación de pinturas y esculturas5
de los virreinatos americanos en
diversos sitios de Andalucía, es necesario
analizar la asimilación artística transatlántica en el contexto hispánico. Es, precisamente en Andalucía, donde esas posibles transferencias
parecen más claras y evidentes, lo que la convierte en terreno
fértil para demostrar sus variantes, ya sea la absorción de la iconografía de raíz indígena, o bien los mestizajes más complejos que surgen de la hibridación con lo ibérico.
Écija: mirando a
América
Tras la
capital hispalense, la Ciudad del Sol – Écija fue uno de los centros urbanos más importantes de Andalucía,
tanto por su posición estratégica entre las provincias de
Córdoba y Sevilla, como por el intercambio económico que
vivió durante los siglos XVII y XVIII. Asimismo, se caracterizó por tener una población
en cierta medida multicultural, rasgo que permitió que ciudadanos peninsulares y del resto de Europa -e incluso
americanos- compartieran un mismo
espacio de intercambio social.
En este período,
la ciudad destacó por la producción
de lana a manos de flamencos, muchos
de ellos afincados en Sevilla y dedicados de lleno al comercio con América. Por
la investigación de Enriqueta Vila y Antonio Vidal se
sabe de la importancia que tuvo Écija como
conectora entre el comercio
europeo y el americano.6 La posición privilegiada de Écija en este
intercambio también lo reflejó en 1629 el jesuita Martín de Roa, quien en su
obra Écija, sus santos, su antigüedad
eclesiástica y seglar expuso:
Que reino, que nación ai conocida
en Europa, a quien no aya hecho rica la nuestra?
El oro, la plata, los finos metales, que en siglos passados dieron las ricas venas de nuestra tierra, Romanos, Griegos,
Fenices, i otras muchas otras
gentes nos lo robaron; los que ahora descubrimos, i ganamos en los nuevos mundos, nuestros enemigos los gozan, i nos
hacen guerra con nuestras armas. No digo bien, nosotros se las ponemos en las manos, les conbidamos con ellas, i mal asi, como
otro Diomedes, i Glauco, las de oro, las de plata trocamos
por cobre.7
En otros pasajes de la obra, Martín de Roa establece varias relaciones entre la ciudad de los astigitanos
y los virreinatos americanos. En este sentido, vincula
el nombre de Écija -Ciudad del Sol- con el de Cuzco, ambas en relación
con dicho astro, además de exponer el parecido entre los interiores de los
templos incaicos y los altares de las iglesias católicas:
En el nuevo mundo del Occidente
la imperial Ciudad del Cuzco Corte de los famosos Reyes
Incas consagrada era por casa del sol. Este solo Idolo veneravan en su Real templo
fabricado de oro fino en tan enorme
grandeza, que llenava todo el lienzo del testero, donde en los nuestros se pone el Altar mayor.
Riqueza, que sola basto por
parte de los increíbles despojos, que se hallaron en aquel Reino,
a uno de los Capitanes que
mas sirvieron en su conquista.8
A través de descripciones como ésta y de algunas obras artísticas como el Tibor mexicano del siglo XVII
-conservado en la Iglesia de Santa Cruz- es posible inferir que en la ciudad de Écija se dio un ambiente proclive a la transmisión de información e influencias, en particular sobre lo que estaba ocurriendo al otro lado del Atlántico, tanto por
las noticias que llegaban del
nuevo continente como por la
propia presencia de americanos
en la Península. Según el investigador Alfonso Franco
Silva, fueron los aristócratas
y los clérigos quienes acapararon un mayor número de indios; mientras que Esteban Mira
Caballos extiende este hecho a los grupos de mercaderes, artesanos e incluso a algún agricultor.9 Este patronazgo
podría indicar la posibilidad de que algunos americanos
trabajaran en el sector de
la construcción, tema que planteamos pese a que no se tenga una respuesta definitiva, por el momento.
Capilla de los Montero: entre el Viejo y el Nuevo Mundo
Una muestra directa de las relaciones entre ambos espacios geo-culturales se localiza en
la Iglesia de Santiago, concretamente
en la Capilla de los Montero.
Esta iglesia se situaba fuera de la antigua muralla,
circunstancia por la que podríamos pensar que se trataba de una parroquia secundaria dentro de la
ciudad; sin embargo y lejos de ello,
fue una de las más concurridas durante los siglos XVII
y XVIII.10 Este dato es relevante puesto que fueron muchos los fieles que conocieron y
visualizaron la mencionada capilla, la cual contenía una iconografía nueva como reflejo
de una identidad cultural en
proceso de cambio. En este sentido,
el arte barroco, además de la fusión de todas las artes en tanto cuerpos pertenecientes a distintos gremios
que aúnan esfuerzos para un
producto común, admite también -y hasta promueve- la mezcla cultural que se
vive desde 1492.11
La capilla fue
patrocinada por el clérigo Juan
Martínez Montero en 1630 - según
reza sobre la cornisa superior interna-, fecha temprana, ya que el resto de las obras localizadas en Andalucía con iconografía
americana datan de finales del siglo XVII o principios del XVIII, como son las
máscaras y figuras con rasgos de indígenas de la Iglesia de la Magdalena de Sevilla, la imagen de un indio con el escudo de los Franciscanos
en una de las pechinas de la
cúpula de la Iglesia de San
Pedro en Priego de Córdoba,
o el amplio repertorio interior de la Iglesia
de San Agustín de Marchena del siglo
XVIII. Por tanto, la Capilla de los Montero, conocida por los astigitanos como “capilla indiana”12,
puede ser una de las primeras obras -al menos de las conservadas- que reflejen el mestizaje artístico entre
el Nuevo y el Viejo Mundo. No obstante, es importante
ser cauteloso en el manejo de esta fecha, en particular por lo que tiene que ver con el trabajo de yesería y la iconografía
incorporada a él.
El investigador Álvaro Recio se refirió a esta capilla como
el posible antecedente a la
yesería barroca que se desarrollaría en las iglesias sevillanas de mediados del siglo XVII.13
Sin embargo, la iconografía de la capilla
no ha sido objeto de estudio pormenorizado, pese a lo novedoso de su lenguaje, tan “hispano” como “americano”.
De este modo, los estudios se centran en el análisis
descriptivo de las esculturas
y los retablos que se contienen en
la misma, sin interpretaciones
o asociaciones con el Nuevo Mundo. Respecto a las yeserías (Fig. 2),
el investigador Mariano Reina expuso:

Fig. 2.Yeserías de la capilla de los Montero.
Lo verdaderamente interesante de la capilla es su exuberante decoración en yeserías, con una sensibilidad profusa […] La bóveda elíptica se
manifiesta compartimentada, jerarquizada si se quiere,
en dieciséis espacios a través de nervaduras, espacios destinados a motivos marianos, angelitos, figuras antropomorfas, motivos florales, tallos vegetales y cintas, todo ello
con una gran variedad figurativa.14
Por
otro lado, el investigador Alfredo Morales plantea:
Se trata de una estructura de gran
simplicidad, cuyos valores son producto de un acertado tratamiento de las
superficies murarías y de la cubierta, mediante espléndidas
labores de yeso […] Se ignora quién
pudo ser el maestro escultor
autor de los yesos, pero está claro que trabajó con más acierto los motivos geométricos que los naturalistas.
Por otro parte, cabe señalar el carácter acrítico de su selección de motivos, pues ha mezclado repertorios de diferente cronología y estética. De he- cho, junto a los
ornamentos que encajan perfectamente con la fecha de realización de la capilla, hay otros que están anticuados, respondiendo a gustos y modas de tiempos pretéritos15
Ésta es casi toda la información
que se encuentra respecto de
la cúpula de la capilla. Sin
embargo, consideramos que lejos
de lo anticuado, es una obra
compleja por la relación que
se establece entre formas iconográficas de distinto origen. De esta manera, en este
espacio parroquial y bajo el
rito cristiano, se funden la cosmovisión prehispánica y la católica para crear, posiblemente, una concepción nueva y alternativa a los discursos tradicionales.
El discurso concepcionista
La planta de la capilla responde a una forma rectangular, pero la resolución de su cubierta
como una cúpula de base elíptica
construida interiormente en yeso, genera en el espectador la percepción de estar frente a un espacio centralizado. La disposición de las pinturas en base
a la lógica del número cuatro (Padres de la Iglesia y Evangelistas) y el sentido que adquiere la Trinidad (Fig. 3)
en el centro de esa cúpula subrayan,
aún más, el poder del centro. Creemos importante esta consideración, en función del fuerte vínculo que surgirá a lo largo de los siglos XVII y XVIII -y tanto en América como en España- entre este tipo de planta y la devoción mariana, particularmente la de carácter concepcionista.

Fig. 3.Trinidad en el centro de la bóveda de la capilla
de los Montero.
Asimismo, resulta evidente que la capilla manifiesta, a través de sus textos incorporados a la yesería16
y de la presencia de la imagen de la Virgen en el eje
central de la misma, la defensa
de la concepción inmaculada
de María. Como sabemos, fue
en el año 1615 -apenas 15 años antes de la fecha indicada de construcción de esta capilla- que se celebró la famosa procesión que proclamó en Sevilla a la Inmaculada
Concepción. Estamos entonces en
el epicentro espacial y temporal
de esa discusión, y en ese sentido la Capilla de los Montero adquiere un
atractivo valor histórico e iconológico.
Pero ¿cómo se estructura ese discurso
desde el manejo de las imágenes? En principio es posible descubrir la tradición del discurso contrarreformista, haciendo uso de organizaciones casi tipológicas:
·
Los padres de la Iglesia Latina
se ubican en el nivel más bajo. Se identifican claramente
San Agustín y San Gregorio a la izquierda del ingreso, mientras que a la derecha del mismo
se encuentran San Jerónimo y San Ambrosio17.
·
Los evangelistas, en cambio, se ubican
en las pechinas, más próximos a la Santísima Trinidad, la que ocupa el
punto más elevado de la cúpula. Entre un sinnúmero de imágenes de clara referencia americana, se destacan también los anagramas de María y Jesús.
·
La Inmaculada se ubica en el eje de entrada, encima de un importante nicho central que porta una imagen de Cristo como Ecce Hommo. Se trata de una imagen de María que no escapa
a la influencia de la Virgen de Guadalupe, particularmente
en lo que hace a su resplandor de fondo y al tratamiento general de la figura.
·
La presencia de Santiago, bajo la
condición de Matamoros, se ubica en una pintura elevada
sobre el muro superior oriental
y procura vincular a esta capilla con el conjunto de la
Iglesia, sin olvidar las importantes relaciones que implica a su vez
la figura de este santo con la madre de Jesús.
Todas estas pinturas adquieren más
destaque en el presente que en
el momento de la creación de
la capilla, en función del fondo blanco y uniforme de la yesería actual. Pero se sabe, de acuerdo a un registro que permanece como testigo18, que la capilla contaba con una importante carga de color, que se
perdió en algún momento19, por acciones correspondientes a un cambio en los gustos
dominantes. Si a esto agregamos el particular ingreso de
luz lateral a través de una controlada
abertura ubicada en el muro occidental -única fuente lumínica-
parece evidente que la capilla debió presentar
una atmósfera extremadamente
barroca, promoviendo el fomento de los misterios, tan propios del discurso artístico contrarreformista.
Finalmente, importa destacar la organización
de su pórtico hacia el interior del templo que, como ya hemos
referido, apela también a la Inmaculada Concepción de María con la presencia de un texto bien explícito
sobre la cornisa.20 El conjunto de este pórtico o frente hacia el interior de la nave acude
a la tradición clásica para
insertar elementos afines al manierismo, particularmente en lo que refiere a la materia iconográfica. Un gran arco permite ver desde
el templo la imagen de la Inmaculada, así como todo
el resto del interior de la capilla. En torno a él
se organizan otras imágenes de carácter híbrido, resultando un ejemplo bien particular
las máscaras de animales que
se ubican como remate superior de las pilastras laterales al mismo, a la manera de los salvajes- protectores, tan propios del manierismo. Pero mucho más sugerente
del mestizaje que denota este pórtico resultan todavía las máscaras que alternan con las ménsulas
del entablamento, a partir de
un aura aún mucho más americana.
La iconografía del mundo indígena
Resulta interesante
la observación integral de la cúpula
como conjunto iconográfico.
Ésta nos dará como resultado
una lectura más completa de los símbolos que se representaron, no sin antes reparar
en la variedad de componentes icónicos y de formas geométricas vinculantes. Toda la cubierta muestra una diferenciación extrema
de formas, al punto que ninguna
de esas imágenes se repite nunca, de manera bien análoga a la tradición decorativa indígeno-americana. Una suerte de horror al vacío también está
presente en su imagen de conjunto.
La iconografía, por sí misma, deja
particular evidencia de los modelos
americanos a través de máscaras,
ángeles con rasgos indígenas (Fig.4) semejantes a los
que se localizan en la Capilla del Rosario de Puebla de los Ángeles
o en la Iglesia de Santa María
Tonantzintla, entre otras, así
como dos representaciones de un dios del panteón mesoamericano,
al que referiremos.

Fig. 4. Ángel con rasgos indígenas en la capilla de los Montero.
En la cúpula se esculpieron soles con rostros que nos recuerdan claramente a los americanos;
una máscara con penacho (Fig.5),
como las que se reflejan en los códices o las que se manifestaron en las pinturas de los
templos prehispánicos, parece ser la imagen que corresponde
a la que se tenía del indio
en los territorios europeos.También se observan caras con rasgos indígenas y elementos simulando piedras preciosas
en sus frentes, iconografía ésta desconocida en los modelos europeos antes del descubrimiento de América. Los ángeles
se reparten por toda la capilla y, en algunos
casos, se tratan como simples cabezas aladas, imagen
también muy frecuente en el territorio colonial
americano.

Fig. 5. Máscara con penacho en la cúpula de la capilla de los Montero.
Otras figuras llamativas son las que rodean a
los cuatro evangelistas, es
decir, ángeles-indios (Fig.
6) que así se identifican por
sus rasgos faciales; también plantas como el maíz (Fig.
7),21 producto originario
de América, el cual era trascendente
en la cosmovisión divina prehispánica. En este sentido
nos importa valorar su importancia
en relación con el reinado de Quetzalcóatl, a partir de las referencias del franciscano Bernardino de Sahagún:

Fig. 6. Ángel por debajo de una de las pechinas de la capilla de los Montero.
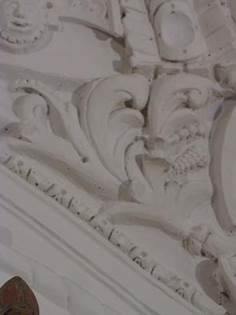
Fig. 7. Maíz en la bóveda
de la capilla de los Montero.
Y
más dicen que era muy rico y que tenía todo cuanto
era menester y necesario de
comer y beber, y que el maíz
(bajo su reinado) era abundadísimo, y las calabazas muy
gordas, de una braza en redondo, y las mazorcas de maíz eran tan largas que se llevaban abrazadas; y las cañas de bledos eran muy largas
y gordas y que subían por
ellas como por árboles.22
Este tipo de iconografía también
se extiende a uno de los muros, donde se sitúa una pintura con la imagen de la Inmaculada. Esta pintura
está rodeada por dos figuras (Fig. 8) en yesería, que se destacan sobre el muro, y cuya iconografía parece establecer una evidente relación con la serpiente emplumada. Si bien la imagen
de Quetzalcóatl es muy compleja
por su variedad compositiva, se reconoce su representación con el rostro humano
y la cabeza de serpiente (Fig. 9), tal y como se observa
en la decoración en yeso de la Capilla de los Montero.

Fig. 8. Inmaculada y
Quetzalcóatl en la capilla de los Montero.

Fig. 9. Quetzalcóatl en la capilla de los Montero.
Como era usual en México, esta divinidad se representa aquí con un penacho de plumas sobre la cabeza, pero en vez de tener
un rostro mitad humano y mitad animal, como resulta ser en algunos códices, aparece con un rostro exclusivamente
humano, posiblemente en relación con el pasaje de la máscara. En el Códice Chimalpopoca se describe así la
máscara de Quetzalcóatl:
Coyotlináhual, oficial de pluma. Hizo primero la insignia de pluma (apanecayotl)
de Quetzalcóatl. En seguida
le hizo su máscara verde; tomó color rojo, con que le puso bermejos los labios; tomó amarillo,
para hacerle la portada; y le
hizo los colmillos; a continuación le hizo su barba
de plumas, de xiuhtótotl y de
tlauhquéchol, que apretó hacia atrás,
y después que aparejó de esta manera el atavío de Quetzalcóatl, le dio el
espejo.23
Este fragmento es muy interesante porque relata el aspecto de la máscara emplumada, imagen que localizamos
en varios templos, es decir, en la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán o en la de Xochicalco en Morelos. Sin
embargo, en la Capilla de los
Montero parece plasmarse el
momento de transición ya que el dios aparece con el rostro humano,
el cual se une a la máscara a través de un cordón (Fig. 10).

Fig. 10. Quetzalcóatl con la máscara emplumada en la capilla de los Montero.
Ésta era la imagen que los cronistas y los viajeros tenían del dios-sacerdote, divinidad que residía en un templo
que se describe así: “le puso
columnas de forma de culebra
[…] había esteras de piedras preciosas, de plumas de quetzalli y
de plata”.24
Curiosamente, por encima de una de estas
posibles figuras de
Quetzalcóatl se encuentran dos serpientes, animal al que se le asocia constantemente. Asimismo, hay
multitud de plumas como en el descrito
templo del dios-sacerdote, e
incluso es posible que en la capilla existieran
piedras preciosas en los pequeños huecos que se extienden por todo el recinto. Para algunos investigadores, este dios constituía
la divinidad principal del panteón
mesoamericano, venerado por
diferentes culturas como el “ser supremo”, pero también entendido
por los cronistas como el sumo sacerdote.25
Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de Nueva España, recogió
la tradición oral de sus alumnos indígenas.
En la obra describe el atuendo de Quetzalcóatl: “…los
atavíos con que le aderezan
eran los siguientes: Una mitra en la cabeza, con un penacho de plumas que se llama quetzalli; la mitra era manchada como cuero
de tigre; la cara tenía teñida de negro, y todo el cuerpo […] Era este el gran sacerdote del templo”.26
Ahora, bien ¿por qué podría relacionarse la imagen del dios Quetzalcóatl o serpiente
emplumada a esta capilla? ¿Cuál
es la razón que lo vincula con Juan Martínez Montero
o con un espacio sagrado, vinculado a la devoción de la Inmaculada? ¿El rol de capilla asociada a la muerte y al enterramiento podría ser una de las
llaves para resolver estas incógnitas?
En principio debemos recordar algunos posibles factores de veneración del dios mesoamericano, en particular respecto a su condición
de deidad fundamental del panteón
azteca. Este pueblo veneró a
Quetzalcóatl como patrón de los sacerdotes, como inventor del calendario y como protector de los artesanos.Allí
tenemos dos razones que podrían ser claramente vinculantes: por un lado, la dimensión sacerdotal del mecenas y,
por otro, su relación con la yesería artesanal en la que se le representa al dios. Ambas razones ganarían
un mayor sustento aún si fuera posible
confirmar la participación de
indígenas en aquellas tareas artesanales. No obstante, y aunque posible, ésta es una información que exige una mayor y
más profunda investigación.
La otra línea de relación sería con la muerte. Dado el rol de espacio para el enterramiento que tuvieron las iglesias hasta el siglo XIX, así como la vocación de recuerdo y homenaje a la figura de Juan Martínez Montero que tiene esta capilla, parece importante recordar ciertas líneas míticas asociadas a Quetzalcóatl. Como se sabe, una de las variantes legendarias plantea que este dios realiza un viaje al golfo de México, auto-inmolándose en una pira y renaciendo luego. De esa pira surgieron aves en llamas. Esta última imagen nos habla de dos aspectos a los que, evidentemente, estaría vinculado Quetzalcóatl y que lo relacionan a su vez, con la figura de Cristo: muerte y resurrección.
Sincretismo
Por tanto, en la Capilla de los Montero -o capilla
indiana para los astigitanos- estamos ante una de las presencias
más importantes de la religiosidad precolombina mexicana, pero también ante un espectro de imágenes-máscaras que, acompañando
una profusa decoración, puedan referir a una visión más amplia
y compleja de la tradición indígena americana. Es necesario, por tanto, reconocer hibridaciones múltiples, incluso dentro del propio proceso artístico hispano, como es el caso ya citado
de la imagen de la Inmaculada, manifestación inocultable de una mestización
cultural. Es necesario entender esta capilla como expresión
de un interesante sincretismo
cultural, el mismo que se estaba
operando en el contexto de una
ciudad abierta a diferentes grupos migratorios, como era el caso
de Écija, en el siglo XVII.
A través
de los individuos que llegaron
del Nuevo Mundo -en este caso del Virreinato de la Nueva España- es muy posible que se conocieran las leyendas de los dioses prehispánicos.Añadimos ahora su presencia iconográfica
en tierras andaluzas.
Así pues,
creemos que la iconografía de esta
capilla evidencia que las influencias no sólo fueron de España hacia América sino que también existieron
en sentido inverso. Falta entonces empezar a recorrer este nuevo vector que, con seguridad, permitirá conocer mejor el sentido del intercambio cultural entre el viejo
y el nuevo continente en tiempos del barroco.27
![]()
1.
Esta
investigación forma parte del
Hispanic Baroque Project, de la University of Western Ontario, y ha sido financiado gracia a una beca MCRI (2007-2013)
del Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Estos resultados se presentaron por primera vez en el Simposio
The Hispanic Baroque: “Identities and Baroque Constitution in the Hispano-Transatlantic
World”, el 26 de septiembre de 2008 en McGill University.
2.
Hasta el momento
no se ha investigado sobre los
americanos que vivieron en esta ciudad de la campiña sevillana durante los siglos XVI y
XVII. El investigador Juan Aranda Doncel
plantea la posibilidad de que
existieran grupos de indios en la ciudad de Écija, entre otros centros urbanos importantes.Véase: “La esclavitud en Córdoba durante los siglos XVI y XVII”, Córdoba, apuntes para su historia, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, 1981, pág. 159. Tenemos noticias de dos americanos que vivieron
en Écija, respectivamente, en 1755, Antonio
Cruz, natural de Zacatecas y, en 1787, Estanislao, natural de Montevideo.Véase:
CASTILLA ROMERO, N. y GARÓFANO ESTUDILLO, A., “La emigración
de Écija a América. Siglo XVIII”, Écija y el
Nuevo Mundo. Actas del IV Congreso
de Historia, Écija, Sevilla, Ayuntamiento
de Écija y Diputación de Sevilla,
2002, págs. 156, 160. Respecto
a los americanos que llegaron a
España son importantes las investigaciones de Esteban Mira Caballos, Juana Gil-Bermejo
García, Alfonso Franco Silva y Juan Gil.
3.
Respecto
a la llegada de obras procedentes de América a la Península
hay numerosos estudios, Cristina
Esteras, Concepción García Sáiz,
María Paz Aguiló Alonso, María Jesús Sanz Serrano, Salvador
Andrés Ordax, Antonio Casaseca
Casaseca son sólo algunos de los investigadores que
han tratado el tema.
4.
QUILES GARCÍA, F., Sevilla y América
en el Barroco. Comercio, ciudad
y arte, Sevilla, Bosque de Palabras, 2009.
5.
En
cuanto a la catalogación de
pinturas americanas en Andalucía,
concretamente de la Virgen de Guadalupe, son relevantes los estudios de Joaquín
González Moreno y Patricia Barea Azcón, entre otros investigadores. Respecto a las esculturas de caña de maíz que llegaron a España
son importantes los trabajos
de Pablo Amador Marrero.
6.
VILA VILAR, E. y VIDAL ORTEGA, A., “El comercio lanero y el comercio trasatlántico: Écija en la encrucijada”,
Écija y el Nuevo Mundo.Actas
del VI Congreso de Historia, Écija,
Sevilla, Ayuntamiento de Écija
y Diputación de Sevilla, 2002, pág.
58.
7.
ROA, M. de., Écija,
sus santos, su antigüedad eclesiástica y seglar, Sevilla, por Manuel de Sande, 1629, pág. 30 recto.
8.
Ibidem, pág. 57 verso.
9.
MIRA CABALLOS, E., Indios
y mestizos americanos en la España
del siglo XVI, Madrid, Iberoamericana, 2000, pág. 75.
10.
CANDAU CHACÓN, M.L., Iglesia
y sociedad sevillana: la vicaría de Écija (1697- 1723),
Sevilla, Diputación provincial de Sevilla, 1986, pág. 94.
11.
SUÁREZ, J.L., “Complejidad
y barroco,” Revista
de Occidente, 323, 2008, págs.
58-73.
12.
En uno de los catálogos de la provincia de Sevilla se refiere a
la Capilla de laVirgen de Gracia, aunque especificando que realmente es conocida como “de los Montero”. Véase: AA.VV., Guía
artística de Sevilla y su provincia. II, Sevilla, Diputación
Provincial de Sevilla y Fundación José Manuel Lara, 2004, pág.
193.
13.
RECIO MIR, Á., “Génesis
del ornato barroco sevillano: causas y significación”, III Congreso Internacional del Barroco Iberoamericano, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2001, pág. 792.
14.
REINAVALLE, M.,“Arquitectura religiosa en la época deVélez de Guevara,” Luis
Vélez de Guevara y su época. IV Congreso de Historia de
Écija, Sevilla, Fundación el Monte y Ayuntamiento de Écija, 1996, págs. 416-417.
15.
MORALES,A.,“Estructura y ornato en la arquitectura barroca.Algunos ejemplos ecijanos,” Écija,
ciudad barroca: ciclo de conferencias (II), Écija,
Sevilla, Ayuntamiento de Écija,
2006, págs. 119, 123.
16.
Es de destacar que la referencia a la Virgen también se
establece en dos inscripciones todavía existentes. Una de ellas se ubica en el interior de la capilla: Ave
gratia plena Dominus tecum de qua natus est Iesus qui vocatur
Christus ergo Mariam nunquam tegitit
peccatum primum.Anno
Domini 1630. La otra, en cambio, se ubica sobre el pórtico de la misma: Confectum opus in laudem almae matris
Maria de Gratia Joannes Martinez Montero clericus dicavit et obtulit.
17.
Estos dos últimos se deducen aunque no hay elementos que permitan su clara
identificación. La pintura que está
más próxima al ingreso no parece pertenecer a la serie y haber sido incorporada
posteriormente.
18.
Detrás del retablo de laTrinidad que se ubica en el muro occidental,es posible verificar hoy la permanencia de decoración cromática, la cual formaba parte
del resto de la yesería.
19.
El astigitano José Molleja Espinosa escribió sobre el blanqueamiento que se hizo a la capilla, a lo cual expuso:
“A través del tiempo he escrito artículos ponderativos de la riqueza artística astigitana en diarios y revistas,
y me he preocupado de defender de los muchos desafueros cometidos por la ignorancia y la indiferencia en nuestro tesoro.Allá por el año 21 ó 22, en el templo más bello, los Descalzos, rascaron la interesantísima decoración de los
pilares para imitarlos a mármol, pintura burda hecha por un blanqueador. Hice gestiones eficaces y pude evitar continuara tan absurdo disparate.También
me quejé de la «faena blanqueatoria» de la Capilla de los
Monteros de Espinosa, del templo de Santiago el Mayor,
que ostentaba una decoración
pictórica excelente. Inicie en octubre
de 1926 al señor Saavedra, alcalde a la sazón, de la conveniencia y necesidad de declarar monumento nacional a Écija y preparar al turismo de nuestra ciudad para la entonces próxima a celebrarse en Sevilla de la Exposición Iberoamericana. Esto lo propuse treinta y nueve años antes de que fuese declarada Écija Conjunto Histórico Artístico Nacional, gracias al director general de Arquitectura, que reconoció el interés de las torres ecijanas. ”ABC (Edición Andalucía),
el 3 de abril de 1970, pág.
43.
20.
Ver el mismo en nota 16.
21.
La representación del maíz también se localiza en obras
tan significativas como en una de la portadas de la Iglesia de la Magdalena, antiguo Convento de San Pablo, y en la del
Palacio Arzobispal, ambas en Sevilla.
22.
SAHAGÚN, B., Historia General de las Cosas de Nueva España. I,
México, Porrúa, 1981, pág.
279.
23.
Códice Chimalpopoca.Anales de Cuauhtitlan
y Leyenda de los Soles, ed. Primo Feliciano
Velázquez, México, Universidad Autónoma de México,
1945, pág. 9.
24.
Ibidem, pág. 8
25.
FLORESCANO, E., Quetzalcóatl
y los mitos fundadores de Mesoamérica, México, Taurus, 2004, pág.
206.
26.
SAHAGÚN, B., Op. Cit., pág. 45.
27.
Agradezco el apoyo y los consejos del Dr. Juan
Luis Suárez y del Dr.William
Rey Ashfield, así como el valioso aporte de información brindado por el P. Luis Rebolo González,
Párroco de la Iglesia de Santiago.