Fotografías en revistas
de arquitectura: un discurso
de la modernidad en Buenos Aires.
1930-1950
PATRICIA S. MÉNDEZ
Cedodal-Conicet
atrio, 15-16 (2010)
ISSN: 0214-8289 p. 167 - 176
Resumen: Los conocimientos sobre la Fotografía como medio de investigación refuerzan cada vez más
la narrativa gráfica a modo
de vehículo entre el pasado
y el presente, y como componente de una memoria visual arquitectónica sirve como herramienta para la construcción de un imaginario de ciudad.
Por ello, esta propuesta
entiende que la fotografía de
arquitectura puede ser revisada en tanto texto documental a través de su análisis en
las ediciones de tres de las
revistas de arquitectura editadas en Buenos Aires entre 1930
y 1950. Así se analizan las vertientes arquitectónicas
expresadas a través de imágenes
en las páginas de CACYA,
en las de la Revista de Arquitectura y en las de Nuestra
Arquitectura y son consideradas
las producciones de los Hermanos Forero,
de Roberto Baldiserotto y de Manuel Gómez Piñeyro, quienes a través de sus fotografías tendieron a consolidar el imaginario de modernidad local.
Palabras clave: fotografía, revistas de arquitectura, Movimiento Moderno, Buenos Aires.
Abstract: The knowledge about Photography as an
instrument of research strengthens more and more the graphic narrative as a link between past and present, and in order to its important
dimension of the architectural visual memory it works as a tool for the construction
of an imaginary of the city.
Therefore,this proposal seeks to
revise the architectural photography as a documentary text in the editions of three
architectural journals published in Buenos Aires between 1930 and 1950.The architectural
aspects expressed in the images of CACYA, Revista
de Arquitectura and Nuestra Arquitectura are analyzed; and also in the Brothers Forero, Roberto Baldiserotto and Manuel
Gómez Piñeyro productions, who through their photographs
tended to consolidate the imaginary of the local modernity.
Key words: Photography, architectural journals,
Modern Movement, Buenos Aires.
1. - La imagen y la arquitectura
Álbumes urbanos, tarjetas postales, recuerdos de viaje, estampas o publicaciones con imágenes, el
valor que adquieren las fotografías
de las ciudades en distintos formatos gráficos nos permite,
desde el hoy, indagar en la historia y recrear en la memoria
colectiva no sólo determinados paisajes y personajes, sino también la posibilidad de reconstruir la evolución urbana de un sitio concreto. En distintos aspectos
es posible validar la fotografía cual documento histórico, su lectura no sólo
tiene la fortaleza de traducir la puesta en escena de la historia de un momento -consciente o inconsciente-, asimismo la de la sociedad que la
produjo1 y, por supuesto,
la que recurrentemente se volvió
hacia los medios gráficos públicos para mostrarse. En este
camino, los análisis que se
vienen desarrollando sobre la fotografía y su potencial documental muestran un afanoso y cada vez mayor crecimiento empírico, al punto que
la fotografía de arquitectura
está consolidando su especificidad y ha encontrado un lugar privilegiado en el abordaje desde los estudios de la cultura visual. Los
conocimientos sobre la fotografía como medio de investigación
refuerzan cada vez más la narrativa gráfica a modo de vehículo entre el
pasado y el presente, como componente de una memoria visual arquitectónica y como herramienta válida para la construcción de un
imaginario de ciudad.
En nuestro medio son escasos los autores que avanzaron en este aspecto
y un vacío importante ha quedado en tanto crítica y profunda lectura de las
fotografías publicadas en las páginas de las revistas especializadas. Coincidiendo con las expresiones de
las historiadoras Malosetti
Costa y Gené en tanto que “…la
cultura visual es un lugar específico de interacción social y
construcción de identidades y conflictos en términos de
clase, raza, género e identificaciones políticas en el marco de los procesos culturales en los que se inscribe…”2,
este trabajo considera posible revisar uno de los tantos procesos historiográficos de la arquitectura haciéndolo desde las fotografías que se revelan en las páginas de tres de las revistas de arquitectura editadas en Buenos Aires entre 1930
y 1950.
Por su parte,
las variantes de representación
gráfica de la arquitectura desde el Renacimiento con el hallazgo de la perspectiva, hasta
los actuales softwares de modelización tridimensional, la multiplicidad de imágenes dentro
de la disciplina se fue perfeccionando y ofreció -tanto al creador como al lector-
nuevas facetas para su comprensión. En ese abanico de variables, la invención de la fotografía cuando corría 1839, aseguró a la arquitectura la posibilidad de expresar la materialización de una realidad de
aquello que, hasta entonces,
sólo había tenido cabida a través del dibujo. Sin embargo, para
su difusión intensa a través de medios gráficos hubo que esperar hasta 1880, momento en el cual
el desarrollo de los procesos
fotomecánicos alcanzó el perfeccionamiento necesario para su reproductibilidad a escala industrial.3
A partir de entonces,
las publicaciones impresas incorporaron
-desde las distintas técnicas gráficas-, ilustraciones y fotografías ofreciendo un campo “con materialidad
y visualidad propias lo suficientemente importantes”4,
consolidando así objetos reconocibles en tanto incidían “directamente en el campo
de la cultura”5 y, fundamentalmente,
a través de la fotografía y
de “sus procesos auxiliares
cubrieron al mismo tiempo dos funciones utilitarias de los procesos gráficos que hasta entonces nunca se habían diferenciado con claridad. Una fue la información a base de retratos, vistas y todo lo que podemos llamar noticias. La otra fue el registro de documentos, curiosidades y obras de arte de todas clases. (…) La segunda quedó acaparada por la fotografía…”6.
Resulta válido pensar entonces que las fotografías que evidencian la “modernidad”7 en las revistas de arquitectura conforman una de las claves
en los discursos visuales de su época y constituyen “lo que [las] distingue (…) desde el campo de la historia del
arte”8. Asimismo, su estudio desde la Historia
nos permitirá otorgarles entidad propia, sobre todo
si consideramos que la imagen tiene capacidad para “… condensar realidades sociales, lo que la convierte en un documento precioso para los estudios de época […] captar aspectos del hecho histórico que un documento escrito no revela: aspectos emotivos o cómo el hecho es apreciado por la opinión pública. El historiador tradicional, incapaz de leer enunciados visuales, tampoco comprende que cada era ve el pasado de manera diferente y lo convierte en su presente, y que en esta revisión del pasado la imagen desempeña un papel fundamental. […] Desde el punto
de vista del historiador, importancia esencial del imaginario es que permite percibir puntos álgidos de la evolución social,
y detectar
las líneas más
significativas de los sueños colectivos.”9
2. - Buenos Aires y su arquitectura
En el período que va entre
1930 y 1950 la condición metropolitana
de Buenos Aires avanzaba hacia
transformaciones que acarrearon
mutaciones no sólo materiales, sino también culturales. Desde los años 20, la ciudad sentía las consecuencias de haber ampliado casi desproporcionadamente su población por los flujos migratorios europeos que se sucedían desde fines del siglo anterior,
los nacionalistas de los festejos del Centenario dejaban reticentemente el espacio requerido por los intelectuales que insistían en ocupar las páginas
de publicaciones como Martín
Fierro o, años después,
con Sur. La ciudad convivía con la experiencia de la velocidad y de la
luz, la vanguardia artística
emergía desde espacios distintos a los de la arquitectura con producciones de figuras como Roberto Arlt o de Macedonio Fernández, por
citar algunos, y también con las de Antonio Berni o
Xul Solar quienes anticipaban desde la plástica un futuro con la supremacía de la tecnología y del maquinismo.
Y si bien el proyecto moderno argentino distaba de los modelos centrales
europeos, los medios locales reproducían en gráfica la esperanzada consolidación del progreso; las aspiraciones de bienestar y de confort convencían a través de los nuevos programas arquitectónicos que reunían los edificios de varios pisos para renta de viviendas u oficinas, los rascacielos o los espacios dedicados a la
recreación como los cines.
La producción editorial acompañaba esta escalada progresista y nos ofrece cifras
sorprendentes al constatar que,
por ejemplo, en Buenos Aires
entre 1900 y 1950, fueron editados
cerca de veinte títulos10 dedicados a la
arquitectura y sus disciplinas
congruentes (construcciones,
urbanismo, bellas artes, etc.). Una cantidad por demás considerable si se piensa que las empresas periodísticas que las llevaban adelante habían nacido en el seno
de agrupaciones gremiales, estudiantiles y algunos órganos independientes de la profesión. Sus páginas afianzarán los principios de la tan
mentada arquitectura moderna11: una abstracción proyectual emergente gracias a la
aplicación de los nuevos materiales, la geometrización casi absoluta en las líneas estéticas, la síntesis de los programas tanto funcionales como estructurales, el esmero en el uso de colores
tenues y el empleo de novedosos equipamientos tecnológicos.
3. - Fotografiar la arquitectura moderna
En su sentido
más amplio, algunos autores refieren a este período del desarrollo arquitectónico como el resultado de un elevado proceso de industrialización. Fue el momento donde el adjetivo “moderno” se sustantivizó a partir de la ruptura espacial con los cánones históricos academicistas y al cual se sumó, desde
las revistas especializadas
y a través de la fotografía
como recurso gráfico, una feroz promoción de las nuevas producciones arquitectónicas. Esta comunión de la fotografía con la arquitectura, encontró su mayor acento hacia los años 30 en las aulas de la Bauhaus
y conformó un hito en el modo de mostrar la arquitectura:“apreciar el espacio era comprender una nueva cultura espacial”.
Fue el puntal de la Nueva fotografía
introducida en las aulas por
Walter Peterhans, sustentada
por Lazlo Moholy Nagy en el
discurso teórico y por
Alexander Radchenko en las cuestiones prácticas. La fotografía
de arquitectura se consustanció como el casi único y válido instrumento teórico y plástico para pensar y representar el espacio y alejándose del Pictorialismo
fotográfico vigente hasta ese
entonces, fue el momento de acentuar los objetivos modernos tanto gráficos como constructivos, puristas en sus formas y también en funcionalidad.
Este fenómeno globalizante, por ponerlo en términos de nuestro siglo, creció y repercutió en ejemplos extranjeros,
como el caso de la Architectural
Review en cuyas páginas Philip Morton Shand (1934) remarcaba la relación entre
la Nueva Arquitectura y la Nueva Fotografía,
expresando “los dos campos
en los que el espíritu de nuestra época han
logrado manifestarse de una
manera definitiva, son la fotografía y la arquitectura…
(pues) …la misma ornamentación que cambió la fotografía
arquitectónica, revolucionó
la crítica arquitectónica”,
o también desde las páginas de las ediciones alemanas Werkbund o Modern Bauformen
-publicación en la cual su portada
de diciembre de 1932 incluye
la foto de una moderna vivienda diseñada por el arquitecto
argentino Alberto Prebisch-. Otro
hecho contemporáneo y conducente con estas ideas lo revistió la exposición “The International
Style” realizada en el MOMA
de New York en 1935, donde las
novedades arquitectónicas se
presentaron exclusivamente a
través de fotografías. Es que
no hubo sistema de difusión de la arquitectura de entonces que pudiera evadir el modo de entender los lineamientos de la modernidad y que,
por supuesto, no acudiera al
empleo de la fotografía como medio público de expresividad.
3. - Las revistas de arquitectura y la fotografía de Buenos Aires
En el campo editorial específico de la arquitectura, son tres las revistas de frecuencia mensual que van a destacarse en tanto canales de comunicación disciplinar. La más antigua de ellas, la Revista de Arquitectura12
con noticias de la profesión y vocera del gremio local;
también CACYA -la revista
del Centro de Argentino de Constructores
de Obras y Anexos, vigente entre 1927 y 1951- que recopilaba
en sus páginas la producción de los arquitectos excluidos del stablishment local.Y la tercera, de carácter netamente comercial, salía al mercado en 1929 bajo el título de Nuestra
Arquitectura, conducida
por Walter Hylton Scott y se presentaba
“para servir al arte y a la
industria” según su primer editorial de agosto de ese
año.
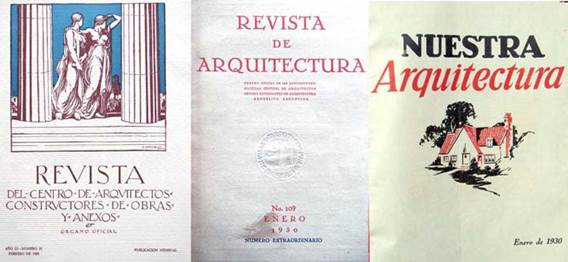
Tapas de las ediciones de CACYA, Revista de Arquitectura y Nuestra
Arquitectura.
Dados
sus diferentes orígenes, también las características en sus ediciones sentaron distinciones. Hacia 1930, CACYA13 mostraba una realidad
arquitectónica un tanto marginal con preponderancia de
ejemplos europeos por sobre los locales. Las obras publicadas, eclécticas y conservadoras, propias más bien de una estilística pintoresquista, daban cuenta de la formación extranjera de la mayoría de sus autores y a partir de 1935 pone en evidencia el adjetivo moderno con la inclusión de diseños que describían desde conjuntos de viviendas hasta salas cinematográficas. Recién hacia 1940 hay cambios en el diseño de tapa, al incorporar fotografías de edificios locales, y en tanto toman
vigencia los tópicos como “la casa económica” o la “vivienda mínima”, las fotografías interiores ocupan mayor espacio y prevalecen siempre sobre los textos explicativos. Si bien a lo largo de estos
veinte años de análisis, se observa que en CACYA
fueron las ediciones “aniversarios”, ocurridas durante los meses de junio de cada año,
las ocasiones de renovarse y
de aportar cambios gráficos,
sus páginas intentaron reflejar la modernidad incluyendo
textos procedentes del exterior
-como la traducción de Hacia una arquitectura de Le Corbusier
editada en entregas a partir de 1930-, pero no alcanzaron a desplegar el discurso ni gráfico ni
textual, que la vinculara con la realidad
del medio arquitectónico de entonces.
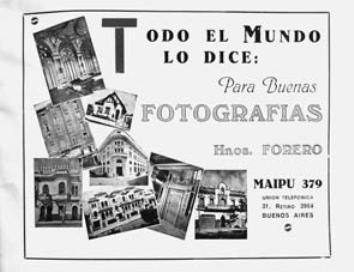
Publicidad de los Hermanos
Forero aparecida en diversas ediciones
de la revista CACYA a partir de los años 30.

Casa de renta del Arquitecto Andrés Kálnay, Foto Hermanos Forero para CACYA, año 3, Nº
33, 1930 .
Los fotógrafos que trabajaron para CACYA,
o para los estudios de arquitectura que entregaban material a la editorial, a diferencia
de quienes publicaban dibujos, no figuran con un crédito
autoral expresado como tal. Sin embargo, ya sea a través de publicidades en diversos ejemplares
o en el completo listado de Gremios de la Construcción
que muestran las ediciones,
se incluye un rubro específico bajo el título de “Fotógrafos”. Entre los profesionales mayormente citados figuran
los “Hermanos Forero” con fotografías para arquitectos
como Félix Sluzki, Gunther Müller, los hermanos Kálnay y también para empresas extranjeras como la Siemmens Bauformen. Las fotos de Nicolás
y Diego Forero14 podrían encuadrarse dentro de las clásicas
imágenes de edificios, en su producción
se descubren situaciones descriptivas del edificio en cuestión, con reportajes gráficos que si bien muy completos
y sistemáticos en función del relato gráfico diario de evolución de cada obra, sus fotografías distan de arrojar mayores novedades en la composición de la imagen.
No sucedió lo mismo con sus pares editoriales, la Revista de Arquitectura y, menos aún, con Nuestra Arquitectura.
En la Revista de la
SCA, aunque el repertorio
historicista no estuvo ausente, llama la atención la edición de enero de 1930 titulada Número especial
dedicado a la Arquitectura Moderna en el cual
priman las fotografías de obras
de Alejandro Virasoro y de Alberto Gelly Cantilo, entre otros. Sin embargo,
el perfil de las producciones
mostradas en esa edición y claramente
deudoras del Art Déco, desentonan un tanto con la inclinación
editorial de ese número decidida
a destacar las “tendencias modernas internacionales”.15
Con calidad en las tomas, las fotografías allí publicadas presentan y refuerzan esa arquitectura de líneas novedosas, y si bien estas fotos
también son anónimas, no sería erróneo adjudicarlas
a quien diera sus primeros pasos en esta publicación
y, con el tiempo y dentro de la editorial Contémpora, profesionalizaría la fotografía dentro del ambiente arquitectónico:
Manuel Gómez Piñeyro16.
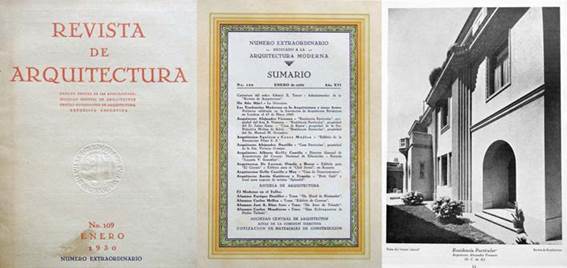
Portadas de la Revista
de Arquitectura de la SCA, Número extraordinario dedicado a la arquitectura moderna, enero 1930.
La Revista de la SCA en
sus páginas fomentaba un espectro más amplio
que la arquitectura y hacia
fines de la década del 30 la introducción
de los conceptos de urbanismo,
la incorporación de tecnología
y la transformación del hábitat
se vislumbran en el diseño de sus portadas con la inclusión de imágenes a toda página. Por supuesto que no estuvieron ausentes los criterios de modernidad
alineados bajo los conceptos de “confort”
exhibidos en la publicidad de distintas empresas, así como
tampoco los ensayos provenien- tes del extranjero con textos de Gropius,
Mendelsohn, Mies van der Rohe
entre otros, todos ellos alentados a través de fotografías cautivantes para el primer caso y
meramente ilustrativas para
estos últimos.
Las fotografías de Manuel Gómez en muchos casos
aunque anónimas si consideramos los créditos de autor, se adivinan a través de su monograma
incluido dentro de la misma imagen publicada. En otras,
igualmente se puede anticipar su autoría
incluyendo las numerosas páginas publicitarias de las firmas que participaban en las obras presentadas
en cada número, que repitiendo las mismas imágenes incluidas en los artículos, si bien el objeto arquitectónico por mostrar se descontextualiza, rodeándolo de los beneficios que ofrece la empresa y alientan su consumo
a través de términos como “confort”,“bienestar” y “modernidad”.

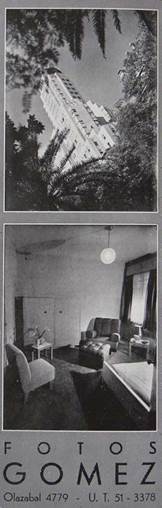
Manuel Gómez Piñeyro. Publicidad de empresa que
incluye una de sus fotografías
como puede verse repetida en su
propaganda personal (Nuestra Arquitectura, abril de 1934).
Las editoriales de la Revista
de la SCA hicieron notar
en la cobertura de los años 40 un dejo de conservadurismo que perduró hasta
la mitad de esa década, las tiradas se hicieron eco de las políticas estatales
que incluían programas con escalas monumentales y aunque
no reformulaban la tendencia
moderna pretendidas por la profesión, sí relevaban
en fotografías una gran producción originada en manos del gobierno (Ministerio de Obras Públicas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, etc.). Pero
tampoco en esta ocasión los
fotógrafos lograban un renglón que diera cuenta de sus autorías; seguramente, y por el sistema organizativo institucional, las imágenes eran producidas
por Departamentos Fotográficos
generados dentro de cada organismo estatal.
Desde el renglón comercial, las páginas de Nuestra Arquitectura mostraron desde su origen, un sesgo editorial
diferente al de sus pares tanto en gráfica como en contenido. El interés central
de sus páginas radicaba en la vivienda unifamiliar con preferencia por las casas californianas al punto que esta idea era reflejada en la portada a través de la síntesis gráfica de un chalet. Sus ediciones tuvieron amplitud de criterios en
cuanto a estética y, aunque fue un tanto
ecléctica
en la selección de las obras presentadas, siempre estuvo profusamente ilustrada.
La aprobación de la mentada modernidad de esas décadas se percibe en distintas
ocasiones dentro del contenido
de Nuestra Arquitectura: en
abril de 1932 se presenta una
nueva portada con la inclusión de una fotografía, las traducciones de revistas americanas
que acercaban conceptos novedosos como Pencil Points
o Architectural Record tampoco
estuvieron ausentes y, además, fueron muy numerosas las
ediciones en las que se publicaron obras de Richard Neutra casi siempre
acompañadas de las fotografías
de Julius Schulman.
En los primeros diez años de edición de Nuestra Arquitectura, la fotografía adquirió relevancia
tanto por tipo de presentación
como por calidad en su factura,
además de que la autoría fotográfica fue considerada de manera diferente respecto de las otras publicaciones. Fotógrafos como los Hermanos Forero, Jorge Pérez Tomé, Luis Heber, Roberto Baldiserotto y Manuel Gómez Piñeyro
se acreditan desde los primeros
números17 y sus fotografías
de arquitectura sirvieron tanto
para relatar obras específicamente desarrolladas, como
para ilustrar notas generales.
Cuando los años 50, los ejemplos publicados remiten a la arquitectura norteamericana y en todo momento
se consignan los créditos autorales figuran bajo las firmas de Schulman, Dearborn, o Bresnik,
entre otros.
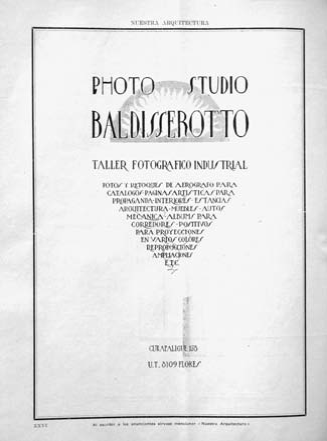
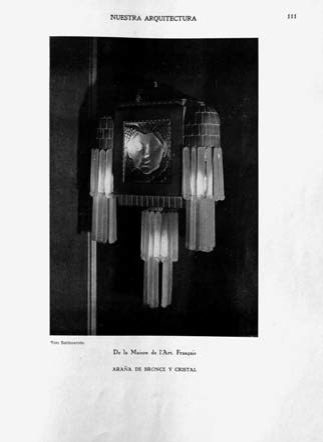
Roberto Baldiserotto. Publicidad de estudio
fotográfico y artefacto de iluminación de líneas art déco publicado en Nuestra Arquitectura, octubre de 1929.
Si analizáramos estrictamente el modo
fotográfico de los autores hasta
aquí mencionados, las diferencias también son notorias. Las imágenes interiores realizadas por Gómez indican claramente el uso de iluminación artificial, en tanto que en las exteriores prevalece una fuga tan marcada que valida la geometrización casi pura de la arquitectura de los años 30 y 40.
Por su parte, Baldiserotto, descontextualizará el
edificio fotografiado de su entorno más
próximo y es capaz de llegar hasta la abstracción al momento
de retratar objetos, manifestando con este recurso la
aplicación de los nuevos materiales.18
Miguel
Gómez Piñeyro tuvo la capacidad de trabajar para los más renombrados estudios de arquitectura del momento empleando, además de su condición
de excelente fotógrafo, sus
habilidades de diseño en cuanto a puesta
en página de su propia publicidad.
Nada más revisar las distintas páginas que lo promocionan en la Revista de Arquitectura,
Casas y Jardines o en Nuestra
Arquitectura al anunciarse
con expresiones del tipo “fotografías son algo más que fotografías”, “los pequeños detalles son los que hacen la diferencia” o “El Arte fotográfico en la Arquitectura”, además de recalcar su habilidad al momento de emplear el procedimiento de Flou artístico19.

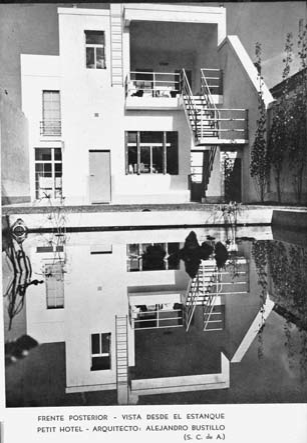
Publicidad y vivienda personal de Manuel Gómez Piñeyro,
publicadas en Revista de Arquitectura, abril de 1933, año 19, Nº 148.
4. - Modernidades en fotografía y fotografías de la arquitectura moderna
La fotografía de arquitectura constituye una temática compartida por ambas profesiones desde el propio descubrimiento de la fotografía, y ambas disciplinas encontraron puntos comunes a medida que la técnica les
proporcionó elementos de convergencia. Sin embargo, no fue hasta bien entrados los
años 20 que el perfeccionamiento del “retrato arquitectónico” –si pudiéramos titularlo de algún
modo- resalta las cualidades específicas de la arquitectura
moderna. Las experiencias gráficas en la Bauhaus, la instalación en el mercado internacional de la cámara “Leica” (1925) empleando películas de 35 mm, la aparición de la lámpara flash reemplazando los polvos de magnesio a partir de 1930, la comercialización
de la película “Kodachrome” en
1935 y al año siguiente la de
la “Agfa” que permitía obtener transparencias en color, abrieron infinitas posibilidades para que la
foto de arquitectura quedara instalada en el espacio editorial.
Simultáneamente, también, en el ámbito local, a partir de la década del 30 la fotografía alcanzó un rango de importancia cultural que
difícilmente pueda ser superado. En 1927 se realizó el “Primer Salón Internacional
Anual de Fotografía” -sentando las bases de la vanguardia
fotográfica en el país-, en 1934 se realiza el primer y único en el mundo “Salón Internacional de Bromóleos”, en 1938 se publica Foto
Arte sumándose a la ya existente Correo
Fotográfico Sudamericano
y en 1939 se publica el Primer Anuario
de Fotografía.
Un punto
de inflexión cultural fue la
conmemoración del cuarto centenario de la fundación de la ciudad
de Buenos Aires en 1936. Ese año
se fundaba el Foto Club Argentino y la revista Fotocámara, se construía el
Obelisco, el primer rascacielos
–el edificio Kavanagh- emergía
en Plaza San Martín al mismo
tiempo que se abría la avenida 9 de julio, toda una serie de éxitos que sumaban logros a la modernización tanto en imágenes como
en arquitectura.
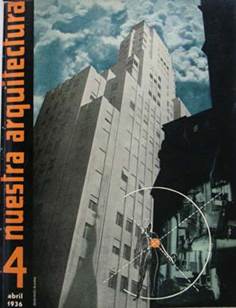
Portada de la revista Nuestra Arquitectura, abril de 1934. Una composición gráfica de novedosas líneas que muestra el edificio más alto de entonces en la ciudad: el Kavannagh.
En términos estrictamente abocados a esta “nueva fotografía”, las reproducciones impresas
adquirieron un discurso de encuadres
libres y picados, fugas acentuadas, la abstracción se hizo presente en la exhibición de los nuevos
edificios y, curiosamente, aunque el hecho arquitectónico sea un objeto creado para habitar, la ausencia de personas en las imágenes era cada vez más
evidente a medida que la fotografía sentaba presencia en las páginas de las revistas especializadas. En este aspecto, algunos
investigadores opinan que la
fotografía de arquitectura retoma esta modalidad
de los tratados de pintura renacentistas,
donde la ausencia de las sombras
es manifiesta y entonces es
posible que la “voluntad
de exclusión del autor, ofreciendo un medio perfectamente
objetivo, en teoría exento de toda intervención humana [figuere] explicando
la intención de hacer desaparecer toda huella de la presencia del fotógrafo
en la imagen”20.
Las fotografías editadas en las revistas de arquitectura que aquí se han analizado con certeza debieron poner en crisis la visión de la ciudad de esta primera mitad del siglo XX. No sería erróneo entonces concluir que el proyecto de “modernidad arquitectónica” se estableció
en nuestro context –como en muchos otros- primero como discurso gráfico para luego consolidar
sus propias reflexiones y, en esto,
los medios de comunicación sirvieron para proyectar estereotipos que fueron determinantes en el grado de confianza que requería el imaginario colectivo21.Al
menos así dan cuenta la estética y la morfología de las imágenes hasta aquí revisadas, las mismas que nos permiten entender de los intereses, de las percepciones y de
las motivaciones artísticas que intervinieron en ese momento de alta transformación que tuvo la arquitectura de Buenos Aires y que se mostró
elocuentemente en todas las ediciones de este período.
Sin lugar
a dudas, en ello mucho tuvieron
que ver los arquitectos con
las innovaciones proyectuales pero, seguramente, también los fotógrafos pues en el decir de Sara Facio “quizás más que en otros
medios de expresión, en fotografía es la singularidad del autor lo que jerarquiza el medio.”22
![]()
1. MESSINA, Rina
(comp.), Donde anida la memoria. Reflexiones acerca del uso de las
fuentes de investigación histórica, Córdoba, Ferreyra Editor, 2000.
2. MALOSETTI COSTA, Laura;
GENÉ, Marcela (comps.), Impresiones Porteñas. Imagen
y palabra en la historia cultural de Buenos Aires, Buenos Aires, Ensayo Edhasa, 2009.
3. TELL,Verónica,“Reproducción fotográfica e impresión fotomecánica: materialidad y apropiación de imágenes a fines
del siglo XIX”,
en Malosetti Costa, Laura;
Gené, Marcela, Op. Cit., p. 141.
4. ARTUNDO, Patricia M.,“Revistas y proyectos artísticos y culturales durante la primera mitad del siglo XX: cinco revistas argentinas”, en Artundo, Patricia, (dir), Arte en revistas. Publica-
ciones culturales en la Argentina.
1900-1950, Buenos Aires, 2008, BeatrizViterbó Editora, p. 10.
5.
ARTUNDO, Patricia M., Op. Cit. p. 10.
6. IVINS,Williams Mills, Imagen impresa y conocimiento.Análisis
de la imagen prefotográfica, Barcelona, Colección Comunicación Visual,
Gustavo Gili, 1975,
p. 195.
7. “El mundo moderno se presenta, superficialmente, como el que empujó, el que tiende a empujar, la racionalización hasta
su límite y que, por este hecho, se permite depreciar –o mirar con respetuosa curiosidad las extrañas costumbres, los inventos y las representaciones imaginarias de las sociedades precedentes. (…) la vida del mundo moderno responde tanto
a lo imaginario como
cualquiera de las culturas arcaicas o históricas. Lo que se da como racionalidad de la sociedad es simplemente la forma…”, en: CASTORIA-
DIS, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona,Tusquets, 1999, p. 271.
8.
ARTUNDO, Patricia M., Op. Cit. p. 10.
9. ROJAS MIX, Miguel,
El imaginario. Civilización y cultura del siglo XXI, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2006, p. 23.
10. GUTIÉRREZ, Ramón,
MÉNDEZ, Patricia et al. Revistas de Arquitectura de América
Latina. 1900-2000. San Juan de Puerto
Rico, Universidad Politécnica de Puerto Rico, 2001.
11. Cfr.: Voz: “Moderna (Arquitectura)”, en: LIERNUR, Jorge;
ALIATA, Fernando. Diccionario de
Arquitectura
en la Argentina.
Buenos Aires: Clarín Arquitectura / AGEA, 2004, Tomo IV, p. 141 y ss.
12. Editada desde
1915 conjuntamente por el Centro de Estudiantes de Arquitectura y la Sociedad Central
de Arquitectos –SCA-,
y a partir de 1923 sólo por este organismo.
13. Cfr. Colección de revista CACYA desde Año VI, Nº 32 y subsiguientes existentes en CEDODAL.
14. Instalados en su casa de fotografía sobre calle Maipú al 300, se jactaban de fotografiar todo menos gente (salvando claro
está la famosa imagen
de la fundación de la revista Sur
en la escalera de la casa de Victoria Ocampo).
Cfr. MORENO,
María. “Araca Victoria. La biografía en imágenes de Victoria Ocampo”,
Página12, Buenos
Aires, 7 de enero de 2007.
15. Cfr. Revista de Arquitectura, Buenos
Aires, Sociedad Central
de Arquitectos, Nº 109, enero de 1930.
16.
Manuel
Gomez Piñeyro –Vigo,
1900; Buenos Aires,
1985), llegó a la capital
argentina los 7 años, se inició en una empresa dedicada inicialmente al cine,
la casa Glücksmann y también en el diario
La Prensa.
17. Cfr. la producción de Manuel
Gómez Piñeyro en el reportaje fotográfico de la casa
de Victoria Ocampo proyectada por Alejandro Bustillo, en
Nuestra Arquitectura, 3, Buenos Aires, Contémpora SRL,
octubre, 1929, pp. 92-109.
18. Cfr. ADAGIO,
Noemí, AMAME, Guillermo, “Retratos de arquitectura moderna de 1933. Dos miradas: Manuel Gómez
y Roberto Carlos
Baldisserotto”, Memoria del 9no Congreso de
Historia de la fotografía, Rosario, Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía,
2006, pp. 17-22.
19. El “Flou” o “desenfoque intencional” es una variante fotográfica en la cual la cámara
impone una correlación
entre la cantidad de luz que entra
en el objetivo y la distancia focal, provocando así mayor o menor grado de nitidez de la imagen logrando un desenfoque por detrás del objeto retratado.
20. CHÉROUX, Clément,“Cuando la fotografía es desnudada de sus propios errores”, Breve historia del error fotográfico, Serie Ve, 2, México, CONACULTA, UNAM, Fundación Televisa, p. 78.
21. FRÜH, Werner, Realiatsvermittlung durch Massenmedien. Die permanent Transformation der Wirkichkeit,Westdeutscher Verlag, Opladen, 1994
, citando a Walter Lippman.
22. FACIO, Sara, D’AMICO, Alicia,
La fotografía 1840-1930, Historia general
del arte
en la Argentina, tomo
5, Buenos Aires,
Academia Nacional de Bellas Artes, 1988,
p. 87.