Trampantojos
sevillanos del siglo XVIII1
FERNANDO QUILES
atrio, 15-16 (2010)
ISSN: 0214-8289 p. 209 - 212
El trampantojos forma parte del sistema expresivo del mundo barroco,
como evidencia de los imprecisos límites de la realidad. Una realidad refutada
porque “el objeto natural o mundo en su simplicidad no existe, ni se ofrece en
ningún lado a la observación.”2 Y lo que en el ámbito de la pintura
fue una variante genérica que gozó de relativa popularidad, al menos en algunos
de los principales centros artísticos españoles, sobre todo en aquéllos donde
la influencia flamenca se hizo notar con más fuerza, en el mundo literario fue
una voz con un amplio registro significativo, que aludía tanto al artificio
como al enredo y los comportamientos engañosos3.
La aparición y larga
vida de este tópico artístico en Sevilla se debe en gran medida a su favorable
recepción entre las élites locales, que lo apreciaron como muestra de la
pericia creativa de sus artífices y como adopción de una moda. Aun así, fueron
tan escasos que apenas han dejado rastro documental. Sólo se ha podido
constatar su existencia en el inventario de los bienes del conde del Águila,
propietario de “un quadro de una tabla fingida, con
algunos Animales muertos, su autor Correa”4. Este dato, por otro
lado, resulta relevante, al evocar a un artista considerado como pieza clave en
la evolución del trampantojos sevillano: Marcos
Fernández Correa. Que se sepa firmó los dos ejemplares que guarda la Hispanic Society of NewYork.A pesar de esa
certeza, sigue siendo un enigmático personaje del que últimamente se ha
descubierto un ambiguo perfil profesional, al presentársele además como
arquitecto de retablos y escultor5.
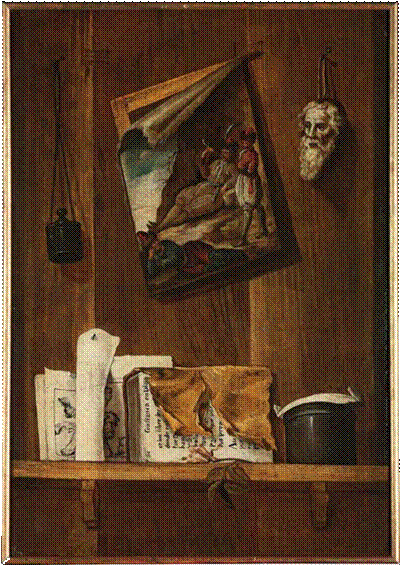
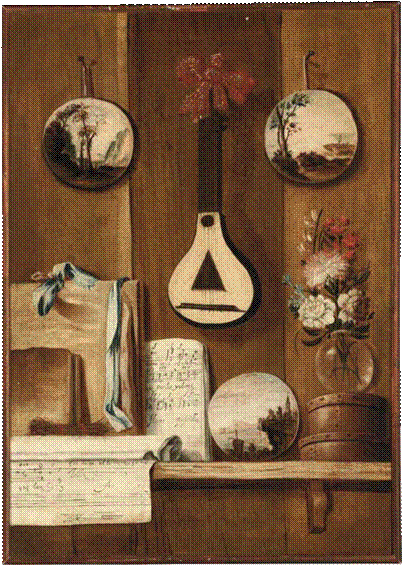
Fue Gestoso el primero
en probar su existencia. Otros especialistas apenas han podido redundar en el
hecho de que existió y pintó los lienzos de la Hispanic,
resaltando su papel como acertado intérprete del tema. Se desconocen otras
manifestaciones contemporáneas del mismo. El conocido lienzo del flamenco
contemporáneo Franciscus Gysbrechts
fue introducido en Sevilla en pleno siglo XVIII, durante el llamado Lustro Real
(1729-1734)6. Precisamente, esta coyuntura, la presencia de la Corte
de Felipe V en la ciudad, que provocaría importantes cambios en el arte
sevillano, pudo haber contribuido al reverdecimiento del subgénero. La
continuidad entre la producción del XVII y la del XVIII pudo haber quedado
interrumpida, por lo que esta segunda etapa en la historia del trampantojos sevillano estaría relacionada con esta
circunstancia en que se hizo notar la influencia foránea entre los artífices
locales. La presencia de la obra de Gysbrechts pudo
contribuir a este renacimiento, que fue culminado por Bernardo Lorente Germán y
continuado por otros maestros cuyas obras son conocidas. Un maestro
rigurosamente contemporáneo, al que se le ha atribuido en exceso, es Pedro de
Acosta. Son sus trampantojos un pretendido ejercicio de virtuosismo
técnico, que apenasalcanza a ser una convincente
muestra de sus limitaciones técnicas7. Igual le ocurre a otro
maestro, al que debe ser restituida una obra tradicionalmente considerada de
Acosta, el trampantojos de la vanitas del museo
sevillano de Bellas Artes. Una obra mucho más sintética, pero que presenta la
novedad de estar firmada por su autor, Diego Bejarano8. De este
artífice se conocen otras dos obras de tema religioso, reproducciones fieles de
sendos originales de Murillo, hechas para la capilla de la Fábrica de Tabacos
de Sevilla9.
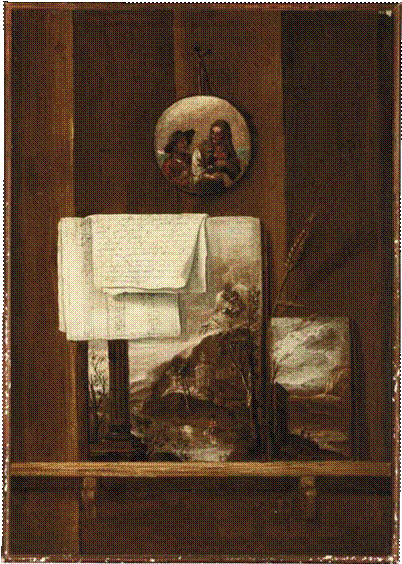
Más cualificado es
Francisco Gallardo, cuya trayectoria se adentra en la
segunda mitad del siglo, por lo que habría que considerarlo, como al anterior,
un epígono de la escuela10.
En este contexto de
recuperación de un subgénero pictórico, Bernardo Lorente Germán aparece como
figura clave. Su proximidad a la comitiva real, mientras estuvo en Sevilla, y
el conocimiento de sus pintores, le permitió ampliar su horizonte creativo. De ahí
la incursión en una materia que ponía a prueba su capacidad técnica y solvencia
intelectual. Conocemos la trayectoria profesional de Lorente, tanto por su
filiación murillesca, como por la derivación hacia
las nuevas corrientes creativas11.
Se han publicado de
Lorente numerosas obras, algunas claramente suyas, otras erróneamente
atribuidas. Y entre las más personales se encuentran los trampantojos,
en los que mostró cierta jactancia intelectual y una técnica depurada, lo que
no ocultó sus problemas con la perspectiva. De los ejemplares conocidos, el más
original es la alacena abierta, de la Academia de San Fernando, cuya
calidad reconoce el propio pintor con la firma. A ese conjunto hay que añadir
tres nuevas obras que se pusieron a la venta el pasado mes de noviembre en Christie’s de Londres12.
Los tres cuadros tienen
una base idéntica, una superficie entablada en la que se apoya un anaquel, todo
ello decorado con diversos objetos con poca relación entre sí. No parece sino que se hubiera utilizado una plantilla para
repetir una estructura compositiva, que también fue utilizada en las versiones
autógrafas del Louvre. El tratamiento de la madera es distinto en cada caso,
cambiando el número de tablas y la aparente materialidad de las
mismas. El del cuadro desportillado con un grupo de hombres en reposo y
uno de ellos fumando, repite un patrón compositivo conocido y, aunque se le ha
querido dar un sentido alegórico, como representación de uno de los sentidos,
constituye un ejercicio de habilidad técnica, manifiesto sobre todo en
detalles, como la mosca posada sobre uno de los papeles de la repisa.A diferencia de esta descripción de un rincón del
taller, los otros dos lienzos recrean un ámbito diferente, con el empleo de
otros elementos, como son los platos pintados, las partituras musicales o un
ramillete de flores. El de la vieja gallinera, aparte de dos lienzos con
paisajes, hay que encontrarle el sentido último en la espiga de trigo, con
connotaciones eucarísticas13. El tercero de los cuadros presenta
claras divergencias, tanto en la tonalidad general, como en el abigarramiento
compositivo, los objetos decorativos o el tratamiento superficial de la madera.
En la interpretación de
estos ejemplares del trampantojos sevillano hay
que ponderar los signos de carácter religioso, tanto la espiga de trigo, como
las partituras musicales, que podrían corresponder a villancicos o canciones
sacras, y los libros de espiritualidad.
En cualquier caso, sea
la interpretación última que se les dé, no hay duda de que estas piezas fueron
concebidas al gusto de una élite cultural, amante de estos juegos visuales, por
un artista que la atendió satisfecho de su capacidad técnica.
![]()
1. Agradezco a Christie’s las facilidades
dadas para estudiar las tres
piezas.Y especialmente
a doña Yolanda Muñoz, del Departamento
de Arte, por su atención y apoyo.
2. Para Rodríguez de la Flor es un capítulo importante en la cultura barroca.
RODRÍGUEZ DE LA FLOR, F., Pasiones frías. Secreto y disimulación en el Barroco hispano, Madrid, Marcial Pons, 2005, cap. 16.
3. En la ilustre fregona, Cervantes califica a los
mozos de mulas de una
posada como gente de poco fiar:“mirad
que estos mozos de mulas son el mismo diablo y hacen trampantojos” CERVANTES, M.
de, La ilustre fregona, en Novelas ejemplares,
ed. de F. RODRÍGUEZ MARÍN, Madrid, Espasa-Calpe,
1965, pág. 252.
4. Así figura en el inventario realizado a su muerte, en 1784. ILLÁN MARTÍN,
M., “La colección pictórica
del conde del Águila”, Laboratorio
de Arte, 13, 2000, p. 147.
5. QUILES, F. y CANO, I., Bernardo Lorente German.Y la pintura sevillana de su tiempo (1680-1759), Madrid, Fernando Villaverde
eds., 2006; VALDIVIESO, E., Historia de la pintura sevillana,
Eds. Guadalquivir, Sevilla, 1986, pág. 239.
6. VALDIVIESO, E., Pintura holandesa del siglo XVII en España,Valladolid, Universidad, 1973, pág. 113. Sobre ésta y otras obras vid: PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., Pintura española de bodegones y floreros de 1600 a Goya, Madrid, Ministerio de Cultura, 1983.
7. Son dos lienzos de parecidas dimensiones que se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, con los números de inventario 911 y 913. IZQUIERDO, R. y MUÑOZ, V., Museo de Bellas Artes. Inventario
de pinturas, Sevilla, Consejería de Cultura, 1990, págs. 159-160. El la Real Academia de san Fernando
existen otros tres ejemplares, uno de ellos fechado en 1755.Historia
de la pintura sevillana, Ediciones
Guadalquivir, Sevilla, 1986. Referencias a Pedro de Acosta (pág. 346)
8. Pese a la evidencia del dato, se ha insistido tradicionalmente en atribuirlo a Acosta. VALDIVIESO, E., “Pintura”, en AAVV., Museo de Bellas Artes de Sevilla, Sevilla,
eds. Géver, 1991, t. II, págs. 326-327; del mismo autor: Vanidades y desengaños en la pintura
española del
Siglo de Oro,
Madrid, FAHA, 2002, págs. 93 y 94.
9. Se trata de las representaciones de La Anunciación y La Adoración de los Pastores. Pintadas en 1763.
RODRÍGUEZ-PANTOJA MÁRQUEZ, M., Patrimonio artístico y monumental de las universidades andaluzas, Sevilla, Universidad, 1992, pág. 196.
10. En 1764 está fechado uno de sus trampantojos conocidos. ALONSO DE LA SIERRA
FERNÁNDEZ, L.,“Dos nuevas obras de Francisco Gallardo”, Archivo Español de Arte, 295, 2001, págs. 291-293.
11.
QUILES, F. y CANO, I., Bernardo Lorente Germán, op. cit.
12. Lote nº 52 del catálogo, Spanish Splendour - The Collection of a Marqués Spanish
Splendour.The Collection of a Marques, venta 7818.
13. Y, auque resulte algo inapropiada en el ambiente religioso sevillano, otra evocación eucarística podría ser la representación de Baco en el cuadro del Louvre.