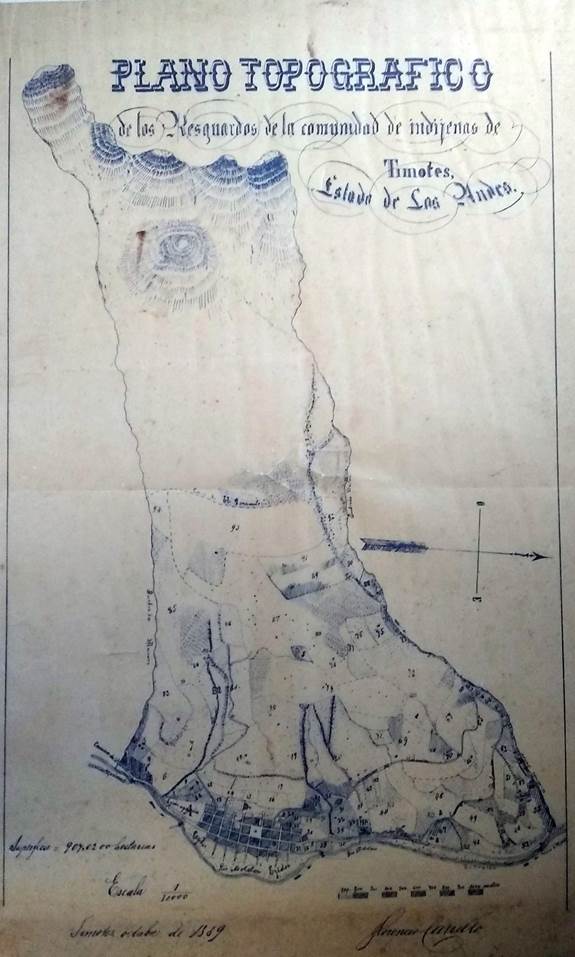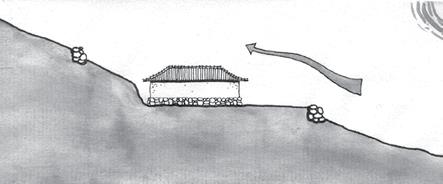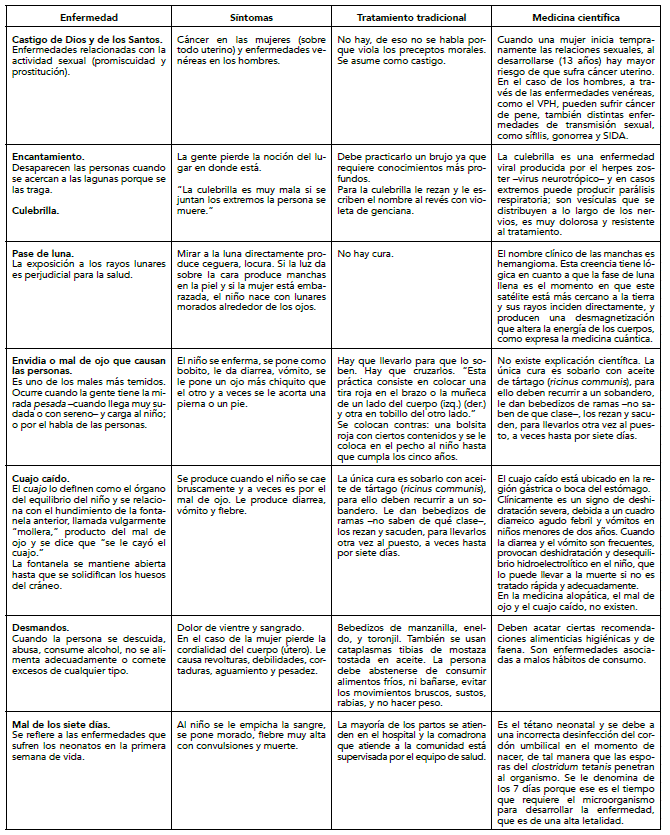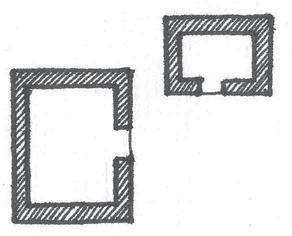Introducción
En el año 2004 se realizó
un estudio transdisciplinario e interdisciplinario en la comunidad denominada
El Paramito Alto, perteneciente a la etnia timote, localizada en el municipio
Miranda del Estado Mérida, Venezuela. Este trabajo partió de una investigación
que ya venía realizando el profesor Luis Bastidas, del Instituto de
Investigaciones Antropológicas y Etnográficas de la ULA con esta comunidad, a
la cual nos integramos varios centros de investigación pertenecientes a
diversas facultades: Arquitectura, Medicina (Medicina y Nutrición), Odontología,
Humanidades y Ciencias Políticas. Cada una tenía un objetivo común: conocer la
idiosincrasia y modos de expresión de esta comunidad, entender su pensamiento y
realizar algunas propuestas que, respetando todas sus creencias, pudieran
mejorar sus condiciones de vida, sobre todo porque en el diagnóstico realizado
se encontraron serios problemas de salud asociados a su hábitat y sus
costumbres. La experiencia fue todo un descubrimiento y un aprendizaje de mucho
valor por cuanto significó un reto de integración de saberes.
La comunidad y sus antecedentes históricos
De acuerdo con la Ley Orgánica de Comunidades y Pueblos
Indígenas, una comunidad indígena está integrada por personas descendientes de
un pueblo indígena originario, que habitan un espacio geográfico determinado, y
conservan tierras y patrones de comportamiento característicos de la etnia a la
que dicen pertenecer. Además, deben identificarse con ella, con su cultura e
idiosincrasia, con sus leyes y formas de organización política, social y
económica, adecuándose a sus necesidades, creencias y costumbres.
Esta misma ley reconoce las tierras
y el hábitat indígena como el lugar donde estas comunidades:
ejercen
sus derechos originarios y han desarrollado tradicional y ancestralmente su
vida física, cultural, espiritual, social, económica y política. Comprenden los
espacios terrestres, las áreas de cultivo, caza, pesca, recolección, pastoreo,
asentamientos, caminos tradicionales, lugares sagrados e históricos y otras áreas
que hayan ocupado ancestral o tradicionalmente y que son necesarias para
garantizar y desarrollar sus formas específicas de vida.1
Lo destacable de esta definición es que
identifica y reconoce los valores que son sustanciales a una comunidad que convive
en determinadas condiciones y lugar, que se relaciona con su entorno como una
comunidad biótica en perfecta armonía. Y es esa convivencia la que genera una
forma de vida que se expresa en su cultura y representaciones, siendo una de
estas su hábitat y sus costumbres, como señala Rago
“una cultura —cada cultura— es una forma singular e irrepetible de tomar
posesión del mundo mediante una toma de posición frente a él.”2
Las comunidades indígenas en
Venezuela son el producto de procesos de colonización humana que datan
aproximadamente 30.000 años y se configuraron como pequeños grupos de
recolectores y cazadores que en el tiempo comenzaron a desarrollar procesos de
territorialidad. Como señala Sanoja “los mismos
culminaron en el siglo XV de la era con la formación en Suramérica de
sociedades regionales cuyo grado de desarrollo de las fuerzas productivas iban
desde imperios, Estados y señoríos hasta bandas de recolectores cazadores.”3
De acuerdo con Sanoja,
en el caso de la denominada fachada andina venezolana, algunos de estos grupos,
como la comunidad caketía y la timoto-cuica,
formaron poblados en los cuáles se desarrolló la agricultura de regadío y el
cultivo en terrazas, la producción artesanal de tejidos y la alfarería. El
control de los recursos naturales de fauna y de flora fueron condiciones
necesarias para estos procesos de territorialización, particularmente en
regiones como la andina, y también por lo que significó el sedentarismo como
premisa previa al asentamiento en un lugar determinado. De acuerdo con la
clasificación dada por Bate,4 sobre el territorio suramericano se
asentaron tres grandes pueblos de cazadores y recolectores con rasgos
culturales similares, siendo el segundo de ellos el correspondiente al grupo de
los cazadores-recolectores andinos, quienes habitaban “los valles costeros del
noroeste de Venezuela, los valles alto andinos.”5
La comunidad de estudio a la que se
refiere este artículo pertenece al grupo étnico de los timote, localizados en
la región alto andina del Estado Mérida, en Venezuela. Su denominación como
comunidad indígena ha sido objeto de estudio de diversos autores,6
en los cuales predomina la tesis que sostiene que los timote
agrupan a una serie de pequeñas comunidades que se localizaban en distintos
lugares de la región andina, específicamente del Estado Mérida. Según Marcano, los timote se subdividían en veintiocho tribus.7
En lo que sí hay coincidencia en la mayoría de los autores es en el
señalamiento de que no existía una comunidad timoto-cuica
como tal, y que la nación de cuicas (kuikas) fue la
que ocupó el territorio del estado Trujillo. Así lo expresa Jahn: “Los Kuikas, o sea los aborígenes trujillanos, hablaban la misma
lengua que sus vecinos occidentales, los merideños y por esta razón debemos
considerarlos como miembros de la gran nación Timote, pobladora de toda nuestra
región andina de Trujillo y Mérida.”8
Sin entrar en análisis más profundos
sobre el origen de estas comunidades, pero entendiendo que antes de la
conquista o penetración española en el siglo XVI, efectivamente hubo en la
región andina venezolana comunidades indígenas repartidas en todo el
territorio, y una de esas poblaciones son las conocidas como timote o timotos, nos centraremos en cómo un grupo de esa comunidad
ha permanecido en el tiempo y en los territorios que inicialmente ocuparon en
la época prehispánica. Se trata de la comunidad conocida como comunidad
indígena El Paramito Alto de la etnia timote.
La comunidad indígena El Paramito Alto de la etnia timote
Esta comunidad
se encuentra localizada a
35 minutos de la población de Timotes,
capital del Municipio Miranda del Estado Mérida. Se sitúa
en la zona de Páramo a una altura que supera los 3.000 m s. n.
m. y una temperatura media anual
de 8 ºC. Su principal actividad
económica es la agricultura:
hortalizas, tubérculos y granos; también pescan, cazan, recolectan frutos, plantas medicinales y crían animales para su consumo.
Está documentado que estas comunidades forman parte de un “resguardo indígena,” figura jurídica que determina la concesión de unidades de tierra por
medio de títulos a grupos indígenas, con el objeto de que fueran usufructuadas colectivamente (Fig. 1). En el caso de las tierras de los timote,
estas fueron asignadas por la Corona española en el año 15949 y se les
conoce como tierra del común, derechos de páramo o derechos
de cría. Y si bien es cierto que esta institución tenía el propósito de resguardar a la población
indígena de la voracidad del encomendero y garantizar su estancia en su territorio,
fueron los propios indígenas quienes “impregnaron sus propias características a esos espacios y a su organización social y se asieron a
ellos para mantener recelosamente sus costumbres y creencias ancestrales, circunstancia que les enraizó y llevó a defenderlas tenazmente.”10
Otro aspecto
importante a considerar
es que esta comunidad se estableció
como una mancomunidad y se reconocieron como descendientes de los antiguos comuneros, rigiéndose por normas establecidas y reconocidas en un Estatuto de la Comunidad (derechos
consuetudinarios), en el cual se percibe su estructura organizativa
y normas de comportamiento,
reconociendo en este estatuto muchas
de sus prácticas sociales matriarcales y endogámicas. Uno de
los aspectos notables de estos
estatutos es el de la noción
de lo colectivo, la tierra es propiedad
de todos y no permitieron ni permiten adjudicaciones
individuales.
En el apartado 1 del estatuto se reconocen como comuneros y la condición de la propiedad comunal de la tierra. Cuando un comunero vende las bienhechurías es desterrado de la comunidad (apartado 6) y pierde el derecho a
pertenecer a la mancomunidad.
O cuando ingresa alguien que no es parte de la comunidad, por razones de unión de una pareja, es decisión de
la población si aceptan o no
su incorporación (apartado 7).11
En el año 2001, se promulga la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierra de los Pueblos Indígenas,12
y en la misma se consolida la comunidad de El Paramito Alto como una etnia venezolana, así como la propiedad
del territorio que ocupan; sin
embargo, es de notar que este
reconocimiento fue producto de la lucha reivindicativa de la propia comunidad, ya que ni en el artículo
19 de la mencionada ley, ni
en el censo del año 2011,13 aparecen registrados como pueblo indígena, inclusive no los mencionan como comunidades indígenas
en el Estado Mérida, a pesar de que está comprobada su existencia. Solo se nombra una comunidad timoto-cuica compuesta por 228 habitantes en el apartado: “Otras Entidades.”
La población
En el censo realizado en el año 2004 por el grupo de investigación, el número de habitantes
que conformaban la comunidad timote de El Paramito Alto
era de 91 personas, agrupadas en
18 familias, con predominio
del género masculino (50,59%)
y en edades menores a los 30 años, lo que habla de una población joven. Es de
notar que la mayoría de la población
ha nacido en la comunidad (69,2%). La educación formal no representa una prioridad
en la cosmovisión del comunero,
ya que lo más importante es que el varón trabaje en la siembra
y la mujer en el hogar; aunado a esta costumbre, la escuela queda retirada
de la comunidad, lo que incrementa
la deserción escolar y, por ende,
el bajo nivel educativo del
grupo. Sin embargo, en los últimos años se ha logrado una escuela primaria en la zona, lo que ha modificado un poco esta condición. No se tiene conocimiento de otro censo que se haya realizado hasta ahora.
Es una población tradicional,
con una estructura familiar matrilineal nuclear extensa,
porque en la misma vivienda se encuentran otros miembros de la familia de uno de los cónyuges. Son familias funcionales y la figura del hombre es representativa
de la autoridad, aun cuando el papel de la mujer es fundamental para el funcionamiento
de la familia, ya que ellas son las que se ocupan de la
casa, de la alimentación, siembran
para el consumo familiar y participan
en las decisiones de la comunidad. Son familias con apego
a sus tradiciones y costumbres, y su actividad económica principal es la
agricultura. Se reconocen como parte de una comunidad indígena, de la etnia timote y mantienen vivas sus creencias y manifestaciones culturales.
Cultura y creencias
religiosas
Según Zimmerman,
el concepto de identidad está asociado al lugar y su medio ambiente, a las formas de organización social, a las creencias
religiosas, a la formas de interactuar entre
ellos y con los demás: “los modos de pensar, las rutinas de la vida diaria, el conocimiento acumulado sobre el mundo, en relación
con las capacidades del manejo
de la vida, tales como conocimientos agrícolas, de cacería, técnicas de cocina y de artesanía, vestido, entre otros.”14
Un elemento
clave para comprender la cultura
de la comunidad indígena de
El Paramito es su vínculo con la tierra ancestral, por el significado
que tiene en relación con sus ancestros y sus creencias ya que en ella se encuentran
sus elementos sagrados asociados con la naturaleza: el sol, la luna, el agua, las rocas, como describe Bastidas:
En muchos sitios de la Cordillera se continúa
teniendo un gran respeto hacia esos lugares
considerados por ellos como sagrados, es decir, páramos, lagunas, piedras y cuevas donde habitan
deidades como arcos y encantos a los que hasta hace poco se les daba nombre de ‘cheses’, según la
tradición oral.15
Es decir, la
tierra no es considerada como
un mero territorio delimitado
y demarcado, sino como la generadora de vida a la que se encuentran unidos, por un:
vínculo histórico, místico y espiritual que rebasa lo meramente jurídico. Además, los pueblos indígenas tienen sus propios conceptos mediante los cuales establecen la relación entre un espacio determinado, una historia específica, una cultura propia y una cosmovisión particular.16
En esta comunidad están muy bien diferenciados los espacios que definen su territorio y el significado que les asignan, por ejemplo, el pueblo de abajo es el pueblo de “los otros” y es
visitado por ellos para
satisfacer algunas necesidades económicas o de intercambio de alimentos. También se debe recurrir a él para menesteres religiosos —para quienes practican el catolicismo—, e institucionales.
El “plan” es el lugar donde se asientan
las viviendas, que se localizan de manera aislada en el terreno;
sin embargo, hay una regla en
este espacio y es que rige la casa materna como ordenadora, ya que alrededor de ella se ubican los hijos que van casándose (Fig. 2). Así lo expresan Nory Pereira, Nelly Mejías y Norma Carnevali:
En la forma
de ocupación del territorio
se observa una estructura
de localización en función de los lazos familiares, siendo la figura de la madre el elemento aglutinante: el símbolo de la fertilidad. Esta afirmación deriva también de las condiciones
que señalan las madres para la localización de las viviendas de los hijos y los vecinos ‘cerca pero no al lado’, ‘a la distancia que están ahora’, ‘cerca pero no enfrente’, ‘cerca de la mía’, como una necesidad de definir su territorialidad.17

Fig. 2. Camino a
la mancomunidad, obsérvese la distribución dispersa de las viviendas
en los distintos planos. Paramito Alto, 2009. (Fotografía de Nelly Mejías).
Esta es una de las razones de configuración
aparentemente desordenada de las viviendas sobre el territorio; a la que deben añadirse otras razones de
diversa índole, además del tema de la familia en el entorno
de la madre. Una de ellas está relacionada con su principal actividad económica: la agricultura, lo que
obliga a que las tierras para el cultivo
estén alejadas de la vivienda (Fig. 3). Solo está cerca de la casa la huerta de la madre, que por derecho tiene una parcela al lado de la vivienda para su cultivo, cosecha y goce de su beneficio
económico. Por otra parte, está el tema del clima y la necesidad de cobijarse de los vientos, lo que genera una manera
de aprovechar los elementos
del lugar, como las piedras, para usarlas como parte de la pared, y la inserción de la vivienda en la pendiente, de manera que el propio terreno sirve de protección (Fig. 4); de esta forma
se protegen, pero también aprovechan el sol que las
piedras absorben durante el día para generar calor en
las noches (Fig. 5).

Fig. 3. Disposición de las viviendas en el plan, asociado a la zona de
cultivo. Paramito Alto,
2005. (Fotografía de Nelly Mejías).
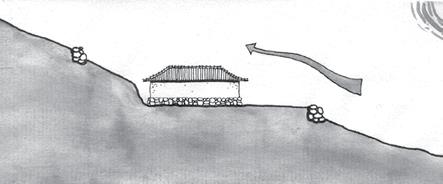
Fig. 4. Disposición de la vivienda en el terreno aprovechando
la pendiente. Paramito Alto,
2005. (Dibujo de Carla Pereira).

Fig. 5. Vivienda
construida adosada a una piedra para aprovechar el calor en la noche.
Paramito Alto, 2005. (Fotografía
de Nelly Mejías).
Existen cercados pero no tienen la connotación de división de propiedades, ya que las tierras son de la comunidad,
sirven para la protección de
los animales, para que no dañen
la siembra o para que no se extravíen
en los páramos, que es el espacio de arriba, el lugar sagrado donde
habitan sus deidades. El dominio de los páramos es el dominio de los encantos, existen aquí cuatro
encantos mayores: el primero
de ellos es una dualidad hombre-mujer representada por dos piedras, don Airao y doña Rosa, esposos dueños del agua que sale de las nacientes que están a sus pies. Como relata Bastidas:
Los antiguos Timote como los actuales han visto en la naturaleza sus deidades más importantes, adorando la Luna, el Sol, la Lluvia y el Dios supremo Ches, sus santuarios estaban y están ubicados en lagunas, páramos
y piedras. Estos sitios sagrados, morada de los dioses,
fueron vistos por los españoles
como lugares diabólicos y por ende debían de ser erradicados.18
En
un estudio realizado por Álvarez
y Villamizar19 sobre la identidad indígena de los timote, se encuentra amplia información relacionada con
este tema de las creencias y mitos. Un aspecto que sí es destacable es cómo esta comunidad relaciona las enfermedades con sus creencias y su curación. Al respecto, Carlota Pereira y Francis Valero20 realizaron un acucioso estudio comparativo entre las enfermedades, los síntomas y la manera de curarlas, que tuvo resultados muy significativos desde el punto de vista científico,
de los cuales extraeremos algunos de ellos.
Creencias y salud
Para los comuneros, Dios tiene el don
de curar con la ayuda de los
conocimientos ancestrales, ya
que los males del cuerpo o enfermedades son consecuencia de encantamientos o malos espíritus. Según las autoras, las enfermedades o daños tienen dos causas: naturales, es decir, aquellas que se producen por la ruptura del equilibrio entre el cuerpo y el
ambiente, y en este sentido la comunidad reconoce la importancia de los elementos
naturales —agua, tierra y aire—,
que son vitales y que pueden
ser dañinos si son contaminados, produciendo enfermedades. Así se expresa una de las habitantes que
ejerce como medica, doña Petra: “las enfermedades vienen por el aire, la tierra, el agua, y como la tierra es redonda no pueden salir, por lo que entran al cuerpo y después vuelven a ella, estableciéndose
un círculo, que se repite constantemente.”21
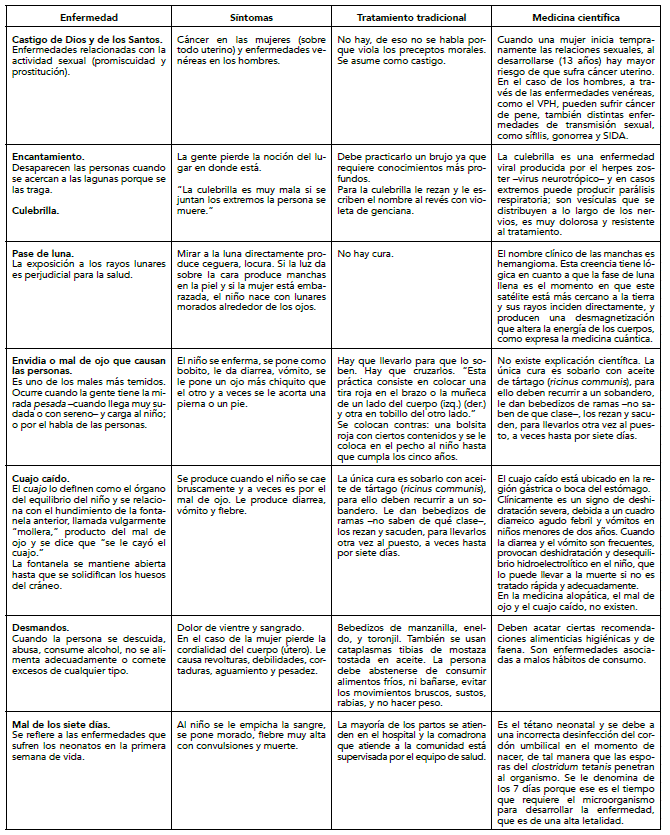
Tabla no. 1. Cuadro de enfermedades en la comunidad timote. Tratamiento tradicional y explicación científica. Elaboración propia a partir del trabajo de Pereira y
Valero, “La comunidad indígena,”
497-542.
Por
otra parte, la comprensión del componente
mítico en las comunidades, que implica el manejo de saberes de la medicina ancestral, permite encontrar explicaciones del comportamiento humano y descifrar los lenguajes secretos del chamanismo, respecto a los males del cuerpo que
se producen por causas asociadas a castigos de Dios, encantamientos, comportamientos, etc.
En la comunidad existe gran diversidad de personajes con conocimientos de medicina ancestral y que tienen ciertos roles, estos son: mojanes, autoridad, temor por sus poderes; médicos, curan, pero también pueden
producir daños y en ese caso se convierten en mojanes;
yerbateros, curan con ramas y yerbas; comadronas, solo son mujeres, ayudan en el parto; sobanderos, curandero especializado en la
soba, cura el mal de ojo y el
cuajo caído de los niños; y aguateros, cura leyendo las aguas provenientes del cuerpo.
En
la comunidad objeto de estudio se encontraron
dos curanderos o yerbateros, una comadrona,
y un moján que vive apartado de la comunidad y adquirió poderes en Maracaibo. La comunidad considera que es un mojan
o brujo maléfico, que practica
rituales, ensalmes y despojos con ramas, invoca dioses negros, extraños, sin
piernas, barrigones, calvos (buda), con cintas rojas en
la cabeza, y a los siete poderes,
y los siete aires —ritual semejante al que se realiza en la montaña de Sorte, en el Estado Yaracuy, en el culto al Negro Felipe—. Además, en la comunidad
también hay un aguatero, que
vive en el pueblo abajo (Timotes) y una sobandera, que vive en Puente Real.
En
cuanto al análisis comparativo realizado por las investigadoras Pereira y Valero en
la comunidad, en la tabla no. 1 se muestran algunos de ellos, asociados con otras causas y que en definitiva nos hablan de sus creencias; refiriéndose a las causas sobrenaturales, que son las enfermedades
relacionadas con eventos de
la naturaleza o de carácter
religioso.
La vivienda y el espacio
La tipología
de la vivienda está relacionada con el ambiente, ya
que su forma en muchos casos se adapta al relieve, además del uso de los materiales de la zona para
la construcción de las viviendas
(es necesario acotar que poco a poco estos
materiales están siendo sustituidos por otros, como el cemento y el adobe). También están las razones culturales, ya que la distribución de sus espacios responde a su cosmovisión
y sus creencias mágico-religiosas,
que se verifican en su localización en función de los lazos familiares, siendo la figura de la madre el elemento
aglutinante: el símbolo de la fertilidad. Un tercer elemento está vinculado con un modo de vida sustentado en la producción agrícola.
Las
primeras viviendas estaban configuradas en un espacio único,
cerrado y volcado hacia su interior, definiendo claramente su razón de cobijo
y la raíz de sus ancestros indígenas. Estas viviendas inicialmente fueron construidas con piedra, en su
basamento y paredes, hasta el
techo, el cual era de paja o frailejón (Figs. 6 y 7).

Fig. 6. Ruinas de vivienda indígena localizadas en la parte alta de la zona El Paramito, 2015. (Fotografía de Nelly
Mejías).

Fig. 7. Vivienda indígena que aún se conserva en la zona del páramo merideño, lugar conocido como “Gaviria,” que guarda las mismas características constructivas de las
viviendas indígenas de los timote. Gaviria, Municipio Mucuchíes
del Estado Mérida, 2006. (Fotografía de Nelly Mejías).
Posteriormente se realizaron con otro sistema constructivo
basado en el uso de la tierra —tapia y
bahareque— otorgándole la morfología
característica que se observa
en todo el páramo merideño. Lo curioso es que siendo un clima de páramo, el sistema constructivo de bahareque sea más
utilizado que la tapia, reconocida por la absorción del calor (Fig. 8). Este sistema ha tenido que ser forzosamente sustituido por cuanto el Ministerio del Ambiente no permite que se extraiga el carruzo o caña brava de la zona con fines de protección,
lo que ha obligado a la comunidad
a buscar alternativas de construcción con otros materiales y sistemas constructivos (Fig. 9).

Fig. 8. Vivienda construida con
bahareque y techo de zinc en
sustitución del carrizo y la
teja. Paramito Alto, 2005. (Fotografía de Nelly Mejías).

Fig. 9. Vivienda de dos piezas construidas con materiales diversos: piedra, bahareque, teja y zinc en techos. Paramito Alto, 2005. (Fotografía de Nelly Mejías).
En
este sentido la Facultad de Arquitectura realizó con los hombres de la comunidad
(las mujeres no participan de
esta actividad) estudios experimentales con sistemas como el adobe ya que ello permite
que se fabriquen con la tierra del lugar.
En
la vivienda básica, aún siendo de un solo módulo, el elemento predominante es la cocina y el fuego —el lugar femenino, el
hogar— que también sirve como habitación
y como depósito (Fig. 10). En
un extremo de la cocina se localiza el fogón y, en pocos
casos, se observa el horno de pan; al otro extremo duerme la familia. En este
espacio también tienen a los animales debido a la necesidad de protegerlos de los perros y otros depredadores de la zona. Cuando construyen un nuevo espacio, generalmente es para separar el fogón de la habitación. En este espacio es fundamental la presencia del altar, el cual muestra el sincretismo religioso imperante en la comunidad.

Fig. 10. Espacio de la cocina que contiene el fogón con una única abertura en la pared para desalojar el humo de la leña. Paramito Alto, 2015. (Fotografía de Nelly Mejías).
La
segunda tipología está formada por dos módulos dispuestos
uno al lado del otro, o en forma perpendicular, separados por escasos metros (Fig.
11). En pocos casos se colocan frontalmente. Por razones asociadas a su visión cosmogónica del mundo y de los roles que a cada quién corresponde, esta tipología preserva la distinción del género: el espacio del hombre (habitaciones) y el de la mujer (cocina). La cocina es el centro de las reuniones familiares y es el espacio en que se permite la entrada de las
visitas (Figs. 12 y 13).
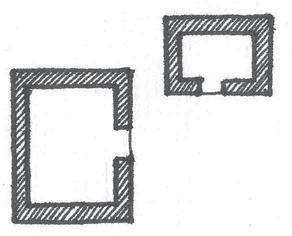
Fig. 11. Disposición de las viviendas compuestas por dos módulos. Paramito Alto, 2005. (Dibujo de Carla Pereira).

Fig. 12. Disposición de la vivienda en “L”, diferenciando los espacios del hombre
y de la mujer. Paramito Alto,
2005. (Fotografía de Nelly Mejías).

Fig. 13. Disposición de la vivienda enfrentando ambos espacios y la zona de cultivo de la
mujer. Paramito Alto, 2005.
(Fotografía de Nelly Mejías).
Cuando se construye un nuevo módulo,
la cocina queda separada de la sala y las habitaciones, pero sigue siendo el centro de reunión de la familia en la hora de la comida. Adicional
a esta función, es indispensable que la ubicación de la
cocina esté directamente relacionada con la huerta familiar, ya que este espacio pertenece
a la mujer y del producto de
su siembra solo ella tiene derecho. Lo mismo que del jardín.
En
la medida en que la vivienda crece se van configurando otros lugares, como la sala y el corredor. La sala es el espacio religioso
representativo de la familia, donde se celebran las festividades
y eventos más importantes: velatorio de los muertos, casamientos o paraduras. Cuando se trata de una reunión con la comunidad,
la misma se produce en un espacio comunitario, antiguamente llamado “caney” en el cual
se cumplen múltiples funciones. En la sala se coloca el altar, con gran
significación para la familia.
No es el lugar para atender
visitas, estas se realizan fuera de la casa, en el corredor que enlaza con la cocina, donde se atienden las visitas institucionales.
Villamizar y Álvarez han elaborado
un trabajo en relación al tema de las visitas en las cuales clasifican los tipos y su asociación
con los espacios. Al respecto
señalan: “la visita en la zona andina venezolana como una forma de encuentro entre los espacios duales afuera/adentro.”22
Las investigadoras encontraron
que los dominios de la territorialidad
en la visita se estructuran a través de prohibiciones para el uso del espacio y del tiempo del anfitrión, interdicciones sobre algunos temas
de conversación, y restricciones
en lo que respecta a la presencia de los niños y al número de visitantes. Para Doris,
visitar es como una costumbre.23
El
dormitorio, en la mayoría de los casos único, es el lugar del reposo, es el sitio donde duerme toda la familia. Cuando son dos habitaciones o más, por lo general
se comunican internamente a
través de pequeños vanos, sin puertas; a veces se comparte como depósito.
Este lugar es impenetrable, es la intimidad
de la familia y no puede ser
visitado por personas extrañas
porque pueden traer daños, como
el mal de ojo.
Un
elemento relevante en esta hibridación
de culturas es el significado
que se le asigna al lugar donde se realizan las actividades “propias del cuerpo,” el cual siempre debe estar fuera de la casa, oculto, donde no se vea cuando se acude a él, ya que es el lugar de los malos aires y espíritus que enferman, porque en el lugar donde
habitan no deben ubicarse los desechos del cuerpo. Por eso es preferible que sea al aire libre, para que el viento se
lleve todo. Otra consideración es la referida al baño, el cual se realiza en un rincón donde
está el fogón, debido al frío de la zona. Esta realidad está
cambiando progresivamente por
cuanto en los nuevos espacios que se están incorporando a las viviendas, uno de ellos es el sanitario con todas sus piezas.
Todo parece indicar que el
concepto espacial que predomina en la vivienda original de la zona de estudio parte de dos formas básicas: el cuadrado –símbolo de dominación o poder– y el rectángulo —símbolo de protección y seguridad—. Ambas se insertan dentro de una estructura conceptual derivada de
un orden teológico, que deviene de un modelo cosmológico asociado a los elementos y leyes naturales. También está claro que la asociación de estos espacios con el género, siendo el femenino predominante, responde quizás al símbolo de fertilidad que representa la mujer. El adentro y el afuera: esta es la clave para entender la vivienda de los pobladores de El Paramito. El adentro es la familia, es la intimidad, es lo oculto y es la protección; el afuera son los amigos,
el trabajo, los negocios, los
extraños, los arcos y los encantos,
los malos aires.24
1.
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no. 38. 344. Caracas 27 de diciembre de 2005.
(Artículo 3:4).
2.
Victor Rago, “Breve
noticia sobre la diversidad,” Revista Así somos, año 4, no. 9 (2011): 6.
3.
Mario Sanoja, “Orígen de las fachadas geohistóricas de Venezuela,” Boletín Antropológico, no. 67 (2006): 279.
4. Felipe Bate, Comunidades Primitivas de Cazadores Recolectores de América, vol.
2 de Historia General
de América (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1983).
5.
Sanoja, “Orígen,” 265.
6. Jacquelin Clarac de Briceño, “Los grupos étnicos venezolanos en la visión de Julio C. Salas y la de investigadores contemporáneos,” Boletín Antropológico, no. 47 (1999): 35-61; Gladys
Gordones y Lino Meneses, “El poblamiento prehispánico de la Cordillera Andina de Venezuela,” Boletín Antropológico, no. 60 (2004):
37-71; Alfredo Jahn, Los Aborígenes del Occidente de Venezuela (Caracas: Monte Avila Editores 1973); Julio Cesar Salas, Etnografía de Venezuela (Estados Mérida, Trujillo y Táchira)
(Mérida: Universidad de Los Andes, Dirección de Cultura, 1956).
7. Marcano (1971), citado por Gladys
Gordones y Lino Meneses, Arqueología de la Cordillera de Mérida. Timote, Chibchas y arawakos (Mérida: Ministerio de la
Cultura, Ediciones Dábanatà, 2005).
8.
Jahn, Los
Aborígenes, 87.
9.
Luis Bastidas Valecillos, “Territorialidad y etnohistoria Timote,” FERMENTUN,
Revista Venezolana de Sociología y Antropología, no. 56 (2009): 453-79.
10.
Edda Samudio A., “De propiedad comunal a propiedad individual en el escenario agrario republicano de Venezuela. El caso de Timote,” Revista Procesos Históricos, no. 26 (2014): 217.
11.
Luis Bastidas Valecillos, “Las tierras
comunales indígenas en la legislación venezolana. Estudio de un caso,” Revista CENIPEC, no. 21 (2002):
47-81.
12.
Ley de Demarcación y Garantía del
Hábitat y Tierras
de los Pueblos
Indígenas, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no.
37, 118. Caracass, 2 de
enero de 2001.
13.
Instituto Nacional
de Estadística, “XIV Censo de población y vivienda 2011. Histórico: Censos de población indígena,” consultado el 15 de septiembre de 2019, http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/ResultadosBasicos.pdf
14. Zimmerman (1992), citado por
Alexandra Álvarez y Thania Villamizar, “La
identidad indígena en los Timote de los Andes
venezolanos,” FERMENTUN,
Revista Venezolana de Sociología y Antropología, no. 82 (2018): 94.
15.
Bastidas Valecillos, “Territorialidad,” 466.
16.
Stavenhagen, citado por Bastidas Valecillos, 456.
17. Nory Pereira Colls,
Nelly Mejías y Norma Carnevali, “La vivienda indígena de los Timote,” FERMENTUN, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, no. 56 (2009): 483.
18.
Bastidas Valecillos, “Territorialidad,” 467.
19.
Álvarez y Villamizar, “La identidad,” 573-99.
20. Carlota Pereira y Francis Valero,
“La comunidad indígena de El Paramito,” FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, no. 56 (2009): 497-542.
21.
Pereira y Valero, 503.
22. Thania Villamizar y Alexandra
Álvarez, “La visita cotidiana: un intercambio de afectos, bienes y servicios. Un estudio en la Comunidad indígena Timote en Los Andes Venezolanos,” Consciencia y Diálogo. Anales sobre temas de Ciencias Humanas, no. 5 (2014): 85.
23.
Villamizar y Álvarez, 85.
24.
Un estudio mayor sobre este tema se puede encontrar en el trabajo de Pereira Colls, Mejía y Carnevali, “La vivienda,” 474-96.
Referencias
Álvarez, Alexandra, y Thania Villamizar. “La identidad indígena en los Timote de los Andes venezolanos.”
FERMENTUN, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, no. 82 (2018):
573-99.
Bastidas Valecillos, Luis. “Las tierras
comunales indígenas en la legislación venezolana. Estudio de un caso.”
Revista
CENIPEC,
no. 21 (2002): 47-81.
−−−. “Territorialidad y etnohistoria Timote.” FERMENTUN,
Revista Venezolana de Sociología y Antropología, no. 56
(2009): 453-79.
Bate, Felipe. Comunidades Primitivas de Cazadores Recolectores de América.
Vol. 2 de Historia General
de América. Caracas: Academia
Nacional de la Historia, 1983.
Clarac de Briceño, Jacquelin. “Los grupos étnicos venezolanos en la visión de Julio C. Salas y la de investigadores contemporáneos.” Boletín Antropológico, no. 47 (1999): 35-61.
Gordones, Gladys,
y Lino Meneses. “El poblamiento prehispánico de la Cordillera Andina
de Venezuela.” Boletín
Antropológico, no. 60 (2004): 37-71.
−−−. Arqueología de la Cordillera de Mérida. Timote, Chibchas y arawakos. Mérida: Ministerio de la Cultura, Ediciones Dábanatà,
2005.
Instituto Nacional de Estadística. “XIV Censo de población y vivienda 2011. Histórico: Censos de población
indígena.” Consultado el 15
de septiembre de 2019. http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/ResultadosBasicos.pdf
Jahn, Alfredo. Los Aborígenes del
Occidente de Venezuela. Caracas: Monte Avila Editores, 1973.
Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos
Indígenas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela, no. 37, 118. Caracas 12 de enero de 2001.
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela, no.
38, 344. Caracas 27 de diciembre de 2005.
Pereira,
Carlota, y Francis Valero. “La comunidad indígena de El Paramito.” FERMENTUM, Revista
Venezolana
de Sociología y Antropología, no. 56 (2009):
497-542.
Pereira Colls,
Nory, Nelly Mejía, y Norma Carnevali. “La vivienda indígena de los Timote.” FERMENTUN,
Revista Venezolana de Sociología y Antropología, no. 56 (2009): 474-96.
Rago, Victor. “Breve noticia sobre la diversidad.” Revista Así somos, año 4, no. 9 (2011): 6-7
Salas, Julio
Cesar. Etnografía de Venezuela (Estados Mérida, Trujillo y Táchira). Mérida: Universidad de Los Andes, Dirección de Cultura, 1956.
Samudio A., Edda. “De propiedad comunal a propiedad individual en el escenario agrario republicano de Venezuela. El caso de Timote.” Revista Procesos Históricos, no.
26 (2014): 211-38.
Sanoja, Mario. “Orígen de las
fachadas geohistóricas de Venezuela.” Boletín Antropológico, no.
67 (2006): 259-84.
Villamizar, Thania, y Alexandra Álvarez.
“La visita cotidiana: un intercambio de afectos, bienes y servicios. Un estudio en la Comunidad indígena Timote en Los Andes Venezolanos.” Consciencia y Diálogo. Anales sobre temas de Ciencias Humanas, no. 5 (2014): 73-92.
Fecha de recepción: 06/06/2018 Fecha
de revisión: 12/06/2018 Fecha
de aceptación: 30/10/2018