El
origen de la Casa de Pilatos de Sevilla. 1483-1505.
ANA ARANDA
BERNAL.
Universidad Pablo de Olavide.
Fecha de recepción: 6 de septiembre de 2010
Fecha de aceptación: 17 de febrero de 2011
atrio, 17 (2011) ISSN: 0214-8289 p. 133 - 172
Resumen: Se analiza la edificación del palacio al final de la baja
edad media, así como las influencias recibidas de las artes andalusíes,
mudéjares y góticas. Teniendo en cuenta que, tres décadas después de la edificación,
se inició un interminable proceso de ampliaciones y reformas, se han estudiado
especialmente la evolución espacial, los materiales, las formas constructivas y
decorativas del inmueble. Poniendo todo ello en relación con las circunstancias
sociales, administrativas y económicas en que vivieron durante este período
tanto la familia Enríquez de Ribera, promotora de la obra, como el entorno de
Sevilla y Castilla.
Palabres clave: mudéjar, arquitectura medieval, género, patrimonio
artístico sevillano, patrocinio artístico, Casa de Pilatos, Catalina de Ribera,
Pedro Enríquez, Fadrique Enríquez de Ribera.
Abstract: The
origins of the Sevillian Palace Casa de Pilatos
(1483-1505)
This study analyzes the construction of the Sevillian palace Casa de Pilatos in the very Late Middle Ages, as well as the influences of the Andalusian, Moorish and Gothic style. Considering that, three decades after the building was concluded, an endless process of upgrading and refurbishment started, a study was demanded to look at the evolution of the space, the materials and the construction details and decoration of the state.The larger social, administrative and economic circumstances of the property developer Enriquez de Ribera were also considered with especial emphasis on the Seville and Castilian context.
Key words: mudéjar, medieval architecture, feminist art, sevillan artistic heritage, artistic patronage, palace Casa de
Pilatos, Catalina de Ribera, Pedro Enríquez, Fadrique Enríquez de Ribera.
La historia de las personas
y de los acontecimientos que motivaron
la construcción del palacio de San Esteban
en Sevilla, conocido actualmente como Casa de Pilatos, puede
remontarse al menos
a los años centrales del siglo XV1. Pero en un intento
de ajustar este
texto a la ejecución del primer plan
constructivo, es adecuado comenzar el relato
en el año 1483, cuando Catalina
de Ribera y Pedro Enríquez adquirieron la finca principal sobre
la que pensaban edificar su nueva morada2.
Además de pertenecer al linaje sevillano de Ribera, doña
Catalina también descendía
de los muy poderosos Mendoza
del reino de Castilla, dado que su abuelo materno
era el marqués de Santillana, don Íñigo López de
Mendoza. Don Pedro también
formaba parte de un influyente y rico clan, pues era el segundo
hijo del almirante mayor de Castilla. Estaban
casados desde 1474 y eran padres
de dos niños, Fadrique y Hernando Enríquez de Ribera3.
Hasta entonces vivían
en la casa familiar de los Ribera,
en el barrio sevillano de Santa
Marina. Sin embargo,
resultaba inapropiado mantener
esa residencia, que estaba
vinculada al mayorazgo del heredero del linaje e hijo mayor
de don Pedro. Pues en esa fecha el joven, llamado Francisco y nacido del
primer matrimonio de Enríquez con Beatriz de Ribera –hermana
de doña Catalina–, ya había
alcanzado la mayoría
de edad y tenía concertado su matrimonio con Leonor Ponce de León –hija
del marqués de Cádiz y duque
de Arcos poco después–.
La notoriedad que don Pedro y doña Catalina
habían alcanzado en los años
precedentes entre la élite sevillana condicionó la construcción de su nueva residencia, pues deseaban que esa posición
quedara reflejada en su manera de vivir.
Las circunstancias de ese ascenso fueron variadas, pero
brevemente se pueden destacar en primer lugar
las funciones que
Pedro Enríquez desempeñó como cortesano, tanto
en tiempos de Enrique IV, cuando
debido a sus buenas relaciones con los dos bandos nobiliarios que rivalizaban en la ciudad actuó
como mediador; como
una vez que ascendieron al trono Isabel
y Fernando, teniendo en cuenta que una hermana
de don Pedro era la madre
del nuevo rey. Asumió
entonces una intensa
labor como representante suyo en la ciudad
y todo ello le reportó
numerosos privilegios, por ejemplo, además de ser uno de los veinticuatro regidores del concejo
municipal, desde el año
1478 fue también señor de Tarifa.
El segundo factor
muy positivo y complementario del anterior, fue la
situación económica que el matrimonio estaba alcanzando. Su fortuna aumentaba de forma incesante desde varios frentes. Hay que tener en cuenta las rentas de las propiedades
agrícolas y los beneficios que proporcionaban su participación en las almonas, en donde se fabricaba un jabón de excelente calidad con el mejor
aceite de oliva. Además, la actividad cortesana convirtió a Enríquez
en una especie de conseguidor sobre asuntos que interesaban a la ciudad de Sevilla, los
miembros de su élite y él mismo,
lo que sin duda reportaba suculentos beneficios. Como otros
patricios de la época participó muy activamente en el comercio marítimo, asociado con
mercaderes genoveses y poseyendo su propio
navío, que se llamó
Santa María de la Concepción.
Por último, con el paso de los años, los beneficios de todas estas actividades aún
se incrementaron con
las recompensas de la guerra
de Granada. Pues cuando a partir de 1482 los reyes la reemprenden, don Pedro, que desde
su primer matrimonio en 1460 con la mayor de las hermanas Ribera se había convertido en el adelantado mayor de Andalucía, era uno de los principales capitanes y, tras cada campaña, recibía en diferentes
especies las mercedes adecuadas al éxito de la
contienda.
La pareja supo
aprovechar muy bien estas
circunstancias, no sólo
don Pedro, pues
Catalina de Ribera
después de la muerte de su marido
demostró unas habilidades de iniciativa y gestión económica, así como de mantenimiento y efectividad de las redes sociales de poder, que indican una larga
experiencia en esas tareas.
Supieron invertir muy sabiamente sus ingresos y, siguiendo los modelos familiares habituales en la época, hicieron de la arquitectura un instrumento para
promover la fama de los individuos y del grupo al
que pertenecían.
Sevilla era una de las ciudades más importantes de Castilla, tanto
política como económicamente.
En ella, la tradición arquitectónica continuaba muy apegada al mudéjar,
con algunas edificaciones góticas y en donde muchas
construcciones islámicas todavía
estaban en pleno
uso.
Por su monumentalidad, destacaban las de
carácter religioso, entre las que podríamos incluir
gran parte de las parroquias y los numerosos conventos que
poco a poco
saturaban el recinto
urbano. Y de manera
muy especial, las obras
ya avanzadas de la catedral, que desde los años treinta
estaba sustituyendo a la
antigua mezquita almohade, reconvertida en iglesia mayor tras la conquista de la ciudad
en el siglo XIII. Un proyecto
absolutamente singular en Sevilla,
no sólo por su concepción gótica y dimensiones descomunales, sino por el material
con que se estaba fabricando: la piedra. Desde
la antigüedad este componente se había dosificado cuidadosamente en las construcciones hispalenses debido a la lejanía de las canteras, que incrementaba notablemente su precio.
Como contrapartida a esa dificultad, los albañiles habían demostrado ser unos virtuosísimos maestros del ladrillo.
En cuanto a la arquitectura doméstica, podemos
describirla distribuida en un extenso caserío,
cuyo trazado urbano mostraba
algunas diferencias según los sectores. Se mantenían las premisas andalusíes y mudéjares en la estructura de los espacios
interiores de las casas y en su fábrica, que iban desde modelos de unos pocos cuartos y algún patinillo, con acceso desde calles estrechas; hasta otros de mayores dimensiones y, por tanto, con estancias en torno a patios amplios,
corrales e incluso
huertos. Abundaban las casas de un solo piso, pero
también era muy frecuente una segunda altura
ocupada por soberados bajo los tejados,
algorfas y miradores. El lujo que sus propietarios pudieran permitirse exhibir no era apreciable desde
las calles. Las dimensiones y el producto
de los oficios artísticos que recubrían los interiores
domésticos –azulejos, yesos, trabajos de madera, pintura,
etc.–, solían marcar
la magnificencia de una residencia.
Es natural que el modelo
ideal fueran los Reales Alcázares, especialmente el Palacio del rey don Pedro, cuya influencia en la obra que nos ocupa
queda atestiguada por la imitación de muchas inscripciones usadas en las yeserías. Pero muy pocos entre
los nobles o los ricos
comerciantes que habitaban Sevilla
alcanzarían en sus casas el refinamiento y monumentalidad
de la residencia cortesana, probablemente con la excepción del duque de Medina Sidonia.
Pues bien, muy cerca de la puerta
de la muralla almohade que conducía
al camino de Carmona, entre
la placita de San Esteban,
situada a los pies de esa parroquia mudéjar, y la del monasterio de San Leandro, en el lateral
de su iglesia, se extendía
una amplia manzana
en cuyo corazón se sitúa el germen
de
la construcción que nos interesa.
A principios de los años ochenta, fincas
muy diversas ocupaban
ese espacio urbano. Además
del monasterio, había hornos, talleres
artesanales de tinte y numerosas viviendas. Algunas no eran
muy grandes pero
contaban con soberados, patios
y corrales. Y como es habitual
en la estructura urbana,
mientras que ciertas propiedades, alineadas al borde de las calles,
se adentraban muy
poco en el interior del
gran solar, otras
se introducían para
ensancharse en el interior, ocupando
el espacio por detrás de las más
pequeñas.
El inmueble más extenso a principios de los años ochenta debía
ser la residencia del jurado y fiel ejecutor Pedro López,
que atravesaba la manzana
desde la calle del Rey hasta la de San Esteban4. Además de sus dimensiones,
esa propiedad contaba con otra cualidad muy apreciable, pues tenía acceso a parte
del agua que
llegaba a Sevilla
a través del acueducto conocido como los Caños de Carmona.
En otro fragmento significativo de la manzana se había instalado una de esas industrias artesanales que caracterizaban al barrio
de San Esteban: la dedicada al tinte de tejidos. En este caso, la tintorería era propiedad de Fernando de Córdoba y también tenía
la puerta de acceso en la calle
del Rey, junto a la mencionada residencia del ejecutor. Como
era de esperar, contaba con agua
de pie, es decir, un caño privado
proveniente del principal que iba
hacia los aljibes de la ciudad, pues se trataba
de un recurso imprescindible
para realizar el trabajo en las dos calderas y dos tinas
para teñir con que trabajaba este artesano5. Como la finca era
amplia, incluía varios
corrales –en los que incluso crecían
árboles– y una casa con sus acostumbrados soberados, esos pisos destinados al almacenaje y otros usos domésticos que se habilitaban
bajo el armazón
de los tejados.

Fig 1. Plano de la planta
baja.
En este punto
del relato hay que
advertir que, tanto
Pedro López el ejecutor, como el tintorero Fernando de Córdoba, eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Pero una vez que el Tribunal
de la Inquisición comenzó a funcionar
en Sevilla, estas
personas actuaron como otros muchos conversos, fueran
o no culpables de la herejía de seguir practicando su antigua religión, huyeron de la ciudad aterrorizados, dada la extrema crueldad del castigo
y las pocas garantías de equidad que
ofrecían estos procesos judiciales6.
En
relación a ello, interesa saber
que cuando los
falsos conversos eran condenados por delitos de “herética pravedad”, según la terminología de la época,
se confiscaban sus bienes y salían a subasta7. Las consecuencias de este proceder
son muy importantes porque muchos
de los reos eran personas adineradas y con significativas posesiones inmuebles en Sevilla y su entorno rural. De hecho,
no sólo habían
ocupado durante las dos últimas centurias puestos económicos relevantes en la vida ciudadana, sino también
políticos y de gestión.
De manera que la venta de sus posesiones significó un
gran incremento de recaudación para el fisco,
tan necesitado de ingresos
para continuar la guerra, pero también la salida en poco tiempo
al mercado inmobiliario de un buen número
de fincas.
Muchos de los conversos huidos
o condenados hacían
habitualmente negocios con la otra gran comunidad mercantil de la ciudad,
los genoveses. En esa situación, quedaron deudas pendientes entre ellos y los italianos, quienes aprovechando el mar revuelto y silenciando que muy probablemente también
se daba la situación inversa en la que ellos eran deudores, reclamaron ante las autoridades las cantidades que ahora no podían cobrar.
Los reyes eran conscientes de la importancia de los mercaderes en la economía urbana, por lo que “les place
que las deudas de los señores genoveses sean pagadas”8. Para
resolver ese asunto
se designó a Francisco Riberol y a Bautista Doria como los representantes de estos extranjeros y se saldó
el débito que justificaron con los 64.699
maravedíes que valían
precisamente las casas
tinte del converso ausentado Fernando de Córdoba, y que fueron
adquiridas en el otoño
de 1483 por el mercader
Jácomo de Monte9.
Aprovechando esas mismas circunstancias, a los Enríquez
de Ribera, con dineros
contantes y sonantes para invertir,
se les presentó la ocasión
ideal para comprar.
Las primeras adquisiciones tuvieron lugar cuatro
meses después de que el rey Fernando ordenase
actuar, en cuanto
los funcionarios organizaron
el proceso de ventas. Por eso no es probable que el matrimonio tuviera en cuenta
sus gustos personales a la hora
de elegir el barrio
en el que residir, ni razones de tipo estratégico atendiendo a los sectores de la ciudad
que estuvieran dominados por
uno u otro bando nobiliario, ya que
realmente mantenían buenas relaciones con ambos. Más bien se valieron de la oportunidad de adquirir una de las primeras
propiedades de conversos condenados que salieron al mercado y, aunque
cara, consideraron que contaba con ventajas que hacían valer su precio.
Así, en septiembre de 1483, Catalina
de Ribera compra
la finca del matrimonio hereje
formado por Pedro López
el ejecutor y Francisca de Herrera10. Lo hizo a través de la persona
encargada de vender
o arrendar los bienes
incautados a los
condenados: Luis de Mesa, miembro
del consejo de
los reyes, juez y receptor de los bienes
de su cámara y fisco
por razón de herejía.
El desembolso de 320.000 maravedíes supuso un precio
más elevado que el de la tintorería contigua, y ello puede indicar su mayor extensión,
pero también la posible envergadura y calidad de la construcción. Ella no realiza personalmente la transacción, que incluía un minucioso proceso
de subasta, sino que encarga la gestión a su secretario Lope de Agreda.
Pero éste actúa siempre en nombre de doña Catalina, probablemente porque don Pedro no se encontraría en la ciudad
y, como suele describir la documentación, el adelantado confía plenamente en el criterio y actuaciones de su mujer11. No podía
ser de otra manera, puesto
que desplegó una intensa y arriesgada
actividad, con frecuencia alejada de Sevilla,
propia del último
caballero medieval y guerrero
de la familia, un cortesano con numerosas responsabilidades, aunque
también un hombre
de negocios enfrentado con frecuencia a contratiempos.
Bien, con esta acción el matrimonio Enríquez
de Ribera ya posee una
casa en Sevilla, una residencia mudéjar
o incluso más antigua, quizá
andalusí. Sería objetivamente
cara, pero muy asequible para su elevadísima liquidez. Sin embargo,
¿es ése el hogar que
deseaban y necesitaban? Parece evidente que no.
Recordemos que se accedía por
la calle del
Rey. Como la fachada
no tendría demasiada anchura,
pues eran muchas
las viviendas que se alineaban en
ese lado de la vía,
es posible que tras la puerta hubiese
algún patinillo u oficina desde donde el jurado converso hubiese llevado sus negocios. Una vez que el edificio
se adentraba en la manzana,
por tanto con más espacio disponible, lo habitual es que existiera un patio amplio,
con pozo y en torno al
que se abrirían las
estancias principales de la vivienda. Y seguramente en alguna de las esquinas, una escalerilla de caracol daría
acceso a varios
cuartos superiores bajo los tejados. Incluso
puede que un mirador algo
más elevado permitiese a la familia
disfrutar del paisaje
que ofrecía el caserío y atisbar,
por encima de las cercanas murallas,
los campos circundantes. Al fondo de la propiedad quedaría un segundo
patio para usar a modo
de huerto, corral
o espacio de servicio, comunicando con la calle trasera para permitir el acceso
de
las bestias de carga.
Hasta ahí es posible hacer
suposiciones bastante justificadas sobre la distribución del espacio basándonos en los patrones
habituales pero, ¿qué decir sobre la utilidad de esa estructura para los nuevos propietarios, la antigüedad y el estado de conservación de la fábrica, la calidad de sus materiales o incluso lo adecuado de sus dimensiones?
Las actuaciones que llevaron
a cabo a continuación muestran que doña Catalina y su marido
no habían pretendido comprar una vivienda, sino un solar en el que construir la gran residencia de la familia
Enríquez de Ribera.
A esa conclusión se llega
al observar la armonía distributiva del núcleo inicial. Y para conseguir desde el principio que los espacios
más representativos resultaran grandilocuentes, fue imprescindible derribar las edificaciones
del converso, ampliar
el suelo comprando las fincas colindantes y diseñar cuidadosamente la nueva mansión. En todo ello influyeron las importantes transformaciones que experimentaron la ciudad y el reino
en los años siguientes. Pero además,
se tendrían en cuenta aspectos como la tradición constructiva, los usos privados
y públicos para los que deberían servir
sus “casas principales”, el número de personas que iban a habitarlas y el diferente lugar que cada uno de ellos
mantendría en la escala social.
Las compras realizadas después de hacerse
con la casa de Pedro López
el ejecutor, fueron en todos los casos de fincas paredañas y las podemos
agrupar en dos direcciones.
Las adquisiciones que
se hicieron en el contorno noreste tuvieron por finalidad que
la propiedad lindase
completamente con la calle del Rey. Estas compras se realizaron principalmente entre 1484 y 1487, aunque
en 1496 todavía se incorporó un horno de pan perteneciente al monasterio de San
Agustín12. De esa manera desaparecieron todos los vecinos de las pequeñas propiedades pero, aunque
se ganara espacio
progresivamente, no parece
que fuera modificada la distribución planeada al inicio, como
se verá más adelante.
La segunda ampliación tuvo por objeto el flanco sureste.
Las generaciones que sucedieron a esta pareja
fueron quienes se apropiaron de toda la manzana por ese lado, hasta
llegar a la placita de San Esteban.
Pero en estos años ya se ganó un espacio importante al comprar en 1490 al mercader genovés las casas de tinte descritas más arriba,
así como otra propiedad, citada
como las casas del marqués
de Villena, cuya
adquisición no está documentada pero sobre
la que existen referencias13.
Para conocer el edificio construido desde que se compró
la primera finca en 1483,
hasta el año 1505, fecha
de la muerte de doña Catalina, es posible utilizar varias fuentes
de información. Naturalmente los documentos
conservados aportan numerosos
datos, pero también
se obtienen al analizar
el palacio actual.Y, por otro lado, contamos con los paralelismos o diferencias que se presentan en otros ejemplos, tanto de la ciudad como
de los círculos
conocidos por los propietarios en distintos lugares
del reino.
En el proceso
de edificación vamos
a diferenciar dos etapas, la primera
de las cuales se desarrolló desde la compra
en 1483 hasta
1491, cuando a fines
de año don Pedro se trasladó de Sevilla a Granada para
asistir a su rendición y nunca volvió, pues su fallecimiento se produjo en Antequera, un par
de meses después
y mientras regresaba. Comprende la demolición de las edificaciones que
albergaba la propiedad del converso,
el planeamiento esencial de las nuevas casas y el progreso más importante en la construcción, hasta el punto de hacer la residencia perfectamente habitable por la familia
y
sus servidores.
Varios datos revelan esa situación. Por un lado, en el año 1487 se aprecia
un nuevo impulso de compra de fincas vecinas,
pero su integración no afectó al edificio, manteniéndose el diseño
y distribución iniciales, es de suponer que por lo avanzado de la construcción en ese momento.
La forma de unir esas adquisiciones aledañas
dependió de su ubicación.
Todas las que daban a la calle
del Rey se fueron adosando
a la zona posterior de la residencia o permitieron incrementar el espacio de la huerta.
Mientras en el lateral
oriental, las casas de tinte
sirvieron para construir en 1490, en su extremo sur, la plaza y una serie
de viviendas que
se destinaron al alquiler14. El resto del espacio no quedaría sin uso y se pueden
aventurar algunas hipótesis: probablemente no se demolerían las edificaciones de la tintorería, que servirían como almacenes o para alojar
a criados y esclavos, además
de que
alguna parte se utilizara como
jardín, huerta o corral.
El otro indicio
nos sitúa en esa última
fecha, porque se celebró entonces el
matrimonio de Leonor
de Acuña, la hija de una hermana
de don Pedro que vivió
hasta esa fecha
con sus tíos y primos
en esta casa.
Sin embargo, muchos años después seguía
conociéndose como la “cámara de doña Leonor”
una estancia que permanece inalterada y que se ubica en un tercer piso15. Lo que demuestra que cuando se marchó a su nuevo hogar, la casa
de San Esteban ya se encontraba terminada
y habitable, aunque
continuaran realizándose otras obras
y especialmente tareas
decorativas.
La segunda etapa
se desarrolla durante
el período de viudedad de Catalina
de Ribera, desde
1492 a 1505, cuando continúa
en solitario la empresa
constructiva16. En realidad como había venido
haciendo por las ausencias del caballero que,
con frecuencia, debía
cumplir lejos de Sevilla sus responsabilidades en la corte o en el frente de la guerra granadina.
Esta muerte no hizo cambiar
ni las razones para que la familia
tuviera una residencia de esas características, ni los medios
económicos para continuar la empresa. Por ello
doña Catalina, además
de asumir otras
muchas responsabilidades, mantuvo
su dedicación a algo para lo que las mujeres
de la élite eran
cuidadosamente preparadas desde niñas: la administración desus casas que en esta ocasión
requería la terminación de las obras,
así como la tarea de velar por sus extensísimas
familias, compuestas por parentela, criados
de distintas categorías y esclavos. Durante
estos años ella
se ocupó de acabar las
obras de construcción y decorativas de la residencia, además de edificar
una de las estancias más emblemáticas de la casa, la capilla.
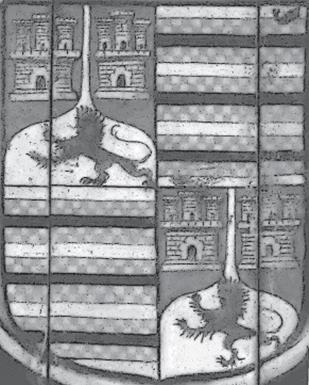
Fig. 2. Escudo de los linajes
Enríquez
y Sotomayor.
En la identificación de los diferentes momentos constructivos nos puede
servir de ayuda
la información aportada por la heráldica. Siguiendo la costumbre, la pareja utilizaba los escudos referentes a sus respectivos linajes en el ornato
de las estancias que construyeron, fundamentalmente en yeserías, artesonados y bóvedas.
Sin embargo, doña Catalina no podía utilizar
el de los Ribera porque
la rama principal de este linaje
pasó de su padre a su hermana
Beatriz y luego
al hijo que aquella tuvo con don Pedro durante
su primer matrimonio, Francisco Enríquez de Ribera. A ese impedimento se sumaban las
malas relaciones familiares y la probable intención del matrimonio de fundar un nuevo linaje, que requeriría emblemas
diferentes.
Por todo ello, doña
Catalina eligió ser representada por otro escudo familiar, el de Sotomayor, que
llevaba tres generaciones sin utilizarse pero con el que estaba familiarizada desde su infancia
en la casa familiar del barrio de Santa Marina.
Pues ese había
sido el apellido de doña Inés, la madre de su bisabuelo Per Afán
de Ribera el Viejo, quien
mandó construir aquella casa.
De esa manera,
al león rampante
de gules y los castillos que identifican a los Enríquez se sumó, en las casas de San Esteban,
al campo de plata que contenía tres
fajas ajedrezadas de oro y gules,
separada cada una
por un ceñidor de sable17.
Así fueron las cosas hasta
que en el año 1509 falleció Francisco de Ribera
sin descendencia y su hermanastro Fadrique heredó no sólo sus
posesiones, sino
también la jefatura
del linaje Ribera,
comenzando a utilizar
también el escudo correspondiente, de franjas horizontales oro y verde, en las intervenciones que realiza en la casa.
No obstante, como
no hay constancia de actividad arquitectónica en la residencia entre
la muerte de doña Catalina en 1505, y el año 1509, resulta
razonable suponer que aquellas estancias decoradas con la heráldica Enríquez y Sotomayor se realizaron durante
el primer impulso constructivo llevado a cabo por sus padres.
Dos factores determinantes en la arquitectura doméstica son la tradición y la funcionalidad, aunque esto no limite el efecto de otras cuestiones acordes con cambios históricos, culturales y con el afán
de prestigio. En los dos
primeros aspectos las mujeres siempre
han tenido mucho que decir,
porque ambas están relacionadas con aquello que la sociedad
espera de ellas:
la transmisión de los valores
espirituales y culturales, así como la mejor gestión
posible de sus casas y haciendas, el buen gobierno
de una “familia” que en 1505
rondaba las setenta personas.
Sin embargo, este
complejo arquitectónico no debía cumplir
sólo una función doméstica en ese sentido
amplio que incluye
los aspectos de residencia, producción de alimentos y otros objetos
de consumo, así como su almacenamiento. Hoy diríamos que además era la sede corporativa de una
gran empresa que, en el siglo XV, tenía
negocios relacionados con la guerra, ejercía poder político en la ciudad
y en la corte, gestionaba la producción
agrícola y ganadera de grandes
explotaciones, así como el comercio
marítimo de variadas mercaderías y, en consonancia con todo eso, necesitaba mostrar
socialmente su representatividad.
La arquitectura de las casas de San Esteban refleja
perfectamente esas funciones, así como
las características del
lugar y el momento histórico en que fue desarrollada.
Los últimos años del siglo XV en el valle bajo del Guadalquivir están marcados por la transición y el sincretismo, que se aprecian en las formas constructivas, la distribución de los espacios, su decoración y habitabilidad.
Las circunstancias históricas hicieron que don Pedro perteneciese a la generación de los últimos
caballeros medievales. Y que doña Catalina conviviese con ellos y con los primeros jóvenes humanistas, que fueron sus hijos. Su vida
social sevillana se desarrolló entre la élite
aristocrática y muy cercana a la
corte, con los guerreros cristianos vencedores de la guerra de Granada y los
esclavos musulmanes prisioneros de esa
contienda, que sirvieron en su casa y formaron parte
de la mano de obra
en su construcción.
El matrimonio aceptó con
gusto la conjunción de modelos arquitectónicos almohades, góticos, mudéjares, nazaríes y renacentistas. Y eso quizá
haya conducido a considerar hasta
ahora que la evolución constructiva del palacio durante
el siglo XV no respondió
a un plan consistente18. Sin embargo,
numerosas pruebas indican
que el matrimonio Enríquez de Ribera
sabía lo que quería para
su nueva morada y contaba con todos los medios
para conseguirlo.
La primera decisión
que marcó el diseño espacial
y distributivo fue el cambio de orientación de la residencia. En lugar de mantener la entrada principal por la calle del Rey en el lado noreste,
ésta se ubicó en la de San Esteban, a través
de una solución muy singular:
la construcción de una plaza de
propiedad privada y uso público
que se analizará más adelante. Las ventajas
de esa actuación fueron numerosas, por un lado, tras
el portal de acceso se contaba
con espacio para
abrir un patio
amplio que sirviera de apeadero y contuviese las caballerizas. Además permitía que la fachada
interna de la zona más noble –vivienda señorial y
espacios de representación pública que formaba el flanco noreste
del patio principal–, se situara al fondo de la finca, de
manera que al atravesarla, en un recorrido obligatorio y casi
procesional, los visitantes quedaran impresionados por sus dimensiones y magnificencia. En segundo
lugar, se definieron unos elementos esenciales, situados cuidadosamente en el solar y a partir de los cuales
fue desarrollándose este complejo constructivo. Estos fueron el patio principal, la torre y las dos crujías de doble
altura que se despliegan en sus costados formando en planta
un ángulo de 90º.
Hay que insistir en la simplicidad y eficacia con que se encuentran
interconectados espacial y funcionalmente, porque
ello facilitó la adición o desaparición de construcciones en los siglos
siguientes sin que se perdiera el sentido unitario inicial. Aunque
siguiendo la costumbre se aludía a
esta residencia en plural, como
las “casas de…”,
pues era común
no sólo que las moradas
de las grandes familias resultasen de la añadidura por compra
de varias construcciones previas, sino que se concibiesen las de nueva edificación como
un enjambre de estancias en torno a patios, a la manera de módulos por los que se repartían las
funciones y los
grupos de personas que las habitaban.
Aunque habitualmente se ha hecho
referencia a cada lado del patio según
los puntos cardinales, lo cierto es que no se orientaron los costados, sino los
ángulos. Y así, en el norte
se sitúa la torre, en el sur
el acceso al recinto, en el este la cámara cuadrara contigua
a la sala antecapilla, y en el oeste la escalera, como se verá,
siempre la escalera.
Una vez decidido y aprobado el diseño, los trabajadores especializados en las diferentes tareas
entraron en acción.
En la Sevilla de las últimas décadas del siglo XV era habitual que se hicieran cargo de las
obras tanto alarifes cristianos como mudéjares, que trabajaban indistintamente con una cuadrilla de obreros de ambas religiones19.
La clientela cristiana admiraba el arte de construir de
los musulmanes, actividad a la que
se dedicaba gran
parte de este
grupo de la población hispalense.Y estéticamente el
prestigio de los modelos arquitectónicos mudéjares
que existían en la ciudad
impulsaba el mantenimiento del estilo.
Es indiscutible la influencia emanada
desde el Alcázar, de manera que los
cortesanos, muchos de los cuales
eran familiares de gran relevancia de doña Catalina y don Pedro, gustaban
de esas formas tectónicas y decorativas, a la vez que valoraban a sus artífices islámicos. Así, en las obras
contemporáneas del palacio
del Infantado de Guadalajara, promovido por los primos Mendoza, se indica que ficieron esta casa Juan Guas e Maestre Eguomait e otros muchos maestros, entre los que se hallaba
Alí Pulate, ingeniero moro alarife desta cibdad20.
Mientras el maestro
yeseroYça de Málaga
trabajaba hacia 1499
en el palacio hispalense del duque de Medina Sidonia,
sobrino de doña
Catalina, lo que indica
además la incidencia del arte granadino en el área sevillana tras la conquista de aquel reino21
Por tanto, resulta
imaginable que se pudiera contratar a cualquiera de los alarifes más virtuosos para realizar las obras. Realmente un maestro mudéjar
dominaba las técnicas de las diferentes etapas constructivas y podía encargarse
desde la cimentación hasta el levantamiento de los muros,
ya fueran en tapial o ladrillo, y gran parte
del acabado final.
Pero también hay que considerar la participación de la gente
de la propia casa. Fueron
años en los que la guerra de Granada proporcionaba numerosos esclavos, muchos
de los cuales estaban formados en la construcción y siguieron prestando esos servicios después de llegar a Sevilla22.
De hecho, en el testamento y en el inventario de doña Catalina, documentos de 1503
y 1505 respectivamente, aparecen a su servicio tres
esclavos albañiles
(Francisco, Rodrigo de Málaga y Tristán el Negro)23. Del primero se especifica que ya es libre
y no es otro que
Hamete de Cobexi, bautizado como
Francisco Fernández y maestro mayor del
Alcázar en el período 1502-35.Además se citan un carpintero y un cantero
(Francisco de la piedra), aparte de un herrero (Juan)
y un espartero (Antón) que
son oficios requeridos también
en la edificación. Y por último, nombra
al esclavo Juan de Limpias,
el mismo nombre
del maestro mayor de carpintería del Alcázar
entre 1479 y 150624. Es posible
así que su ocupación en las casas de San Esteban estuviera relacionada con sus
conocimientos y habilidades, encargándose de las obras, reparaciones y mantenimiento.
El resultado indica
que las trazas
de la residencia se planearon con detalle
y, aunque no difieren excesivamente de la concepción arquitectónica habitual en Sevilla durante
aquellos años, su escala y pretensiones hacen
que parezca imprescindible la participación de un alarife
bien cualificado.
Sin embargo, en los archivos no ha aparecido ninguna documentación
indicando quiénes
construyeron estas casas.
Ni siquiera se conservan los protocolos notariales de esos
años, que quizá
habrían informado sobre
obligaciones, cartas de
pago, compras de materiales, etc.
Desgraciadamente también era
habitual que las relaciones contractuales entre patronos y artífices fueran puramente verbales, con mayor razón si aceptamos
que se encargaran de la labor esclavos
al servicio de los Enríquez
de Ribera.
Pero, aunque no estuvieran pensados
para su conservación documental, es seguro que
el alarife dibujó
unos planos de la casa
como método de trabajo y de comunicación con los obreros
a su mando. Para realizar
las trazas era habitual
seguir el sistema
equilibrado de proporciones conocido como ad quadratum25. De manera
que las dimensiones de la edificación se regían por las divisiones de una cuadrícula básica. En ese sistema se incluían el grosor y altura de los muros,
así como de la cúpula,
que equivalía a la diagonal del
cuadrado generador de todas las medidas.
En este caso la proporción no es tan exacta, aunque
hay que tener en cuenta cómo las dimensiones fueron modificadas por la aplicación de las yeserías decorativas y especialmente por el alicatado
que se añadió en el siglo
XVI. Además resultan más
válidas las medidas
de la planta baja, porque
a cada piso que los muros se elevan hay un adelgazamiento aproximado de un pie26.
Se utilizó como unidad básica
la vara castellana, siendo ese el grosor de
la mayoría de los muros,
complementada por el pie. En cuanto a las estancias y teniendo en cuenta las condiciones indicadas, que obliga a cierta
aproximación en las cifras,
el torreón mide en planta
baja diez varas
de lado, mientras la cámara
situada detrás y abierta a la huerta
cuenta con seis varas
y media27. El cuarto adosado
al flanco oeste
de la torre presenta ocho varas
de largura por cinco y media de ancho, a continuación del cual se extiende
la sala que cierra la mayor parte del patio por el lado
noroeste –actualmente de las columnas–, que muestra la misma anchura
y diecinueve varas de largo.
Por el lado noreste,
el gran salón antecapilla alcanza
veintidós por siete varas, lo
que da lugar a que el cuarto
contiguo, situado en su extremo
oriental mida también siete por cada
lado.
La técnica constructiva utilizada en estos espacios, incluida la torre, combinó el tapial de los paramentos con el ladrillo
que, a modo
de refuerzo, se empleó
en las esquinas
y las mochetas de los vanos, seguramente porque el resultado habría
sido menos sólido
de abrirse los
huecos a cincel28.
Las tapias, que se conforman en el mismo
lugar de uso definitivo, resultan de apisonar
tierra húmeda mezclada
con piedrecitas y un poco de cal, para aumentar su resistencia. Se les da forma utilizando un molde de madera,
que permite
superponer las hiladas
horizontales de esta
mezcla. La fábrica
obtenida resulta un magnífico aislante térmico
pero muestra una significativa debilidad: su tendencia a absorber agua.
Por esa razón, suele
disponerse el tapial sobre un basamento hidrófugo, habitualmente de piedra, que mejora
la cimentación y perdurabilidad de la obra.
De hecho, en los lugares
en que permanece al descubierto, como
el exterior de los muros de la capilla
o del salón antecapilla, el tapial muestra
una factura impecable, cinco siglos y varios terremotos después de fraguarse.
El inicio de las obras
en las casas de los Enríquez de Ribera coincidió con un interesante préstamo
que recibió su propietario. En el mes de enero de
1487 la fábrica de la catedral,
es decir, el organismo perteneciente al cabildo y encargado
de gestionar la construcción del gran edificio
gótico, mandaba dar “al señor adelantado prestadas cuatrocientas piedras”29. Como el abastecimiento de ese material en Sevilla resultaba tan caro y complicado de obtener, dada la lejanía
de las canteras, era habitual
vender a los ciudadanos
piezas almacenadas para la obra catedralicia. Normalmente esto se hacía en
pequeñas cantidades o subastando las que se hubieran deteriorado, pero en este caso
el volumen fue importante. Cada
bloque llegado de las canteras de la Sierra de San Cristóbal, en el Puerto
de Santa María,
medía 73 x 41,7 x 27,8
cms30.Y en cada carreta
tirada por bueyes cabían
cinco unidades, por lo
que Pedro Enríquez se hizo cargo
de ochenta carretadas de piedra del cabildo.
Es probable que,
a principios de ese año, en la obra
de la catedral se hubiese acumulado más material del conveniente, bien porque las condiciones meteorológicas hubieran frenado el trabajo
o porque ya estaba
previsto que, cuando comenzase la campaña
de la guerra de Granada,
los reyes enviarían a sesenta
pedreros, cincuenta de los cuales
trabajaban en la catedral, para
intervenir en el asedio de Málaga31.
De manera que,
aprovechando la oportunidad para
ambas partes, los Enríquez de Ribera se hicieron con ese voluminoso cargamento. Por otro lado, hay que advertir que don Pedro tomó prestadas las piedras en vez de comprarlas, lo que significa que podría devolver en otro momento
la misma cantidad32.
Hasta ahora se desconoce el destino de esos cantos
y cabe la posibilidad de que acabaran en otras propiedades de la familia,
por ejemplo la hacienda
de Quintos, comprada también en 1483. Sin embargo, y aunque una prospección es imprescindible para
confirmar esta hipótesis, teniendo
en cuenta que esos
muros de tapial debieron
edificarse poco después
de 1487, y que el uso de los sillares contribuiría a una calidad en la edificación que efectivamente
se ha demostrado con el paso del tiempo, puede
que las cuatrocientas piedras prestadas
por la catedral estén colocadas precisamente debajo de los paramentos, formando su cimentación.
En la Sevilla
islámica el tapial
se había utilizado profusamente, al igual
que en otros
lugares de Al-Andalus, siendo
la Alhambra un ejemplo emblemático33. Como se sabe, su acabado tosco
favoreció el desarrollo de técnicas decorativas de enorme valor artístico. En esta casa,
la mayoría de las pinturas se
han perdido u ocultado tras los azulejos
con que Fadrique Enríquez de Ribera redecoró
el palacio en el siglo
XVI. Detrás de esas cerámicas se han descubierto restos en el extremo noroeste
del patio, en forma de un zócalo
pintado de rombos
en blanco y negro que corresponden al acabado original34.Y además se conservan
algunos restos en un cuarto junto a la torre que
se
analizarán más adelante.
La labor de carpintería, al margen de los acabados
ornamentales que con
tanta fuerza marcan
la estética mudéjar
de la construcción, forma parte esencial de la estructura del edificio35. Un documento referido a la compra
de maderas
de castaño y roble,
en 1503, parece
ya demasiado tardío para que el trabajo que sugiere se estuviera realizando aún en esta residencia de la parroquia de San Esteban.
Es más probable que se trate de acopio de material
para la mansión que doña
Catalina edificó a partir de 1493, en la collación de San Juan de la Palma,
destinada a su segundo hijo, conocida
hoy como palacio de las Dueñas. De todas formas,
se trata de un texto
muy interesante porque, unos quince
años antes, se habría realizado un encargo similar
para la residencia que
nos ocupa.
No sabemos si ese material sería suficiente para
la obra o le sucedieron
otros encargos, como
da a entender el vendedor, pero
aquel lote se compuso
de cien carros de piezas ya talladas
para su ensamblaje. Se buscaba la mejor calidad y fue importada desde los bosques
de Galicia, pues
el roble de las
sierras de Constantina y Aracena
resultaba insuficiente incluso
para la demanda
de las Atarazanas36. Para
lo cual se aprovechó
la infraestructura comercial con los puertos
del norte que estaba perfectamente asentada en Sevilla
al menos desde el siglo XIV. Todo ello
a un coste considerable, pues
ascendió a 27.500
maravedíes, cuando la compra de la finca
de San Juan de la Palma, apenas siete
años antes, se saldó por 375.000 mrs.37.
En este breve repaso
a los materiales empleados en el edificio, hay que destacar el uso del yeso, imprescindible en el acabado
de la arquitectura mudéjar. Se emplearon las dos técnicas habituales, la talla
y el molde. En la primera, sobre el yeso ya aplicado, fresco y alisado,
se trazaba una cuadrícula
que siguiendo las formas previstas
se vaciaba, retallaba y coloreaba. El uso de moldes permitía
una faena más rápida, pero también se terminaba a cuchillo
para
conseguir un acabado preciso38.
Ese trabajo de yesería se ha sostenido activo en la casa,
a veces a través
de las reparaciones y el mantenimiento de la obra
primitiva, pero también
con nuevas creaciones conforme el edificio
se iba reformando o ampliando. En cambio, la policromía inicial se ha perdido casi por completo
y, con ello, el
protagonismo visual de los yesos
y la sensación de abigarramiento que producía. El color blanco
actual y la consiguiente falta
de contrastes limitan
la percepción volumétrica de un amplísimo repertorio formado por estrellas, ataurique, epigrafía, lazos, veneras,
crochets, etc. En algunas estancias
recubrieron todo el espacio, paredes
y techumbres, como
es el caso de la finísima
labor que decora la capilla. En otras, contornearon los muros con frisos
situados bajo el alicer de los artesonados, envolviendo además los alfices e intradoses de los vanos.
Para analizar con pormenor el diseño de esta residencia, se seguirá el itinerario que podría seguirse en 1505, a la muerte
de Catalina de Ribera. El acceso se producía, como en la actualidad, a través de la plaza construida delante y en cuyo centro se había colocado un pilar de agua para
uso público. Su forma triangular se abría por un lado a la calle San Esteban, el otro lo formaba una hilera de casas y el tercer
lateral era la fachada de la residencia principal.
Entre los meses de marzo de 1490 y agosto de 1491 la documentación indica que se construyeron tanto
la plaza como las casas
que iban a ser alquiladas y, por lógica,
la fachada pudo
edificarse a partir
de este período.
Para ello se utilizó parte de la primera finca adquirida en 1483, otra pequeña
propiedad y un fragmento del solar de las casas-tinte39. Es muy probable
que una de las razones
que les llevaron a comprar ese negocio fuera
evitar que se mantuviera la tintorería en activo
junto a su vivienda, dada la consideración negativa que este trabajo
tenía40. Pero como los Enríquez de Ribera ya no necesitaban más espacio para su residencia, que debía estar en
una fase de construcción muy avanzada, pudieron permitirse otorgar nuevos usos a ese suelo.
Fue una solución muy inteligente porque así los
veinticinco metros aproximados de fachada que habrían obtenido alineándola en una calle estrecha, incómoda y con escasa visibilidad para la entrada,
se convirtieron en unos cuarenta,
capaces para que las viviendas
de alquiler tuvieran
salidas independientes a la plaza, además
de dejar libre
un amplio muro en el que abrir la portada de sus casas principales.
Desde luego, la mentalidad empresarial de la pareja
está presente en la
decisión
de construir al menos tres casas que arrendaron inmediatamente a gente de diferente condición. Estaban precedidas por soportales y en el interior contaban con casapuerta, palacios o salas,
soberados, balcón, patios
y corrales41.
En cuanto a la nueva fachada
de la residencia principal, edificada en ángulo con las casitas, expresa esa situación de cruce de culturas y formas
arquitectónicas que se vive a fines del XV en Sevilla. Porque el muro no es
más que eso, la potente pared
de ladrillo que delimita una gran casa,
una especie de continente que muestra un sentido muy andalusí de la privacidad doméstica. Y su único vano
es el de entrada, cuya
forma original desconocemos,
pero que seguramente sólo pretendía un fin funcional
de acceso amplio a través de un hueco ojival
de ladrillo. Quizá
lo sencillo del resultado hizo que
el hijo de ambos, Fadrique Enríquez de Ribera,
no dudara en encargar
la actual portada genovesa
de mármol en 1528. Aquella
fachada original, de material y concepto mudéjares, se remató con una crestería gótica de piedra, de
la que sólo queda un trozo en el rincón
y, aunque fue esculpida con cierta tosquedad, ponía
de manifiesto el poder adquisitivo de la pareja,
dado que la escasez de cantos en la región
los encarecía.
Se obtuvo así un espacio
singular en una ciudad de trama aún islámica,
con un callejero en el que la mayoría
de las plazas
se abrían ante
parroquias y, en muchas ocasiones, habían servido de
camposantos. Las propias casas mayores de los Ribera, en donde
doña Catalina había
nacido, se situaban en la plaza de la iglesia de Santa Marina.
Lo inusual de la solución
dada en San Esteban hizo que sus propietarios quisieran dejar
constancia documental de que, a pesar del uso público
que rentabilizaban a través de los arrendamientos, el suelo se mantenía como propiedad privada42.Además daba relevancia a la fachada,
especialmente visible para
quienes entraban en la ciudad
a través de la Puerta de Carmona y la encontraban de frente. Y
preludiaba soluciones urbanísticas propias del renacimiento, aún desconocido en Sevilla, pero descrito quizá por tantos vecinos del barrio pertenecientes a la comunidad de mercaderes genoveses, con los que la familia del adelantado había establecido alianzas
empresariales. Naturalmente es entrar en el terreno
de la especulación, pero no es descabellado imaginar conversaciones en las que los italianos
relataran, seguramente con añoranza y cierta exageración, los paisajes urbanos
de sus ciudades y la magnificencia de los palacios
que el nuevo estilo
llevaba décadas produciendo en su país, quizá
hasta el punto de influir
en el gusto de sus socios andaluces.
Por otro lado, el matrimonio también
pudo valorar la función de plaza
de armas en donde el caballero
Enríquez se reuniera
con sus tropas, aunque una vez terminada
su edificación raramente
pudo aprovecharse para ese fin, ya que a los pocos meses
marchó a Granada
para asistir a la rendición de la ciudad y nunca
volvió vivo a Sevilla.
Una vez traspasada la portada, de altura suficiente para entrar con comodidad sobre la montura
y también para que los carros la atravesasen holgadamente, se situaba un patio –en la distribución inicial de la casa del converso constituiría el fondo de la finca–,
que servía de apeadero y cuyas proporciones no serían muy diferentes a las actuales. Contenía las caballerizas, divididas entre las que alojaban a los caballos
y las de las mulas,
estas últimas de tamaño suficiente para dar cabida
al menos a siete de esos animales –utilizados por las
mujeres de la familia, ya que
aún no era costumbre
el uso de coches en Sevilla– y a cinco
asnos que servían
para el transporte de mercancías, entre otras
cosas el pan que se cocía en la casa43. Al fondo se conservan algunos muros, con vanos cegados,
que podrían pertenecer a esta época y marcan una posible salida
a la huerta, situada detrás,
lo que facilitaría la circulación de personas y animales hacia otras zonas de servicio
sin tener que atravesar
necesariamente espacios más nobles. Pero también permitiría acceder, como se verá,
al piso superior de la casa.
El costado noreste
del patio apeadero
estaba también edificado, de manera que para continuar el camino hacia
el interior de la residencia había que dirigirse
a un rincón y atravesar una especie de pasillo en recodo.
Ese tipo de entrada
hacia la siguiente zona de la propiedad no era arbitrario,
siguiendo la larga tradición andalusí estaba concebido para diferenciar las
funciones del edificio y componer una escenografía en la que tan importante es lo que
se muestra como
lo que se oculta. Es una manera
de dosificar las vistas
y manejar los tiempos del recorrido, consiguiendo así que cada visitante descubriese la magnificencia de la casa
y de sus propietarios con asombro y, según
su categoría, alcanzase diferentes niveles
de penetración en ese
espacio.
De esa manera
se llegaba al patio principal de la residencia, una de las claves en el diseño del edificio,
probablemente la zona más conocida
hoy, pero que aún oculta
secretos sobre su construcción. En 1490 ya estaría
edificado o, en todo caso,
se estaría realizando tareas de decoración pues, cuando en esa fecha se ganó espacio
en su lado oriental al comprar la tintorería
contigua, no se incorporó al diseño, sencillamente se mantuvo la pared de división de las fincas.
Este espacio constituye la principal zona de relación
de la casa, el eje de
la vida de una familia
muy extensa. Servía
para comunicar, iluminar
y ventilar la mayoría de las habitaciones, posibilitando la solución tradicional del área
mediterránea de no abrir huecos
al exterior de la residencia. Allí se realizaban muchas de las tareas diarias
de moradores y visitantes pero, además, funcionaba como gran escenario de
representación pública y muestra del prestigio
familiar. Revela a la vez
esa defensa de la intimidad
doméstica herencia de lo andalusí, que se reconoce por la entrada
en recodo y el preciosismo de las fachadas
interiores, acentuado por el contraste con la austeridad arquitectónica que hacia la calle muestra la finca. Se conjugan así dos conceptos que pueden parecer
antagónicos
pero son propios
del momento de fusión
cultural vivido en el siglo XV.

Fig. 3. Patio principal y torre.
En el centro
del patio, el suelo algo
rehundido estuvo cubierto por losetas de cerámica vidriada dibujando estrellas de tonos azules
y blancos, inscritas en polígonos
de diez y doce lados.
Una solería que seguramente
dejaría sitio a algunos
arriates fácilmente regados desde la fuente central44.
Es probable que
en el subsuelo del patio
se conserve alguno
de los aljibes
con los que
contó la propiedad y que quedaron en desuso y rellenos de escombros hace mucho tiempo.
Pues además del derecho de sus propietarios al suministro de agua proveniente de los Caños de Carmona,
las necesidades de un grupo humano tan
amplio, así como
el abastecimiento de jardines y huerta, no permitía desperdiciar el agua de la lluvia.
Hubo aljibes en otros espacios de la casa,
como el perteneciente a las antiguas
casas-tinte y que hoy forma parte del Jardín Chico.
Posiblemente otro sea
el actual subterráneo situado en el límite suroeste
de la huerta, en el flanco que limita con la actual calle
Caballerizas, que tomó ese nombre cuando estas dependencias se
construyeron sobre el citado sótano
en tiempos del III duque
de Alcalá45.
La planta cuadrada
del patio presentaba edificaciones sólo en tres de sus
costados. En los laterales noreste y noroeste
se levantaron cuerpos de dos
alturas, engarzándose ambas crujías
en el ángulo norte
por la gran torre situada
enfrente del acceso al recinto.
En el suroeste, en cambio,
se elevó un solo piso,
mientras que el límite
sureste sencillamente se cerraba con
un muro46.
A esos tres lados construidos precedieron galerías sostenidas por juegos de arcos,
pensadas para enriquecer el espacio. Actúan
como zona de transición entre el ámbito abierto del
patio –de cuyo lenguaje arquitectónico forma parte–
y los interiores de las crujías. En estos corredores de amplísima tradición se tamizan la luz y la visión,
siendo sus principales funciones estética
y de articulación espacial, además
de marcar la circulación y el uso de las estancias que se
alinean detrás.

Fig. 4. Patio principal, galerías superiores.
Cuando los Enríquez
de Ribera decidieron el aspecto que querían para el
patio principal de su casa,
es obvio que tendrían presentes los habituales modelos mudéjares
y aún andalusíes tan comunes
en la ciudad, cuyas galerías se sustentaban en pilares de ladrillo o pies derechos
de madera, con sus
barandas
en el piso superior.
También conocían otros
patios realizados con
cantería en diferentes lugares de la península, o bien con columnas de mármol como
soportes, sin ir más
lejos en el propio alcázar
sevillano. Además, como
se explicó al analizar la
plaza, pudieron atender
admirados las descripciones de los palacios
italianos y sus cortili, transmitidas por
sus vecinos y socios genoveses. Es más, dadas
sus fluidas relaciones comerciales y personales, don Pedro y doña Catalina les podrían haber encargado las columnas para su nueva casa,
con la posibilidad de importarlas en el propio barco del matrimonio47.
Sin embargo, aunque se puedan encontrar argumentos para diferentes hipótesis, carecemos de pruebas
documentales, que quizá
se conserven en los archivos italianos. A pesar de lo cual,
si se tiene en cuenta
la diversa tipología de los soportes
que sustentan las galerías, los encargos de columnas
que se produjeron en el siglo
XVI y el análisis de los antepechos del piso superior, se puede aventurar el proceso de construcción que tuvo lugar en el
cuatrocientos.
Lo más plausible es que cuando
se edificó el patio, las
galerías de ambos pisos se sostuvieran con pilares de ladrillo. En el nivel alto
de los tres lados construidos se colocó el antepecho gótico
de piedra, formado
por ochenta y dos piezas
talladas que se alinearon en el lado suroeste de forma ininterrupida,
mientras al noreste y noroeste fueron limpiamente intercaladas entre los
pilares, en series
de tres, cuatro
y cinco cantos.
Cuando tres décadas
después, en 1525,
don Fadrique realizó
el primer encargo de trece columnas
a Italia, seguramente imaginaba ya la ampliación del
patio por el lado sureste,
con la construcción de las nuevas
estancias en el solar
de la antigua tintorería y sus correspondientes galerías sostenidas
por piezas renacentistas de mármol.
Para ello necesitaba doce soportes, la mitad para cada uno de los pisos y quizá el decimotercero se demandó en prevención de algún contratiempo. De hecho, aunque
no hay dos capiteles exactamente iguales
en la casa, los seis que se colocaron en ese lado de la galería superior, de los que se conservan cinco,
muestran el mismo
diseño y a la vez difieren de todos los demás48.
Seguramente las obras
de ampliación comenzaron con diligencia pero, tras
terminar las salas del piso bajo,
no se continuó enseguida con el superior. Es
posible que durante
su transcurso, don Fadrique ya considerara llevar a cabo una renovación más profunda del patio, sustituyendo los antiguos pilares
que sostenían los corredores en los otros
tres lados por más columnas labradas en Italia.
Esa intención justificaría que dos años
después, en 1528,
realizara un segundo pedido de mayor calado y efecto transformador. Una nueva
portada para poner en el lugar
de la mudéjar convertiría definitivamente la casa en palacio. Dos fuentes, una de las cuales ocuparía
el sitio de la original
en el centro del patio principal, cambiarían la manera de integrar la caída del agua en
la arquitectura, variando definitivamente el borboteo medieval, tenue y recogido, por los chorros
altos que desde
entonces caen en una taza
monumental.Y por último, el cambio
de los treinta y dos pilares de ladrillo por nuevas columnas de mármol varió
sustancialmente la apariencia que el patio medieval había tenido desde su
construcción49.
Cuando después de 1536 se acabó finalmente el piso alto y la galería del flanco
sureste, para que
el resultado quedara
uniforme se copió la tracería gótica que ya adornaba los tres lados
antiguos. No fue difícil
imitar el diseño, pero sí el encaje
pues, aunque los nuevos
bloques miden lo
mismo, no se ajustan perfectamente a los intercolumnios y hubo que incluir estrechos añadidos
que rompen el ritmo50.
Todo ello justifica el efecto extraño
y forzado que produce el engarce de
la tracería entre
las columnas, muy probablemente porque
resulta de la evolución de los acontecimientos y no de un diseño
planificado.
Desde luego, el antepecho del segundo piso
es uno de los elementos
más vistosos del patio y muestra la amplia influencia de las obras
de la catedral en la ciudad.
Es habitual encontrar tracerías con los más variados diseños en los patios
de cantería construidos en la península. Sin ir más lejos, el
que encargó en esos mismos
años Mencía de Mendoza, tía de doña
Catalina, para su Casa del Cordón en Burgos. Pero, aparte
del amplio repertorio catedralicio de antepechos y
cresterías que rematan triforios y
paramentos exteriores, quedan pocos
ejemplos civiles de esta práctica
en Sevilla.
Uno de ellos se conserva en el palacio
del Fontanar o de los Ribera en Bornos, población de señorío
de esta familia.
La tracería de su patio
principal fue realizada por canteros mediocres, con piedra de mala calidad
y peor conservación, pero
siguiendo con exactitud un modelo utilizado en uno de los
triforios de la lejana
catedral de Burgos51. Ambos diseños
coinciden en la mitad superior
con el de otra tribuna,
esta vez de la catedral hispalense, aunque el resto
se ha adaptado con la introducción del rombo central
y los arquillos inferiores. Esta configuración tuvo éxito en la ciudad y la
encontramos repetida en la iglesia
del monasterio de Santa Paula,
ornamentando el exterior del muro. Sólo con acortar los
arquillos, aparece en el
patio de la casa que doña Catalina
construyó para su segundo hijo
en la parroquia de San Juan
de la Palma –actual palacio
de las Dueñas–.Y algo más personalizadas en cuanto a las dimensiones de cada elemento,
pero idénticas entre
sí, fueron las que se labraron para
la residencia que nos
ocupa y para la torre de la Casa de los Pinelo52.
La tracería que adorna el patio de la casa
que estudiamos está
compuesta por piezas pétreas
de 90 cm. de altura,
entre 60 y 67 cm. de ancho
y un fondo que oscila
entre los 26 y 29 cm., lo que indica
el uso del pie a la hora de
realizar los cálculos. Cada piedra ha sido tallada
formando un arco
lobulado y ligeramente apuntado, en cuyo interior se inscribe un rombo calado
sostenido en su base por otros dos
arquitos polilobulados. El material no es
el mejor y tampoco el trabajo es fino, además está cubierto por revoques
y estropeado con
líquenes adheridos pero, sin duda, el conjunto hermosea el patio.
Éstas no son las únicas
tracerías de la residencia. En el rincón
de la plaza permanecen colocadas ocho piezas de las que
debieron contornear todo el remate de la fachada,
antes de que en el siglo XVI se colocara
la portada renacentista, cuya mayor altura obligó
a rehacer la crestería de ese flanco53. El diseño de esas piezas
es más complicado pero no muestra mayor finura en la labor de cantería
que las anteriores, y su estado de conservación es peor. Un último
modelo lo constituyen dos tramos, de tres piezas cada
uno, que rematan parte
de la azotea que da al patio
del apeadero. El
bloque central es más ancho
que los laterales y, al estar encastrado entre
pilares de ladrillo, puede darnos idea
del acabado que quizá tuvo el patio
principal en algún
momento de su evolución constructiva54.
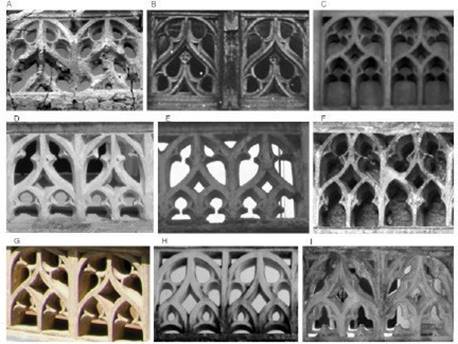
Fig. 5.Tracerías góticas: Triforios de las catedrales de Burgos
(B) y Sevilla (C).
Muro del
evangelio de la iglesia del convento de Santa Paula
(F).
Antepechos
de las casas de los Ribera en Bornos,
patio principal (A), Pilatos,
patio principal (D), Pinelo, torre
(E), Dueñas, patio principal (G).
Antepechos de la casa
nº 4 de la calle Guzmán el Bueno
(H) y de Pilatos, muro de la calle Imperial
(I).
Tampoco han aparecido documentos que acrediten a los responsables
de este trabajo que, como se ha dicho, tuvo su continuidad en el siglo XVI al construirse el costado sureste del
patio. No sería descabellado atribuirlos
al esclavo de la casa llamado Francisco de la Piedra,
pero también pudo intervenir alguno
de los canteros participantes en la obra catedralicia, dada
su similitud con los
otros diseños citados.
A pesar de la modernidad que presentan las columnas renacentistas, los arcos que sostienen no podían componer
una imagen de mayor mudejarismo y, precisamente ese concepto, dificulta su datación. O más bien
introduce la duda sobre
si contemplamos no tanto la arquería, sino
la decoración original.
Los arcos son
de medio punto
en la galería inferior y rebajados en la superior. Pero las
luces presentan anchuras distintas, de manera
que para igualar la altura de las impostas y las claves, los arcos más estrechos fueron
peraltados. Se ha argüido
que esas diferencias se debieron a que originalmente el patio fue rectangular y ordenado según el sintagma
almohade –dos arcos
menores a cada lado de otro
mayor–55. Sin embargo, no hay pruebas que sostengan
tal hipótesis y sí que
el patio tuvo forma
cuadrangular desde su origen,
pues la cámara del extremo
este fue construida desde el principio, como indica su decoración heráldica, lo que condiciona la anchura actual.
Por ello se puede justificar mejor esa irregularidad métrica en el gusto por hacer coincidir los vanos
de la galería y de las estancias ubicadas detrás, de forma que se creasen ejes visuales.
Es decir, la arquería se adapta a los espacios
construidos en torno al
patio. Y como en la crujía
noreste se edificó
el salón público
principal de la casa
–antecapilla–, su puerta de entrada
marcó un imaginario corredor trasversal que se hizo coincidir con el arco de la galería precedente –para que ninguna columna
interrumpiese la mirada
entre el interior y el patio–.
Por tanto, en la galería
noreste, el arco que coincide
con la entrada a la sala antecapilla, marca la distribución de los demás. Los tres arcos
que se despliegan a la derecha
presentan una anchura
muy similar, mientras que el hueco
que queda a su izquierda, al ser demasiado ancho para cubrirlo con un solo
arco, queda dividido
en dos más estrechos. En los otros
lados de la galería, igualmente
los arcos de mayor luz se corresponden con las entradas
a los salones, y el resto
del espacio se divide en arcos más estrechos56.
Cada arco de la planta
baja se encuentra doblado por otro
ligeramente apuntado, una modalidad que ya aparece en el Alcázar
sevillano y también en la arquitectura nazarí,
por ejemplo, en el Cuarto
Real de Santo
Domingo de la huerta granadina de Al-Manxarra57. Todos son angrelados y muestran una decoración de yesería
muy rica, en donde abundan
los motivos geométricos, vegetales y las inscripciones.
En ambos pisos,
detrás de la arquería, las paredes que
cierran el patio fueron originalmente enlucidas y pintadas. Aunque
a lo largo del siglo
XVI se cubrieron con nuevas pinturas de temas figurados en el piso
superior y con azulejos
en la planta baja. En cada lado se abrían
los vanos que comunicaban las estancias con el patio
y ventanas que presentaban parteluces de influencia nazarí58.
A semejanza de otros patios
que se estaban construyendo en la Sevilla
mudéjar, aquí se retomó el modelo de ascendencia mediterránea. No es el arquetipo andalusí, aunque el Patio de los Leones
de la Alhambra se acerque mucho
a este concepto. Sin embargo, ese eje de entrada quebrado y la decoración de la arquería,
que se extiende por el resto de los yesos,
son la herencia de aquella
arquitectura. Una fusión
a la que añadir el ingrediente
puramente gótico del pretil y el renacimiento que desde Italia
llegó en las columnas de mármol.
El dinamismo que imprimen los arcos mitiga
la horizontalidad de las crujías pero, desde luego,
el elemento encargado
de equilibrar perfectamente los volúmenes del patio es el torreón, que atrae inmediatamente la mirada al ingresar en el recinto.
Una torre que es eje-mástil-alma en torno a la que se despliega el diseño de esta casa. Su carácter
emblemático hace suponer que se plantearía
con la elevación actual, reminiscencia de un siglo XV marcado
por las luchas entre los bandos nobiliarios de la ciudad.
Pero puede que también
estuviera conectada con la tradición borgoñona59.Y aunque
la torre ya no se pensara para
servir de fortaleza, esa figura maciza
despuntando sobre los tejados vecinos permitía
extender su presencia protectora por encima
de los límites del patio
y simbolizaba la pertenencia de sus propietarios a la élite.
Presenta una planta
cuadrada y dos cuerpos de altura. Siempre
fue así, como demuestra la techumbre de madera del piso bajo, que simula un magnífico cielo
estrellado, pero plano,
ya que sobre él había que
extender la solería holladera del piso superior. Entre su decoración se incluye también la heráldica de don Pedro y doña
Catalina, lo que permite fechar
la obra en el
primer impulso constructivo. Este hecho se repite en el piso
de arriba, en donde idénticos
escudos se sitúan bajo una monumental armadura octogonal, con lacería de ocho,
cuyo volumen resulta perceptible al exterior en las
ocho
aguas del tejado60.
El sentido de la torre
se completa al analizar su ubicación y la manera
en que está interconectada con otras estancias, pues superado a fines del cuatrocientos su valor como
elemento de defensa, pasa a contener espacios funcionales palaciegos.
Naturalmente es importante su visibilidad desde las calles del barrio, pero
especialmente desde el patio principal, de cuya escenografía forma parte. Todo ello para resaltar
su valor en la representación del poder
de la familia.

Fig. 6. Armadura de la
cámara baja del torreón.
Está comunicada con las crujías
en cuya intersección se eleva y que contribuyen a sustentarla tectónicamente con sus dos pisos de altura. Sin embargo, estas
alas no son las únicas
edificaciones que confieren solidez a una torre realizada en tapial y ladrillo. Sus constructores se valieron de otro
cuerpo de materiales y altura
similares, que fue adosado y escondido en su costado
noroeste, pues sólo es posible
verlo desde la antigua huerta,
hoy jardín grande.
Como se vio, esa construcción ya aparece
citada en la documentación
de 1505. Cuenta con tres pisos y los dos inferiores comunicaban a través
de sendas puertas con las estancias
correspondientes del torreón61. El tercero, cubierto por una sencilla
armadura, era conocido
entre los moradores de la casa
como la cámara
de doña Leonor
de Acuña, la sobrina de don Pedro tan querida
por el matrimonio y a la que ya se ha hecho
referencia62. Y también se le llamaba
el soberado, seguramente por su elevación, ya que es el cuarto más
alto de todo
el complejo, aunque
no tenía uso
de almacenamiento como cabría esperar
por el nombre. A esta amplia habitación –745 cm x 570 cm–, cuyas ventanas
miran hacia la antigua huerta y
los tejados de la ciudad,
se ascendía desde
un patio pequeño
situado detrás del salón antecapilla, a través
de una escalerita por la que también se llegaba a la cámara
alta de la torre.
En el pasado se ha considerado que, hasta las ampliaciones del siglo XVI, la casa sólo tenía un piso de altura,
excepto algunos elementos sobresalientes pero puntuales. Si embargo, ya se ha visto
cómo la información proporcionada por la decoración heráldica y las descripciones que se realizan
en 1505, a través
del inventario de los bienes
de Catalina de Ribera, indican
que desde
su construcción, el edificio contó
con varias alturas.
Incluso el hecho de
que tuvieran dos pisos las casas para alquilar levantadas en la plaza entre
los años
1490 y1491, expresa
lo habitual de esa solución. No debe extrañarnos,
pues ya en época almohade se hizo común,
en áreas urbanas
saturadas, la construcción de plantas altas e incluso pórticos con
galerías encima para acceder a esas habitaciones superiores63.
Que en vida de doña Catalina ya existiera esa altura de construcción
permitiría ubicar todas
las estancias a las que se alude
en la documentación, pues
de lo contrario sería imposible ubicar las referencias a tantos espacios. En cambio, el tercer módulo
construido en el patio, situado
en el lado sureste,
se mantuvo con un solo piso,
favoreciendo así la iluminación
del resto de la vivienda.
Por otro lado, la doble altura
facilitó la distribución de usos entre
la residencia familiar, más reservada e íntima, y los lugares
en donde desplegar el aparato asociado a
los cargos militares, políticos y administrativos ejercidos por el cabeza de familia.
Por supuesto, la monumentalidad de las casas de San Esteban, percibida a
través del tamaño del conjunto, la armonía y belleza del diseño, así como
la magnificencia de la decoración y los objetos
que atesoraba, estaba
pensada para revelar la importancia económica, política y social de sus propietarios. Pero además, en estos
últimos años del siglo XV se utilizaba magistralmente el lenguaje escenográfico –con probabilidad por influencia andalusí–, de manera que el poder del adelantado mayor de Andalucía era mostrado con absoluta eficacia a quienes
debían quedar impresionados por él.
Esa teatralidad necesitaba un recorrido que introdujese al espectador en situación de manera paulatina y unos espacios en los que desarrollar el ceremonial.
Ya se ha desvelado cómo la entrada
se producía a través
de la plaza de propiedad particular. Algunos visitantes atravesaban andando el patio del apeadero, mientras
otros descabalgaban allí
de sus monturas. Después debían
dirigirse hacia uno de los ángulos para entrar en el patio
principal, cuyo espacio y elementos arquitectónicos se
habían dispuesto para provocar una visión sorprendente y asombrosa.
Una vez en el patio, quienes
tuviesen que resolver algún asunto relacionado con el cargo
o los negocios de Pedro Enríquez, se dejaban guiar
por el eje visual
que impone la torre y podían bordearlo bajo las galerías o cruzar por el espacio abierto
hasta llegar al extremo opuesto, por dónde se accedía a la sala principal, denominada palacio en la época.
Este uso de la arquitectura, similar
a algunos modelos
almohades o nazaríes, hace pensar en las jaimas
y en las tiendas que los caballeros cristianos llevaban a la guerra,
incluido don Pedro64. El pórtico actúa
como esa primera pieza
de tela sostenida por unos postes
que sirve de aproximación a un interior más oscuro y fresco en el que recibir, siendo
otra secuencia en la gradación de la privacidad hacia el lugar
de audiencia.
Una vez en la sala-palacio el espacio vuelve
a multiplicarse. Esa estancia
rectangular había evolucionado en la arquitectura andalusí, al quedar acortada
en profundidad para disponerse en sentido transversal, de manera que resalta su relación con el patio65.Y siguiendo la costumbre, en sus extremos se
sitúan dos alcobas
cuadradas y casi gemelas. Aunque
en este caso, la
ubicada al norte no es otra que la cámara
inferior de la torre, lo que acentúa su simbolismo. Ese es el último
punto de penetración en la residencia para quienes debían
resolver asuntos relacionados con las cosas públicas. Allí se dispuso una especie de salón del trono,
desde donde el adelantado mayor de Andalucía ejercía los diversos
cargos de poder
y negocio que había acumulado.Y para enfatizar la importancia del lugar, unos
ganchos disimulados en las piñas de arrocabe que decoran la techumbre, entre
estrellas de diez puntas, debieron servir para
colgar ocho lámparas que convertían ese cielo en un ascua de oro.
La finalidad representativa no impedía que esas habitaciones fueran tan polifuncionales como marcaban las costumbres de la época.
Forradas por tapices
y alfombras sobre las que se repartían
cojines y almohadones en los que sentarse, y calentadas en invierno con braseros, valían
para esperar, reunirse,
comer e incluso rezar.
Unos años después
de la construcción de la casa y fallecido ya Pedro Enríquez, doña Catalina modificó
el espacio de la sala-palacio al ampliarlo con la edificación de la capilla66. Para ello eligió cuidadosamente un solar que estuviese centrado en la sala y, por consiguiente, enfrente de la puerta de acceso desde
el patio. De esta manera,
el eje formado
por la sala alargada
y las cámaras de los extremos, quedaba enriquecido por otro transversal. La ocasión surgió cuando doña Catalina
tomó en arrendamiento una casa paredaña
y con entrada desde la calle del Rey, pero
pasó por alto que el solar no fuera suyo y la demolió
fraudulentamente. Cuando en el año 1501 legaliza aquella
propiedad, la capilla
ya estaba construida y en la bóveda se habían pintado
los consabidos emblemas
de Enríquez y Sotomayor 67.
El interés
de Catalina de Ribera por tener una capilla en la casa,
de carácter casi público dada
la zona en la que se construye, significa un importante cambio de mentalidad. Su función no es exclusivamente religiosa, puesto que las necesidades espirituales podían cubrirse
en la contigua parroquia de San Esteban o en el oratorio privado
que instaló junto
a su cámara68. Se trata
de poseer un elemento que se había
puesto de moda y una vez más
describe a los visitantes el poder e influencia de la familia.
Además implica
tener capellán propio, lo que acerca
la casa a la categoría de palacio.
En la gran
sala se abrió
una portada de acceso monumental elaborada en yeso, en la que un alfiz
revestido por completo de atauriques rodea
el arco carpanel con adornos de tracería gótica
en las enjutas, es decir,
una exquisita síntesis de tendencias.
Sobre el dintel
se despliega un friso de ventanas lobuladas y caladas, del tipo
del palacio mudéjar
de Pedro I en el Alcázar,
que incluye una inscripción cúfica.
Desde que en 1875 Amador
de los Ríos
la tradujera como
“… para nuestro señor y dueño Don Pedro ¡ensalzado sea!”,
se ha venido repitiendo idéntica interpretación en otras publicaciones69. Que además hacía pensar en la
intención de rendir
homenaje al caballero fallecido pocos años
antes. Sin embargo, conviene revisar su significado, así como analizar
otros fragmentos incluidos en la decoración del edificio.
Una lectura actual de los textos árabes
indica en contra de la versión
tradicional, que en el alfiz de entrada
a la capilla se repiten
las siguientes frases en
escritura cursiva70:
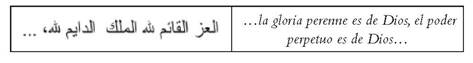
Son las mismas que encontramos en las yeserías
decorativas del alfiz correspondiente a la puerta
que da al patio desde
la sala antecapilla. Así como en
otros lugares que consideramos precisamente las estancias más antiguas de la residencia. Como el intradós
de ese mismo arco, los frisos
que se desarrollan bajo los
artesonados de la cámara baja del
torreón, el cuarto
inmediato por el lado norte y la sala de las columnas.
Cuando el espacio
en donde encajar
la inscripción es menor, sus artífices
optaron por reducir
el texto, no en cuanto
a tamaño de las letras,
sino a contenido. Aunque la fuerza del mensaje para
quien pudiera leerlo
permanecía intacta. Por ejemplo,
en las pinturas que decoran
la cámara situada
al costado oeste
de la torre, aparece en cursiva:
![]()
Las principales mansiones de referencia, como
pudieran ser la Alhambra
y el palacio mudéjar
del Alcázar sevillano, se muestran como
centros de poder a través de sus manifestaciones artísticas, con un programa
simbólico en torno a la figura
del monarca y los versos
que lo exaltan.
Sin embargo, en las
casas de San Esteban,
los textos no hacen referencia al poder terrenal
sino a Dios, algo muy propio de quienes desean
emular las formas
y manifestaciones artísticas de más prestigio pero, a la vez, son unos fieles
súbditos en una sociedad impregnada por completo
de religiosidad.
El afán decorativo y el gusto
por la estética
mudéjar conducen al uso de inscripciones sin significado, como las situadas
en el arco de entrada
al salón antecapilla, más concretamente en el lado
izquierdo del intradós. Mientras otras, en el lado derecho
y también con carácter ornamental, son incorrectas, con errores
ortográficos y que
llegan a resultar ilegibles, aunque parezcan
imitadas de frases como:
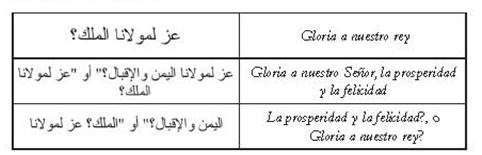
Según el profesor
Dokmak, no se puede establecer que todos los textos que no están imitados sean del siglo
XV, pero sí parece
que en la casa hay dos estilos de epigrafía árabe,
el primero es más antiguo
y muestra corrección en las inscripciones, debiendo corresponder al siglo
XV. El segundo es más tardío, probablemente del siglo XVI,
y contiene inscripciones correctas e incorrectas
(ilegibles). En todo caso, se
correspondería con las intervenciones realizadas por el hijo
mayor de Catalina de Ribera. Es evidente la influencia
de las inscripciones realizadas en el palacio
del rey don Pedro, en el Alcázar
sevillano, pero no sería la única, teniendo
en cuenta que las mismas
frases se encuentran, por ejemplo, en el Taller del Moro de Toledo71.
El volumen exterior
de la capilla se encontraba rodeado de edificaciones excepto
en su lado norte, desde
donde entraba la luz a través
de una ventana de arco apuntado, enmarcada por cardinas y que daba al patinico de servicio ya mencionado.
La cubierta rebajada está compuesta por
dos tramos de bóvedas
de terceletes. Aunque su fábrica
es de tapial y ladrillo, los nervios o cruceros visibles
están formados por piezas moldeadas en yeso, es decir,
se imita la característica cantería pero careciendo de función tectónica72. Esa falsa nervadura
ha sido profusamente decorada con cardinas, policromía y los consabidos escudos de Enríquez y Sotomayor, surgiendo de ménsulas
con figuras de ángeles realizados en el mismo material. Sin embargo, todos estos elementos y
formas puramente góticos
se funden, como
en el resto del edificio, con los mudéjares
que le confieren su singular
carácter, en especial
la yesería con motivos de ataurique que cubre el resto del espacio.
Por las mismas fechas se realizaron otras capillas semejantes en Sevilla. El
oratorio de los Reyes Católicos en el Alcázar
y, desde luego la del actual palacio de las Dueñas
cuando, ya casado, la habitaba Hernando
Enríquez de Ribera, fechable hacia 1504. El mismo tipo de bóveda se usó en edificios
de dimensiones diferentes, como la cabecera de la iglesia
de Santa María
de Jesús, situada
en la primitiva Universidad Hispalense, construida en cantería pocos años después.

Fig. 7. Bóveda de la capilla.
Sobre la ejecución de la capilla
del palacio de las Dueñas,
se ha mantenido la atribución a Hamete de Cobexi, aquel Francisco Fernández que estuvo al servicio de doña Catalina
y llegaría a ser maestro
mayor del Alcázar
(1502-37), construyendo allí
el oratorio citado73. Lo que hace
suponer que hubiera intervenido con anterioridad en la obra
que nos ocupa.
Volviendo a las dos crujías que cerraban el patio por los lados
noroeste y suroeste, tenían
similar composición, basada
en una gran
sala alargada, que se
conocía como palacio
y flanqueada por cámaras más o menos cuadradas.
Y su uso también estaría
relacionado con las
actividades más visibles del gran grupo humano que habitaba la casa. Con el paso de los años, estas
zonas han sufrido importantes
transformaciones, desde la construcción en el siglo XVI de la monumental escalera
situada en el ángulo, hasta
la desaparición de la
sala longitudinal que correspondía al lado suroeste, espacio convertido hoy en la doble galería
de entrada al patio principal, con un eje de visión muy
modificado.
Sin embargo, algún
elemento nos habla
aún del esmero
con que fueron
decoradas y, por tanto,
su utilización para
funciones relevantes. Concretamente la cámara inmediata a la torre
en su costado oeste conserva
restos de pinturas murales que pueden
fecharse en los últimos años
del siglo XV.

Fig. 8.
Pinturas murales, cámara contigua a la torre.
Es un friso
situado bajo el techo donde,
a modo de trampantojo, se imitó una
estructura de madera que contorneaba toda la cámara,
aunque hoy sólo quedan algunos fragmentos.Aparece dividido en tramos por unos pilarcillos de formas góticas que el artista
se esmeró por mostrar tridimensionales. En la parte inferior
del fondo se ha dibujado
una esquemática cenefa,
mientras las cartelas octogonales y rehundidas de arriba muestran una elegante caligrafía árabe que repite el texto:
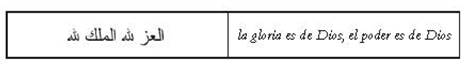
Aunque lejana, guarda
cierta relación en la representación de los pilares con las pinturas que decoran algunas
galerías del Palacio
de las Dueñas y que han sido datadas algo más tarde, hacia
151674. Sin embargo, allí es evidente que se trata
de una cenefa
decorativa con lazos,
jarrones y frutas. Mientras que la representación en esta cámara
de los Enríquez de Ribera resulta
más enigmática y, al conservarse sólo
algunos tramos, es imposible saber si se incluyeron otras
escenas. Teniendo
en cuenta la ubicación de esta sala,
contigua a la baja del torreón y al patio
principal, es decir, en la zona
pública y de representación del edificio, es posible que sirviera de espacio de reunión en donde don
Pedro ejerciera algunos de los
oficios y cargos
que tenía encomendados. Quizá los relacionados con el hecho de ser adelantado mayor de Andalucía, que llevaba aparejada la responsabilidad del mantenimiento del orden jurídico, para lo que
debía convocar un tribunal que veía en primera
instancia los casos
relativos a los
jurados sevillanos y algunos delitos de especial gravedad, además de atender, en alzada y vista, los casos ya sentenciados por los alcaldes
mayores y otras justicias locales75. Entra dentro de lo posible que este lugar fuera el escenario de tales actos pero
también que, como
espacio bien adaptado para las reuniones, sirviera además para aquellas
de carácter político y de negocios.
La sala-palacio del lado noroeste pudo ser el primitivo guardarropa,
pues el gran volumen de objetos que a la muerte de doña Catalina
se almacenó en una estancia llamada
así, hace pensar
en proporciones que sólo
podrían encontrarse en esta sala o la correspondiente del lado suroeste, hoy desaparecida76.
Sin embargo, el sentido del
guardarropa que tuvo la casa en el siglo
XV fue diferente al labrado
después por Fadrique
Enríquez de Ribera.
El primero debió
ser sencillamente el lugar en el que
almacenar con los
cuidados necesarios todos los enseres valiosos destinados al
vestido de las personas de calidad y de la propia casa.
Mientras que el construido a partir de 1530
parece tener el sentido
de estudio renacentista según algunos de los objetos reseñados, incluidos los relacionados con la astrología y la magia77.
Muchas de esas
curiosidades ya las poseía
su madre en 1505,o al menos estaban en la casa.
Pero se guardaban en unos espacios
denominados más apropiadamente bacinerías alta y baja que, sin embargo, no es posible
ubicar con las referencias conocidas hasta ahora78.
Naturalmente, la función
representativa descrita se relacionaba muy estrechamente con la residencial. Y hay que tener en cuenta que no sólo
moraba en las casas de San Esteban la familia Enríquez
de Ribera, sino también el
amplísimo grupo humano a su servicio.
Las cámaras
de los miembros más notables del
clan se extendían por el piso alto de la torre y de las
crujías situadas al noreste y noroeste del patio principal. También por una serie
de cuartos amontonados detrás, en el espacio que restaba hasta la calle del Rey, en torno al patinico. El origen
de éstos eran las casas que se fueron
adquiriendo tras la primera compra
y se adosaron a la estructura inicial sin someterlas a modificaciones79. Esa falta de planificación haría que sus niveles
de altura fuesen diferentes, de manera
que surgieron los entresuelos, reformados o perdidos en remodelaciones posteriores80.
A lo largo
del período que
va desde 1484 hasta
1505, los miembros
más destacados de la familia, que vivieron en la mansión
en diferentes momentos, fueron el matrimonio compuesto por doña Catalina
y don Pedro, sus hijos
Fadrique y Hernando, María de Ribera –hermana menor de doña
Catalina– y la mencionada Leonor de Acuña.
Por temporadas también la habitaron
algunos invitados, como el dominico fray Francisco Reginaldo Romero, obispo de Tiberia e importante colaborador de la propietaria81.
Cuando en 1505 Catalina de Ribera falleció,
llevaba ya muchos años viuda y, como
señora de la gran mansión, había situado su cámara en el piso
alto de la torre, la estancia más significativa. Mientras su marido vivió, lo más
probable es que siguieran la costumbre de la época,
alojándose en aposentos particulares. Seguramente uno de ellos
utilizaría la estancia
mencionada y el otro el cuarto situado
en el extremo contrario de la crujía
noreste, quedando en medio
la sala que se alinea
con el patio y repite
el esquema compositivo del piso inferior.
Naturalmente, se requirieron escaleras que comunicaran ambos
niveles y la documentación de 1505 cita la del patinico que, situado
detrás de la torre, ha sido modificado con el tiempo
en sus dimensiones y se ha cubierto en parte
con una montera
acristalada82. Pero continúa
alojando una caja de escaleras que
seguramente sustituye al antiguo acceso desde la zona de servicio, ubicada
en el nivel inferior de ese patio
y que incluía la cocina. Alguna otra escalerita enlazaría ambas alturas, probablemente de caracol como la que aún se conserva al sur de la crujía
que mandó construir don Fadrique en el siglo
XVI. Sin embargo, el trasiego en aquella casa
requería un acceso más amplio.
Y lo
hubo, en el mismo lugar donde se edificó
en 1538 la monumental
escalera actual. De aquella estructura original sólo quedan, en el hueco de la nueva, los tres primeros
escalones de ladrillo.
Esos peldaños arrancan muy
por debajo del
nivel de suelo actual
y su sentido va desde la huerta (NO) hacia el patio del apeadero (SE)
pero, por lógica, a mitad de recorrido debía virar en ángulo recto hacia la izquierda (NE) para acceder al piso superior por
el extremo de la crujía
noroeste o la galería contigua. Puede causar extrañeza el punto desde
el que ascienden los escalones, pero tengamos en cuenta
que era la forma de entrada al ámbito doméstico y aún no era costumbre que
las escaleras formaran parte del ceremonial palaciego, de hecho esa razón
llevaría a don Fadrique a sustituirla en el siglo siguiente. Además, desde el patio del apeadero se llegaría cómodamente a través de unos espacios
que aún conservan paramentos de ladrillo fechables
en el siglo XV. Es más,
tras desmontar de las cabalgaduras a cubierto en la
zona del fondo de ese patio, sólo
había que ascender
esas escaleras, de uso reservado, para encontrarse en las estancias privadas de la residencia, sin necesidad de
acceder al patio principal.
La amplitud, decoración y confortabilidad de las habitaciones en las que se desarrollaba la intimidad familiar debían estar acordes
con la calidad
de los propietarios. Aunque se debe insistir en que, teniendo
en cuenta algunos aspectos sobre la organización de la vida
cotidiana en el siglo XV, tanto
los espacios como el mobiliario eran polifuncionales. Por ejemplo, cada uno de los miembros destacados de la familia
tenían adjudicadas cámaras
en las que
dormían, pero también
eran lugares en los que estar, recibir
a los más íntimos, conversar, comer,
oír música o poesía, realizar labores de aguja,
leer, jugar al ajedrez o rezar. Y además,
en esas actividades participaban, cada cual siguiendo su papel, los señores y sus invitados, los criados y los esclavos.
Naturalmente eran espacios
compartidos en los que unos estaban al servicio de otros, pero en los que transcurrían gran parte de sus días.
Incluso cuando al anochecer los señores ya descansaban en sus monumentales camas, aisladas del
resto de la habitación gracias
a las colgaduras de paños,
los servidores cuidaban sus sueños acostados en cualquier rincón
de la misma estancia.

Fig. 9. Restos de la escalera primitiva.
Las tapicerías que cubrían las paredes aportaban
calidez, pero también colorido con sus motivos
historiados, de flores
y verdura, que se desbordaban
a las yeserías que a su alrededor ornamentaban frisos y alfices, además
de cubrir las maderas de los artesonados. Los muebles no abundaban, respondían
a los hábitos diarios y a la versatilidad que requería la adaptación de los
espacios a los usos. Además de las camas
había algunos armarios, mesitas
bajas y numerosísimas arcas fabricadas en los más variados tamaños
y materiales, con frecuencia importadas de Flandes.
Las pocas sillas
y las mesas con sus bancos que había en la casa se usaban
preferentemente en reuniones o comidas de protocolo, que tenían lugar en estancias más públicas. Siendo
común el uso de los estrados
de madera cubiertos
por alfombras, frecuentemente de tejidos moriscos. Eso permitía a las personas
de calidad y sus acompañantes sentarse sobre los
almohadones de telas o cordobán, convenientemente aislados de la solería
en los meses
fríos y además
a cierta altura,
no a los pies de quienes se movían a su alrededor. Y también era costumbre colocarlos en el lado
menor de las
salas, a veces
con un dosel,
desde donde los
señores de la casa
presidían las grandes
reuniones y los festejos.
No podemos
perder de vista que la función
residencial no se reduce a lo
ya analizado. En 1505 era el hogar de unas setenta personas
que, según sus ocupaciones y el servicio que tuviesen encomendado, dormían
o comían repartidos por la finca y transitaban por los patios como si de plazas públicas se tratase. Muchos de ellos habían
formado nuevas
familias y visto cómo sus hijos nacían y crecían allí. Y
también permanecieron en la casa cuando se sintieron enfermos y ancianos. Algunos añadieron a sus nombres el apelativo
de Ribera, especialmente los tornadizos o moriscos convertidos al cristianismo, y doña Catalina costeó, mostrándose siempre cariñosa en los documentos, la dote de las muchachas
que salieron de la casa para contraer
matrimonio.
Los lugares en que todas
aquellas personas se acomodaron estuvieron marcados por las funciones que cumplían en la casa y el grado de confianza
que los señores depositaron en cada uno. Había espacio suficiente en la propiedad para
habilitar cuartos de vivienda y, aunque
algunas sirvientas y criadas tuvieron cámara propia, la mayoría comía y utilizaba
los rudimentarios servicios disponibles para ellos de manera común y dormía cerca de sus
lugares de trabajo. Es decir,
las amas de cría pasaban las noches en las habitaciones de los niños
y, de la misma
manera serían ocupados
cocina, panadería, caballerizas, etc.
Una consecuencia evidente de la función residencial de una comunidad tan amplia es el conjunto de actividades relacionadas con la producción, servicio y almacenamiento, que requieren
espacios adecuados para su desarrollo. La familia Enríquez de Ribera contaba
con propiedades rurales que abastecían de leña y productos de alimentación –carnes,
cereales, legumbres, verduras, hortalizas y frutas,
vino, vinagre o aceite–.
Todo ello se traía a la casa
conforme se iba
necesitando y se guardaba en la bodega,
botillería, pequeñas cámaras y
algunos entresuelos.
Sin embargo, otros
se producían en la propia
mansión y así,
además de la imprescindible cocina, existía un horno de pan y naturalmente la huerta. Ésta ocupaba el costado
noroeste de la finca, en donde luego
se desarrolló el jardín grande. Cumplía una función productiva con la inclusión
probable de árboles frutales. Pero destacaría además como espacio
de recreo, aunque el sentido de su ajardinamiento fuese aún muy medieval. Seguramente fue uno de los lugares preferidos por los niños que crecieron
en la casa, en donde quizá
jugaran juntos los señoritos y los pequeños esclavos.
También se criarían en la huerta
animales de corral
y alguna vaca
para el consumo diario
de leche. Y probablemente contendría un lavadero,
lo que no quita para que algunas mujeres
del servicio salieran
a lavar fuera de casa, pues
ya se sabe que era una forma muy eficaz de estar informados sobre los acontecimientos cotidianos y tomar el pulso a una realidad
diferente a la que
se
percibía desde los palacios.
Desde la huerta
era muy adecuado el acceso a la cocina,
situada en la zona
norte, detrás de la torre,
con la orientación ideal para el almacenamiento de viandas. Así
el trasiego de productos con la calle
no interfería en la
vida de la familia noble.
Pero, a la vez, el servicio de comida a las estancias principales era muy rápido
a través del patinico situado
en el costado de la capilla, que además contaba
con la citada
escalera para acceder
a las cámaras superiores.
El número y tipo de objetos que
en 1505 estaban
a cargo de la cocinera Beatriz de Morales, hace suponer que la cocina
de la casa no sería
una estancia grande. Con
un banco de obra alrededor, los cacharros imprescindibles
para guisar y sobre todo asar, estarían colgados
del techo y las paredes,
pues no había para almacenar más que un arca vieja
de palo, mientras el suelo se cubría con una estera
de juncos, seguramente porque sobre la tierra apisonada ni siquiera se dispuso una solería. No contaba ese espacio con ningún otro
mueble ni menaje
de servicio pues,
por un lado, tanto
la plata como los enseres
realizados con materiales menos valiosos se custodiaban en otros lugares de la casa. Y además,
en la cercana cámara de la botillería y otras dos habitaciones contiguas se almacenaban
más objetos relacionados tanto con la cocina,
como con el servicio de la casa,
especialmente de limpieza y calefacción. La bodega no era subterránea, sino que se utilizaba para almacenaje
una de las cámaras
situadas en el ya referido extremo
noroeste, con sitio
suficiente para guardar
vinagre y vino blanco en tinajas grandes,
candiotas o barriles y jarritas83.
La lógica lleva a suponer que desde la huerta también
se llegara a la panadería, que no debía
estar lejos de la cocina.
La descripción de la finca
original, comprada
en 1483, ya incluía
una atahona que
quizá no se demoliera.
También pudo utilizarse, desde
que se adquirió en 1496,
el horno de hacer
pan del convento de San Agustín,
situado cerca de la torre.
Pero sobre
todo, debe contemplarse la posibilidad de que el plan constructivo inicial de los Enríquez de Ribera incluyera una nueva “panetería”, dada
la importancia de este
básico alimento para el elevado
número de personas
a las que había que abastecer. Una idea de la importante producción de pan
en la casa la ofrece que en la caballeriza donde se guardaban mulas y asnos,
se inventarían “diez
albardones y nueve haldas
diversas para pan”84.
Este análisis
y la valoración de los datos que se pueden
extraer de la documentación,
indican una distribución del uso de los espacios basada en la jerarquía social,
no se acredita que intervenga una distinción de género, aunque es de suponer
que la habría.
El secretario y tesorero de doña Cat lina era
un hombre, pero el resto
del servicio de su confianza, a las que
deja encargadas y responsables de los bienes
de su casa, son todas
mujeres, aquellas que la habían
acompañado en los
últimos años de su vida. Y la costumbre
indica que el alojamiento de esas criadas
estaría de alguna
manera segregado del sector masculino. De hecho, a principios del siglo XVII se redacta
un informe indicando que “mucho
del viejo edificio de las dhas.
casas está cayéndose e muy malparado… en particular los quartos
e aposentos de las
mujeres…”85. En el palacio
de Dueñas, la ubicación del
servicio femenino aparece
descrita con exactitud y en el siglo XVI
se alude al jardín y patio del
cuarto de las mujeres. Lo mismo que en la casa de los Pinelo,
en donde se habla del servicio y cuerpo de las mujeres86.
A
partir de 1492 el ritmo de lo cotidiano cambió en la casa. Hubo que guardar el luto por la muerte del adelantado y además, como Fadrique y Fernando aún eran menores, la función de representación pública
decayó. Doña Catalina
se dedicó a trabajar para acrecentar la fortuna que esos niños habían de heredar, teniendo en cuenta que su sobrino
e hijastro era el
siguiente eslabón
en la línea principal del linaje Enríquez de Ribera, aunque al morir sin descendencia en 1509 esa cadena volviera
hacia Fadrique.
Durante los años
en que estuvieron casados, ambos participaron activamente en las compras
y obras relacionadas con la casa.
Ella aparece en la
documentación no sólo porque los actos que afectan al patrimonio familiar
obliguen a comparecer a ambos miembros
del matrimonio. Su papel fue muy activo, teniendo
en cuenta las periódicas ausencias de don Pedro, y se
mantuvo durante los diecisiete años de viudez.
A pesar de lo cual,
la historiografía tradicional suele
citar a la pareja o al caballero cuando trata el edificio.
Además de autonomía, mostró una habilidad
excepcional para las finanzas. Administró cuantas propiedades
y negocios poseía, en su nombre y como tutora
de sus hijos,
compró numerosas fincas
buscando la inversión
y la rentabilidad agrícola. Entre
esas adquisiciones y su posterior reforma destaca la Huerta
del Rey, el antiguo
palacio almohade de la Buhaira, tan cercano a la ciudad
y perfecto para
el recreo y los nuevos usos
sociales que comenzaban a imponerse entre
una élite que iba dejando
atrás las costumbres del medievo.
Fue capaz de reunir una riqueza suficiente para que, sin menoscabar el patrimonio vinculado al mayorazgo que fundó para
su primogénito, su segundo hijo recibiese una herencia similar,
incluido otro mayorazgo que los reyes le autorizaron a fundar.Y es que, como
explica en su testamento, los quería a los dos
igualmente y no deseaba que hubiese envidias entre ellos.
Objetivo que consiguió pues ambos aceptaron el reparto entre ellos y con
su hermanastro Francisco en completa
concordia.
Esta equiparación de las herencias incluyó otra peculiaridad pues, si Fadrique iba a quedarse
con la residencia familiar de San Esteban,
para Fernando construyó
otra gran casa,
citada con tanta frecuencia en este estudio,
en la parroquia de San Juan de la Palma
–actualmente en la Casa de Alba–.
Ambos edificios
con grandes semejanzas aunque
las posteriores reformas
les hayan otorgado un carácter singular
a cada uno.
A todas estas
acciones relacionadas con la formación y el engrandecimiento de su linaje,
que tan amplias
consecuencias han tenido
en la formación del patrimonio arquitectónico y artístico de Sevilla, es necesario sumar
otros objetivos que la impulsaron también a la promoción y finalmente
redundaron en el prestigio de su familia. Porque Catalina de Ribera fue
una mujer piadosa, como
correspondía al tiempo
y el grupo social
en el que nació. Junto a su marido
se había ocupado
de preparar el lugar adecuado para el enterramiento de su linaje
en la sala capitular de la cartuja
de Santa María de las
Cuevas, y eso
había tenido un importante componente de búsqueda de representación social.
Sin embargo, una
vez que él falleció, las condiciones en las que sus almas
se enfrentarían a la vida eterna comenzaron
a motivar algunas
de sus actuaciones más interesantes.
La primera está relacionada con las capellanías fundadas por Pedro Enríquez y sus hermanos
en la ermita de San Gregorio de Alcalá del Río, en
donde ella
organizó la dotación económica, encargó a través
de su capellán la reactivación del culto al santo, utilizando para ello la promoción artística, e hizo incluir en las pinturas
del retablo el retrato de su familia87. La segunda
consiste en la fundación del Hospital de las Cinco Llagas pues,
sensible a la nueva realidad
y necesidades que se vivían
en Sevilla desde
el descubrimiento de América y, viendo
cómo se acercaba el final de su vida,
consideró que había llegado
el momento de dedicar su atención a una obra piadosa
que beneficiase su alma.
Y aunque la construcción en el siglo
XVI del actual edificio –sede del Parlamento de Andalucía– se llevó a cabo cumpliendo el testamento de su hijo Fadrique, ella
puso las bases
de una promoción de tal magnitud y fue responsable de la dotación
del ajuar y la platería necesarios en la primera sede88.

Fig. 10. San
Gregorio Magno y la
familia Enríquez de Ribera,
por Andrés
de Nadales, h.
1500. Capilla de San Gregorio,
Alcalá del Río (Sevilla).
Catalina de Ribera
murió en enero de 1505 y su hijo Fadrique
heredó la casa familiar de la collación de San Esteban
en la que, veinte años después,
introdujo su gran reforma renacentista. Él mismo instauró la costumbre de realizar un Vía Crucis
que fijaba su última estación
en la Cruz del Campo y
que, al identificar este palacio como
su inicio, derivó
en la denominación popular de Casa de
Pilatos.
![]()
1.
Este
texto es producto
de la investigación en el marco del Proyecto
de Excelencia de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa. Junta
de Andalucía (P10-HUM-5709),
titulado: “La arquitectura en Andalucía desde
una perspectiva de género: estudio
de casos, prácticas y realidades construidas” Compuesto por la Investigadora Principal, Dra. Elena Díez Jorge y los siguientes miembros: Dra. Ana Aranda
Bernal, Dra. Margarita Birriel, Dra. Esther Galera,
Dra. Carmen Gregorio, Dr. Carlos Hernández Pezzi, Dra. Manuela Marín, Dra.Therese Martin,
Dra. Cándida Martínez, Dra. Christine Mazzoli-Guintard, Dra.Yolanda Olmedo, Dra. Margarita Sánchez Romero, Dr. Felipe Serrano. Ha sido imprescindible la
colaboración de la Fundación Casa
Ducal de Medinaceli, por lo que quiero mostrar
mi agradecimiento a su Director General,
D. Juan Manuel Albendea, por su continua
y generosa disposición, así como al personal
que trabaja con él.
2.
Las actuaciones constructivas en la
casa se han mantenido hasta la actualidad. El trabajo más completo sobre la misma es La Casa de Pilatos, del profesor D. Vicente
Lleó Cañal, Ed. Electa, 1998. Sobre Catalina de Ribera pueden consultarse: LADERO, M. A.: “De Per Afán
a Catalina de Ribera siglo
y medio en la historia
de un linaje sevillano” en La
España Medieval, IV (1984), p. 447-497.ARANDA BERNAL,Ana,“El reflejo
del prestigio y la devoción en una pintura de Andrés de Nadales. La promoción artística de Catalina de Ribera en Alcalá del Río”. Cuadernos de Arte e Iconografía. Tomo XV, nº 30. Págs.: 335-354. 2006. ARANDA BERNAL,
Ana, “Una Mendoza
en la Sevilla del siglo XV. El patrocinio artístico de Catalina de Ribera”. Atrio.
Revista de Historia
del Arte.Volumen. 10-11. 2005.
3.
Resumen genealógico:

4.
Estos
funcionarios se encargaban de la vigilancia, limpieza, fiscalización del cabildo de regidores, redacción de los padrones para el cobro
de impuestos y organización de los deberes militares. La ciudad enviaba
a las cortes entre dos y cuatro
procuradores, mitad regidores
y jurados.
5.
Archivo Ducal
de Medinaceli (en adelante A.D.M.). Sección
Alcalá (en adelante
S.A.), leg. 2102, doc. 61-27.
1482-12-23.
6.
Paz
y Melia reproduce la sentencia inquisitorial que declara herejes
al jurado Pedro Ejecutor
y a la mujer del
veinticuatro Pedro
Fernández Cansino –el propietario de Quintos, la finca
que también compró por los mismos días Catalina de Ribera por un millón
de maravedíes–, pero habiendo huido los dos, se mandó quemar sus estatuas en Sevilla (p.43,
257-26). Pedro López
era una persona adinerada con
otras propiedades en la ciudad,
como unas casas
en la collación de Sta. María, en el corral del Águila, que también se subastaron por herejía en 5/11/1483.
A.D.S. Pergaminos, 81. Hptal. de las Cinco
Llagas, leg.53. Se estableció en Évora, muriendo en el exilio mientras
Fca de Herrera,
su mujer e hija del veinticuatro Diego López, fue habilitada en 1494 después
de pagar 500 maravedíes. GIL,
Juan, Los Conversos y la Inquisición sevillana, Sevilla, 2001, tomo I, p. 143.
MONTES ROMERO-CAMACHO, Isabel,“Los judíos sevillanos (1391- 1492), del Pogroma la Expulsión. Datos para una prosopografía”, en Actas de las III Jornadas
Hispano-Portuguesas
de Historia Medieval, 1997. En 1510 Fadrique Enríquez
de Ribera llega
a un acuerdo con Pero López,
que le reclamaba unas casas que le habían sido confiscadas a su padre por la Inquisición. El profesor Lleó entiende que se trata
de una de las propiedades que se incorporaron al palacio en el proceso
de ampliación. LLEÓ, op. cit.,
pp. 26 y 31. Pero es más probable
que este individuo se refiera
a la finca principal comprada
por Catalina de Ribera en 1483 y que
su padre
fuera precisamente el jurado converso. A.D.M. S.A.
25, 37 y 38.
7.
El 7 de mayo de 1483 el rey Fernando
había dado a Luis de Mesa el poder para vender los bienes de los condenados por herética pravedad
en el arzobispado de Sevilla
y obispado de Cádiz. A.D.M. S.A. 1218/281.
8.
A.D.M. S.A. 2102, 61-27. 1481/12/12 y
1482/12/23.
9.
El mercader Jácomo de Monte, en nombre de Doria, toma posesión de las casas tinte,
que cuentan con dos calderas, dos tinas para
teñir, sus corrales, sus árboles y agua de pie; limita con otras casas por tres de sus lados
y por delante da a la calle
del Rey. A.D.M. S.A. 2104,
61-28, 1483/12/10 y 1483/12/23. Hay que considerar la influencia económica de estas personas, por ejemplo, Riberol intervino en la financiación de la conquista de La Palma.
LADERO QUESADA, Miguel Ángel,
Andalucía a fines de la Edad Media. Estructuras, valores, sucesos. Cádiz, 1999, p. 190.
10. A.D.M. S.A. 571, 25-24. 1483/9/27.
11. En 1479-11-28, en los tumbos
II-6 (p.7-8, t. III) y II-405 (p. 575-6,
t. III), en carta
dada en Toledo los reyes nombran regidor
o caballero veinticuatro de Sevilla a Lope de Agreda.
Respecto a la ausencia de don Pedro de Sevilla a fines de septiembre de 1483, es seguro que no estaba ya en la guerra, porque
la campaña de aquel año comenzó en marzo en la Axarquía, terminando en mayo tras la toma de Lucena, donde mandaba la vanguardia. Acompañaba a la corte con frecuencia y los reyes estaban
el día 3 de septiembre en Córdoba, el 14 en Adrada y el
2 de octubre en Vitoria,
lo que explicaría que Enríquez no participara en la compra
directa de las fincas de San Esteban
y Quintos. Tumbo de los Reyes Católicos
del Concejo de Sevilla (1474-1492), 4 tomos.
2ª ed. Fund. Ramón Areces, Madrid,
2007.
12. Inés Talancón de Quiñones vende al matrimonio unas casas con sus soberados
y corral, linde con las casas principales de aquellos y por delante
con la calle del Rey, por tributo de 1.000 mrs. Ambos están ausentes del acto, representándolos su
recaudador Francisco Sánchez. A.D.M. S.A. 573, 25-26,
1487-3-14. Cinco meses después, Luis de Mesa les vende la mitad de
otras casas en San Esteban
con sus soberados y corrales, por 1.000 mrs. de tributo. Lindan
con casas de Inés
Talancón, con la calle del Rey y con las suyas. Esta
mitad fue de Fernando Gómez,
jurado converso y la otra mitad, que seguramente ya poseía
la pareja, había
sido del hermano
de don Pedro, fallecido en 1485. A.D.M. S.A. 574, 25-27,
1487-8-29. Por último, el monasterio de San
Agustín vende por 21.500 mrs. a Catalina de Ribera un horno de pan con
soberado y corral que linda con sus casas principales, la calle del Rey y las casas
del fallecido mayordomo de San Esteban, Miguel
Sánchez Barbero.A.D.M. S.A.
577, 25-30, 1496-2-16. Hasta 1517 el horno tuvo a
su costado las casas de las hermanas
Díaz de Sotomayor. A.D.M. S.A. 25, 42 y 43, en LLEÓ, op. cit. p. 26
y 39.
13. Catalina de Zúñiga
y de la Cerda redimió
un tributo sobre
las casas tintes
de Jacobo de Monti en la collación
de San Esteban.Y dos días después,
éste vende por 60.000 mrs. a los
Enríquez de Ribera, representados por su criado
Luis de Balbuena, el tinte frontero de la casa,
con sus corrales, árboles, agua de pie, soberados y palacios. A.D.M. S.A. 575,
25-28, 1490-3-6 y 1490-3-8.
14. A.D.M.
S.A. 2109, 61-33, 1491-8-23.
15. A.D.M S.A. 375, 016-035.
Doña Leonor era hija de Inés Enríquez
y del adelantado mayor de Cazorla y conde de Buendía, Lope
Vázquez de Acuña. Fue dama de la reina y casó con Rodrigo de Guzmán, III Señor de la Algaba.
Para ayuda de su casamiento, la reina le concedió una heredad en esa villa
el 18/7/1490. ES.47161.AGS/1.1.31.1.1116.10//RGS,1491,04,7.
16. ARANDA BERNAL, Ana,“El reflejo…” p. 340.
17. En heráldica, además
del oro y la plata,
los colores o esmaltes utilizados son: gules (rojo), azur (azul),
sinople (verde), púrpura
(morado) y sable (negro).
18. LLEÓ, op. cit., p.23.
19. Consultar CÓMEZ
RAMOS, Rafael, Los constructores de la España
medieval, Sevilla, 2009 (3ª edición).
20. CÓMEZ, op. cit.,
p. 118. LAYNA SERRANO,
F. El Palacio
del Infantado en Guadalajara, Madrid, 1940, p. 69.
/ p. 155.
21. Ídem., p. 83. GONZÁLEZ
JIMÉNEZ, M.,“El
trabajo mudéjar en Andalucía. El caso de Sevilla (siglo
XV), VI Simposio Internacional de Mudejarismo (1993),Teruel, 1996,
p. 43.
22. Ya doña
María Coronel mandó manumitir “muchos
esclavos y esclavas
moros de su casa, ansí como albañiles, alfayates, texedores, amasaderas y requexeras”. En el siglo XV también
es habitual que
la aristocracia castellana posea esclavos albañiles y carpinteros a su servicio. A los esclavos mudéjares que aparecen en Sevilla en la década
de 1480 hay que añadir
los 3.074 malagueños que, tras la conquista de esa ciudad
en 1485, fueron
entregados a los nobles sevillanos.
COLLANTES DETERÁN,A.,“Los mudéjares sevillanos” I Simposio Internacional de Mudejarismo (1975), p. 231. CÓMEZ, op. cit.,
p. 88.
23. A.D.M S.A.
375, 016-035.
24. FALCÓN, op. cit., 90.
25. CÓMEZ, op. cit., p. 43.
26. El pie equivale a 27’8 cms. y la vara a 3 pies o a 83’5 cms.
27. Es conocida en la actualidad como cámara de la Barbuda,
por la copia del cuadro de Ribera que cuelga en ella.
28. Habitualmente los ladrillos
almohades miden 28x20x4
cms. y los almorávides 30x15x7 cms. CÓMEZ, op. cit.,
p. 46. Los más
utilizados en este
edificio son de 30x14x5 cms.
29. A.C.S., FÁBRICA, Libros
de Mayordomía, nº 14, fol. 15v. 21-1-1487. RODRÍGUEZ ESTÉVEZ, Juan Clemente. Los canteros de la catedral de Sevilla. Del Gótico al Renacimiento. Diputación de Sevilla, 1998, p. 241.
30. CÓMEZ, op. cit., p. 107. Estas medidas hacen imposible que la tracería
que decora patios y fachadas, analizados más adelante, se realizara con estas piedras,
ya que la altura
de las piezas más pequeñas alcanza los 90 cms.
31. CÓMEZ, op. cit., p.
117. LOPEZ MARTÍNEZ, C., Mudéjares
y moriscos sevillanos (1935), 2ª ed., Sevilla, 1994, p. 48.
32. Era señor de Espera y, desde
sus canteras en la peña del castillo,
los caminos de poniente
descendían en suave pendiente hasta cruzar Lebrija
y, avanzando un poco
más, llegar a la orilla del Guadalquivir. Las carretas
con los cantos,
tiradas por bueyes, recorrían este itinerario de siete
leguas para trasladar allí el material a las barcas
con las que comenzaba la segunda parte del recorrido, la navegación de once leguas
aguas arriba hasta llegar
a Sevilla (35
kms. y 55 kms. aprox.). En el ingenio
o grúa, situada
en la Torre del Oro y propiedad de la fábrica
de la catedral, se desembarcaban las cargas a cambio de una tasa.
33. Son fundamentales sobre el tema los trabajos
del profesor Tabales, especialmente, TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Ángel,
“Análisis arqueológico de paramentos. Aplicaciones
en el patrimonio edificado sevillano. SPAL. Revista de prehistoria y arqueología, Universidad de Sevilla, vol. 6, 1997,
pp. 263-295.
34. LLEÓ, op. cit., p. 18.
35. No se conservan testimonios documentales sobre las primeras
labores de madera,
a pesar de que la heráldica que
decora los techos
de esas estancias indica una datación muy temprana. Estos trabajos
han sido detalladamente estudiados en la tesis doctoral
inédita de ALBENDEA RUZ, ESTHER. La carpintería de lo blanco de la Casa de Pilatos de Sevilla. Universidad de Sevilla, dirección del Dr. D. Juan Abad
Gutiérrez, 2010.
36. LADERO QUESADA, Miguel Ángel,
Andalucía a fines…, p. 42.
37. “…yo, Gonzalo
Fuerte Gallego vecino de Ribadeo, otorgo e conozco que vendo a vos
diego de (ilegible) mayordomo de
la señora doña Catalina de Ribera… cien carros de madera de filo de castaño e roble, los
quince carros de medias vigas e los veinte e quatro
de (ilegible) et los veinte y tres
carros de medios pontoris e los diez carros de pontoris
e los veinte e quatro carros de (ilegible) Et los quatro carros de medias tirantes que son todos los dichos cien carros de la dicha
madera los quales vos he de dar escogidos en toda la
madera que yo tengo en esta ciudad e mas de traer en un navío que espero, et vendo vos los dichos cien
carros de la dicha madera a precio cada
carro de doscientos e setenta e cinco mrs que me devedes dar e pagar aquí en Sevilla en paz e en salud sin pleito e sin contienda
(roto) así como vos fuere dando e entregando los dichos cien carros… (fórmulas)
e mas vos vendo toda la otra madera que ovieredes
menester para la obra dela dicha señora doña Catalina… (fórmulas). A.P.N.S. Of. 5, Leg. 3.221. fol. suelto a continuación del
314v. 1503-7-3.
38. CÓMEZ, op. cit.,
p.107
39. “…Dho. señor
adelantado don pedro enrriquez dixo
e razonó por palabra que por quanto el e la
muy magnífica señora doña catalina de rribera
su muger avian comprado e
compraron de Jacomo de monte mercader artesano
estante en esta dha. cibdad de sevilla
unas casas tinte (…) de las quales casas tinte e de las otras dhas. sus casas questan
junto e de otras ciertas casas que allí tenía por ser frontero de las dhas. sus casas las derrocó e avia fecho e fizo el e la dha. catalina de rribera su muger cierta plaça con un pilar de aguas e ciertas casas e tiendas con sus
portales e pilares delante segund que oy esta
fecha e edificada…”. A.D.M. S.A.
2109, 61-33, 1491-8-23.
40. PASTOUREAU, Michel, Una historia simbólica de la Edad Media occidental, Buenos Aires, 2006.
41. Diferentes documentos permiten
imaginar cómo eran estas casas.
La que obtiene en 1515
Rodrigo de Ribera
–apellido que indica
cómo él o sus familiares habían sido criados
en la casa–, contaba con “su palacio, e soberado e patio e corral”, A.D.M. S.A.
25, 29.Treinta años
después de la muerte
de Catalina de Ribera, se arrienda al confitero Antón
Rodríguez y a su mujer otra de las edificaciones “con su casapuerta e palacios e soberado e balcón con su portal delante
e pozo en el portal que el dho sr. marqués tiene (…) en la plaça de las casas principales del dho.
sr. marqués debaxo de los portales
que son las que solía tener en renta pº salinas e
lindan de la una parte con casas de juan días clérigo que iene a rent del dho. sr. marqués e con
casas que tiene a renta del dho. sr. marqués juan de tamayo
clérigo e con el portal e plaça del dho. sr. marqués por delante…”. APNS,
of. 6º, 12-6-1535.
42. Pedro Enríquez declaró ante un escribano que la plaza
se había construido en su propiedad, para
que en un futuro ni los reyes ni la ciudad
pudieran alegar derecho
alguno sobre ella. A.D.M. S.A. 2109, 61-33,
1491-8-23.
43. A.D.M.
S.A. 375, 016-035, fol. 29.
44. Según el profesor Falcón, cuando
se colocó la actual solería
de mármol y se eliminó
la renacentista de ladrillo que formaba espina
de pez, apareció el pavimento medieval, similar a los de los patios del Palacio de las Dueñas.
FALCÓN, op. cit.,
p. 43.Antes de que se colocara la fuente
actual, encargada por
Fadrique Enríquez de Ribera en 1528 a Génova, ya había
otra en el mismo lugar según datos de la Fundación Medinaceli.
45. El Bachiller Peraza
ya contaba que el Palacio tenía
unos aljibes de los mejores
de Sevilla, que se extendían al menos desde el guardarropa construido por don Fadrique hasta el
apeadero,“cuyos suelos en lugar de mezcla, con diversidad de
odoríferas especias fueron sacados a pisón”. LLEÓ, op. cit.,
p.34. En el barrio era habitual la existencia de estos subterráneos dada la presencia abundante de agua, tanto
por el potente nivel
freático, como por la existencia de bolsas potables. PÉREZ PLAZA, A., TABALES RODRÍGUEZ,
M. A., “Intervención arqueológica en el palacio de San Leandro”, en VALOR PIECHOTTA, M., TAHIRI, A. (Coord.), Sevilla
almohade. Catálogo de Exposición, Ed. Universidad de Sevilla, Junta
de Andalucía y Ayuntamiento
de Sevilla, 1999, pp. 147-150. Las medidas del aljibe del Jardín Chico rondan los 2 x 5 m. y su profundidad se desconoce pues se encuentra
colmatado por completo. Restos de una canalización, aproximadamente a un metro de profundidad y que quizá
recorra todo el jardín a lo largo,
podría haber conectado este
aljibe con el exterior de la propiedad. Las dimensiones del
situado bajo las caballerizas son mucho mayores y presenta una planta en forma de ángulo recto, su altura total podrían ser unos 6 m., de los que permanecen rellenos 4 m. La fábrica es de ladrillo y la cubierta está formada
por una bóveda de aristas.
46. El patio siempre tuvo las dimensiones actuales,
los lados noroeste
y sureste no pudieron ser más estrechos, la Cámara Rosa,
situada al este del Salón
Antecapilla, marca la anchura original de ese lado ya que está decorada
con el escudo Sotomayor, utilizado por doña Catalina.
47. La actividad comercial y marítima de la familia
asociada a los genoveses fue intensa,
incluso el factor genovés
de don Pedro se encargó de acelerar en Roma su licencia de matrimonio.
Por
ello es plausible que alguno de los navíos
que partieron hacia
la península italiana con trigo de los Enríquez de Ribera,
por ejemplo, volviera con una carga de mármoles.
48. Tipos de capiteles de las galerías altas:
A: 5 capiteles de hojas trilobuladas, redondeadas y muy planas. B: 6 cap. de hojas trilobuladas, con nervadura longitudinal, lanceoladas y carnosas. C: 7 cap. de hojas trilobuladas, lanceoladas y planas. D: 2 cap. de hojas trilobuladas, lanceoladas y carnosas. E: 1 capitel de hojas de un sólo
lóbulo muy plano.
Situación en el patio:
|
N |
GALERÍA NORESTE |
E |
||||||
|
N O R O E S T E |
13B |
12E |
11C |
10C |
9D |
8B |
6D |
7C S U R E S T E |
|
14B |
|
|
|
|
|
5A |
||
|
15C |
|
|
|
|
|
4A |
||
|
16B |
|
|
|
|
|
3A |
||
|
17C |
|
|
|
|
|
2A |
||
|
18C |
|
|
|
|
|
1A |
||
|
19B |
|
|
|
|
|
Pilar |
||
|
20B |
|
|
|
|
|
--- |
||
|
21C |
|
|
|
|
|
--- |
||
|
O |
GALERÍA SUROESTE |
S |
||||||
49. En Sevilla fue frecuente la sustitución de pilares, por ejemplo, en el Patio de las Doncellas
del Alcázar se hizo en 1534. Se encargaron 33 columnas, pero algo falló
en esa operación, porque al año
siguiente se repite
el encargo con
una columna menos.
Seis años después, el 10-9-1536, todavía estaba pendiente
de hacerse la galería alta de ese lado, pues los albañiles
Juan Rodríguez y Diego
Hernández contrataron cierta
obra “en la sala de los azulejos, que es como entran en el patio a la mano derecha con el corredor
alto que se ha de faser sobre el
terrado”. LLEÓ, op. cit., pp. 26 y 28.
50. Es perceptible cómo un par de piezas
ya talladas se han cortado en vertical para completar los huecos.
51. Se supone que las balaustradas y antepechos de los triforios fueron construidos por Juan de Colonia hacia
1458, tras la terminación de las agujas
de las torres. LAMPÉREZ Y ROMEA,Vicente,“Juan de Colonia. Estudio biográfico-crítico”, Boletín de la Sociedad
Castellana de Excursiones, año II, nº 19, julio de 1904, p. 441.
52. A principios del siglo XX el diseño
volvió a copiarse
en la Casa de Pilatos
cuando se remata el nuevo muro que da a la calle Imperial,
aunque realizado en cemento.Y también lo
encontramos en el patio de la casa
nº 4 de la calle
Guzmán el Bueno,
seguramente emulando la muy cercana
fachada de los Pinelo (aunque, en este caso,
no he podido comprobar el material).
53. Las piezas que rematan actualmente el lienzo de la portada
miden 67x90x30 cms., se colocaron en 1533 y se renovaron
en 1716. LLEÓ, op. cit.
p. 32 y FALCÓN, op. cit.
p. 47.
54. Las dos piezas centrales miden 64 cm de ancho y las cuatro laterales
55 cm.Todas tienen una altura de 100 cm.
55. Esta hipótesis desarrollada por el profesor Lleó
se basa en la suposición de que el patio tuviera
originalmente dimensiones más reducidas, planta rectangular y pórticos sólo en los extremos cortos, con la combinación a.a.A.a.a, y al ser ampliado lateralmente perdiera su simetría. LLEÓ, op. cit.,
p. 18.
56. En el sentido de las agujas del reloj desde
el centro del patio, estas
son las medidas
de las luces de los arcos.
Lado noreste: 183 cm, 183 cm, 310 cm, 315 cm, 312 cm, 312 cm. Lado sureste: 234 cm, 245 cm, 240 cm, 235 cm, 345 cm, 253
cm. Lado suroeste: 226 cm, 222 cm, 272 cm,
303 cm, 308 cm, 312 cm. Lado noroeste: 240 cm, 300 cm, 243 cm, 242 cm, 279 cm, 275 cm. En cambio,
es imposible percibir
a simple vista la diferencia de anchura de las galerías, siguiendo el
orden anterior miden:
350 cm, 352 cm, 290 cm y 302 cm.
57. FALCÓN, op. cit., p. 39.
58. En la reforma de Fadrique
Enríquez de Ribera se eliminaron los parteluces para colocar
rejas. En 1861
la duquesa de Denia, siguiendo la moda morisca, hizo instalar los
actuales aprovechando “unos fustes de columnas
viejas de la casa”, para los que se labraron
los nuevos capiteles “granadinos”. LLEÓ, op. cit., p. 18.
59. DE JONGE, Krista, “Espacio ceremonial. Intercambios en la arquitectura palaciega entre los Países Bajos borgoñones y España en la Alta Edad Moderna
(1520-1620), en El Legado de
Borgoña. Fiesta y ceremonia cortesana en la Europa de los Austria, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2010, pp. 61-90.
60. Es el mismo modelo de la Sala de la Justicia del Alcázar, construida hacia 1340-50, que también se repite
en el Palacio de las Dueñas. FALCÓN, op. cit., p. 43.
61. A.D.M S.A.
375, 016-035.
62. En su testamento (1503-4-30), doña
Catalina se refiere
a ella diciendo que la tiene “por hija propia” y más adelante advierte a sus hijos
Fadrique y Hernando:“lo postrimero que os encargo
es que queráis y visitéis á la
señora doña Leonor que sé yo cierto que siente tanto
mi muerte como de la señora condesa, su madre”.
A.D.M. S.A.
1188 459-483.
63. En la etapa morisca granadina es frecuente la planta alta sobre todas
las crujías. Para facilitar el ingreso directo
se edificaban entre
una y cuatro galerías, con
estructuras de madera,
sostenidas por pies derechos. ORIHUELA
UZAL, A.,“La
casa andalusí: un recorrido a través de
su evolución”, en Artigrama, nº 22, 2007, pp. 299-335.
64. A.D.M S.A.
375, 016-035.
65. En ese proceso, el número
de vanos de las salas
evoluciona de tres a uno, en esta casa las
puertas laterales se convierten en ventanas. ALMAGROVIDAL, ANA, El concepto de espacio en la
arquitectura palatina andalusí. Un análisis perceptivo a través de la infografía, CSIC,
Madrid, 2008, p. 311.
66. En 1501 aún se realizarían obras importantes en la casa,
los carpinteros Francisco Ruiz y Gómez Bernal
otorgan “…con Fco de la Cuadra,
criado de la señora doña Catalina de Ribera, vecina de esta dicha ciudad en la coll de San Esteban seguir en tal manera que ellos
(ilegible) e obligados (ilegible) de
le facer e (ilegible) fecha e acabada esta obra de
carpintería en unas casas que son en esta dicha ciudad de Sevilla en la dicha coll de San Esteban
…les debe pagar 2.300
mrs por tercios
según vaya avanzando la obra.
A.P.N.S. Of. 5, Leg. 3.220, 1501-9-7, f.208v.
67. Lope de Teba, escudero del alcalde mayor y su mujer,
Inés de Mesa,
arrendaron el 3 de
enero de 1484 a los Enríquez de Ribera unas
casas paredañas a su propiedad por el lado
de la calle del Rey, que tenían
soberados y corral,
por 1.000 mrs. de tributo. A.D.M. S.A.,
572, 25-25. Sin embargo, en un documento del
15 de noviembre de 1501
se dice que (…) yo, la dicha
Catalina de Ribera, por
virtud del dicho traspaso metí e incorporé en las casas principales de mi
morada, pero como estaban a tributo
y no en propiedad, el secretario de los reyes se las demandó, sobre lo cual habíamos traído cierto pleito y debate, y ahora so convenida e igualada (…) en
esta manera, que yo la dicha doña
Catalina de Ribera dé a vos, el
dicho secretario (…) por las dichas casas y por los dichos 1.000 mrs y un par de
gallinas que en ellas tenéis, otra posesión de casa dentro en esta dicha ciudad
que renten 1.350 mrs (…) en la collación de Santa Catalina, en la calle
del rey (…). A.D.M. S.A., 580, 25-33.
Un archivero posterior escribió una nota en el documento señalando que hoy es la capilla del palacio.
68. Además del oratorio
situado en el retrete del piso alto,
en el inventario de los bienes
de doña Catalina
se cita “la sala donde estaba el altar”. El verbo en pasado
podría indicar que previamente a la construcción de la capilla
hubiese un altar en otra sala de la planta
baja en donde se pudiesen celebrar ceremonias para un grupo de personas. A.D.M S.A. 375, 016-035.
69. AMADOR DE LOS RÍOS, J., Inscripciones árabes
de Sevilla, Madrid,
1875. Falcón, op.
cit., p. 40 y LLEÓ, op. cit., p. 19.
70. Quiero mostrar mi más sincero
agradecimiento a Ahmed
Mahmoud Dokmak, profesor
de arte islámico y mudéjar
de la Universidad de El Cairo,
por la excelente traducción y las muy oportunas indicaciones que ha realizado
sobre este tema.
71. Conviene consultar las siguientes obras:
DOKMAK, A., 2001,
Estudio de los elementos islámicos
en la arquitectura mudéjar en España a través de las bóvedas de mocárabes y de
ejemplos de la epigrafía árabe. Tesis doctoral dirigida
por Antonio Eloy Momplet y Juan
Antonio Souto Lasala, Universidad Complutense de Madrid. Madrid.
pp. 172-221. DOKMAK, A.,
2003, “Alkitabat
al‘arabiyya almuqalada fl al-Andalus”, Actes du forum international d’ inscriptions, de calligraphies et d’ ecritures dans le monde
á travers les âges, 24-27 Avril 2003,
Bibliotheca
Alexandrina,
Alejandría, pp. 123-171. p. 156.
72. Es algo muy habitual en la arquitectura mudéjar. BORRÁS, G., “Los
materiales, las técnicas artísticas y el sistema
de trabajo como criterios para la definición del arte mudéjar”
III Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 1986, pp. 317-325;
ídem., El arte mudéjar, Teruel, 1990, pp. 139-155.
CÓMEZ, op. cit.,
102. Sobre el material en el que está realizada esta cubierta deseo agradecer la información que muy amablemente me facilitaron los restauradores d. Juan
Abad y d. Javier Barbasán.
73. El profesor Falcón
considera además la posibilidad de que la capilla del palacio de las Dueñas
fuera trazada por Alonso Rodríguez, maestro mayor de la catedral (1496-1513), donde levantó la bóveda de la capilla
mayor y el cimborrio. También intervino
en las iglesias de Santa María de Carmona y Santiago de Écija. Este arquitecto está
vinculado al imaginero Pedro Millán y, debido
a ciertas similitudes formales, relaciona las figuras de la portada
del convento de Santa
Paula, el apostolado de la bóveda
en la sala capitular de la Cartuja
y los ángeles de la capilla de Dueñas. FALCÓN, op. cit., p. 89.
74. Ídem., p. 93.
75. LADERO QUESADA,
Miguel Ángel, Andalucía…, p. 252.
76. A.D.M S.A.
375, 016-035.
77. Don Fadrique compró
en 1530 unas casas de los clérigos
de la veintena “en la calle Emperial (sic)… lindan
de la una parte con la huerta
del sr. marqués de tarifa y
con casas
de los abades de la veyntena…”. En su testamento indica que las había utilizado para “la guardarropa que yo nuevamente labré”.
A.D.M. S.A. 24, 50. LLEÓ, op. cit., pp. 24 y 26.
78. El término significa curiosidades y es posible que estuvieran comunicadas por una escalera interior, de ahí las referencias a niveles. El contenido de la bacinería baja era variado,
desde tejidos como alfombras, mantas y paños, hasta
maletas, almohadas, guadameciles, nueve mesas y diez bancos.
En la bacinería alta se guardaban menos cosas. A.D.M S.A. 375, 016-035.
79. Muchas de esas edificaciones desaparecieron tras el alineamiento de la calle
Imperial que tuvo lugar en los primeros años del siglo XX.
80. En 1505 había al menos un “entresuelo
que está en la escalerica que da donde el patinico” (se almacenaban 55 arrobas de lana castellana) y otro “donde duerme el señor don Fernando”. A.D.M S.A. 375, 016-035.
81. Había sido nombrado obispo de Tiberíades, en Palestina, por Inocencio VIII en 1488. Y sirvió
de coadjutor a los arzobispos de Sevilla D. Diego
Hurtado de Mendoza
(1486-1502), D. Juan
de Zúñiga (1504)
y D. Diego Deza
(1505-1523), haciendo de gobernador en sus ausencias. Ayudó a doña
Catalina a gestionar la fundación del Hospital de las Cinco
Llagas y fue uno de sus
albaceas testamentarios.
82. A.D.M S.A. 375, 016-035.
83. Ídem.
84. Ídem. El halda es un saco para envolver.
85. A.D.M., S.A. 26,18. LLEÓ, op. cit., p. 61.
86. FALCÓN, op. cit., p.29 y 30.
87. ARANDA BERNAL, Ana, “El reflejo del prestigio y la devoción
en una pintura de Andrés de Nadales. La promoción artística de Catalina de Ribera en Alcalá del Río”. Cuadernos de Arte e Iconografía.Tomo XV, nº 30, pp. 335-354. 2006.
88. Ella lo fundó en unas casas de la calle
Santiago, la construcción del edificio actual
–sede del Parlamento de Andalucía–, se llevó a cabo cumpliendo el
testamento de su hijo Fadrique Enríquez de Ribera.