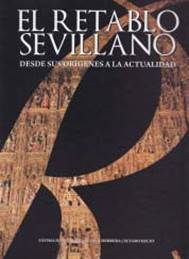
HALCÓN, Fátima, HERRERA, Francisco y
RECIO, Álvaro, PLEGUEZUELO,Alfonso,
Prólogo. El retablo sevillano. Desde sus
orígenes a la actualidad.
Sevilla: Fundación Real Maestranza de
Caballería de Sevilla, Obra Social de Cajasol y
Diputación de Sevilla, 2009. 479 páginas.
Origen, evolución y vigencia del arte
lignario sevillano
La Diputación de
Sevilla, con la ayuda de la Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla
y de la Obra Social de Cajasol, editó en el año 2009
el libro El retablo sevillano. Desde sus
orígenes a la actualidad. La obra es fruto del estudio y colaboración de
tres profesores del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de
Sevilla: Fátima Halcón, Francisco Herrera y Álvaro Recio. Por espacio de casi
quinientas páginas, y ayudándose de un completo aparato fotográfico, los
autores registran, valoran e interpretan los cinco siglos de vigencia del arte
de la retablística en el marco geográfico correspondiente al antiguo reino de
Sevilla, analizando el interesante punto del centro de irradiación cultural
hispalense a los territorios de las actuales provincias de Huelva, Cádiz, parte
de la de Málaga y sur de Extremadura, sin olvidar la exportación de obras a
Córdoba, Canarias, el Algarve portugués o el continente americano.
Puede afirmarse que esta
obra se convertirá muy pronto en una lectura obligatoria para todos aquellos
investigadores atraídos por el estudio de las máquinas lignarias que cubren la
mayoría de los testeros y capillas de los templos sevillanos. Esto se debe a
que recopila y amplía los conocimientos que se tenían sobre el tema,
sistematiza el estudio de los distintos periodos históricos y detalla
exhaustivamente la bibliografía existente al respecto. No obstante, no sólo servirá
a los estudiosos del retablo, sino, como se apunta en el prólogo, a todos
aquellos que quieran hacer avanzar el conocimiento de la escultura y la pintura
asociadas a los mismos; a los interesados por las circunstancias personales y
religiosas que motivaron su encargo de la mano de mecenas y promotores,
–frecuentemente integrantes de la nobleza o de las altas instancias
eclesiásticas, que tomaban, en muchas ocasiones, la erección de retablos como
un símbolo de su poder y preeminencia–, e incluso, resultará una herramienta
apreciable para los gestores culturales y los restauradores del patrimonio
artístico.
Una de las grandes
aportaciones de los autores de este trabajo es haber trazado las líneas básicas
de la comprensión de las fuentes utilizadas para el diseño de los retablos: la
influencia de los tratados de arquitectura durante el Renacimiento y la primera
mitad del siglo XVII o la inclusión de la rocalla en los años centrales del
XVIII son buenos ejemplos de ese trasvase de ideas que toma el retablo como
vehículo introductorio de un determinado estilo artístico en el ámbito
sevillano. De la misma manera, la importancia del retablo en el marco de la
religiosidad popular, como sostenedor de las imágenes que propiciaban el culto,
es un aspecto interesantísimo, no siempre atendido por los historiadores del
arte, a pesar de resultar clave en territorios como el nuestro. Así mismo, el
libro ofrece, con el apoyo de un completo índice onomástico, la posibilidad de
conocer un extenso elenco de artistas de distintas disciplinas que, en muchos
casos, no encuentran hueco en otros libros de historia del arte. Además, hay
aún un aspecto notable a reseñar: la articulación del estudio del patrimonio
local sevillano a través de la prueba fastuosa de los retablos, en muchos
casos, capaces de capitalizar el orgullo de una pequeña población, no siempre
consciente de la importancia de los tesoros artísticos que acumula. Por todo lo
anterior, y por compaginar tan adecuadamente las distintas tendencias de la investigación
en historia del arte, –el formalismo, el biografismo,
la sociología, la iconología…– supone un sustancioso avance en el estudio del
arte sevillano y un estímulo para el investigador versado en la materia.
El trabajo ha sido
dividido en siete capítulos, cada uno dedicado a una parcela cronológica
concreta. El profesor Francisco Herrera se ha ocupado así del capítulo I,
–sobre el origen del retablo sevillano y su primera versión, la de estilo
gótico–, y del V, que versa sobre el retablo de la primera mitad del
setecientos, que tuvo como soporte central el estípite. En el primer caso, el
profesor Herrera, a pesar de todas las dificultades que señala para el estudio
del retablo gótico al comienzo del capítulo, logra dibujar, con un estilo ágil
y directo, pero no falto de profundidad cuando ésta se hace necesaria, un
panorama sugestivo que tiene como punto de articulación el retablo mayor de la
Catedral de Sevilla, la obra de mayor complejidad y tamaño de todas cuantas se
hayan realizado en esta disciplina. En el segundo caso, Herrera actualiza y aumenta
las noticias que dio a conocer en su libro sobre El retablo sevillano en la primera mitad del siglo XVIII: evolución y
difusión del retablo de estípites, editado por la Diputación de Sevilla en
2001 y que constituyó el tema de su tesis doctoral. El profesor Álvaro Recio ha
asumido el estudio del retablo en periodos dispares. Por un lado, suyo es el
capítulo II, sobre el retablo del Renacimiento, pero también el VI y el VII. El
primero trata el retablo del final del barroco, –el que dejó a un lado las
formas arquitectónicas y las sustituyó por la fantasía–, y el segundo llega en
su análisis hasta los inicios de nuestro siglo XXI, cuando por causa de la
reiteración neobarroca vigente en los ejemplos coetáneos
se cierra el recorrido vital del retablo bajo el peso inmenso de la historia y
el agotamiento y frustración de las formas tradicionales, responsables de que
los estilos contemporáneos no hayan inspirado el diseño de los últimos retablos
ejecutados.
La profesora Fátima
Halcón se ha ocupado por entero del siglo XVII. En el capítulo III analiza el
retablo desarrollado durante la primera mitad de esa centuria, de indudable
preponderancia arquitectónica, deudor de la armonía y de un cierto
encorsetamiento formal, y en el apartado siguiente, la magna creación del
articulado por un soporte grandioso como la columna salomónica.
A pesar de todo lo
anterior, el estudio del retablo sevillano es, como muchos otros de excelencia
artística, inagotable desde el punto de vista historiográfico. Este libro, no
extingue en absoluto el tema si no que consigue algo más importante: estimular
al investigador iniciado y abrir los ojos al novel para continuar el trabajo
emprendido, que, de la misma manera que tiene su precedente más inmediato en la
publicación del El retablo barroco
sevillano –de los mismos autores y publicado por la Universidad de Sevilla
en 2000– podría hallar su secuela en el futuro teniendo como objeto lógico de
estudio la influencia que el arte lignario sevillano ejerció en las obras
análogas de los virreinatos americanos. Ese esfuerzo, aunque arduo y complejo,
a buen seguro encontrará respuesta de la mano de estos tres autores,
reconocidos expertos y difusores del conocimiento del retablo sevillano.
Álvaro Cabezas García
atrio n.º 17 | 2011
ISSN: 0214-8293