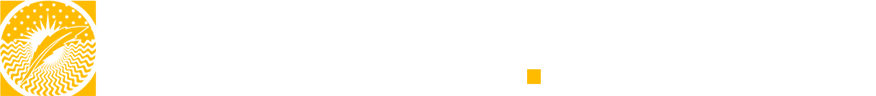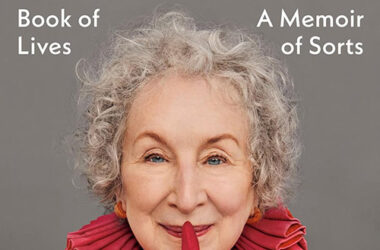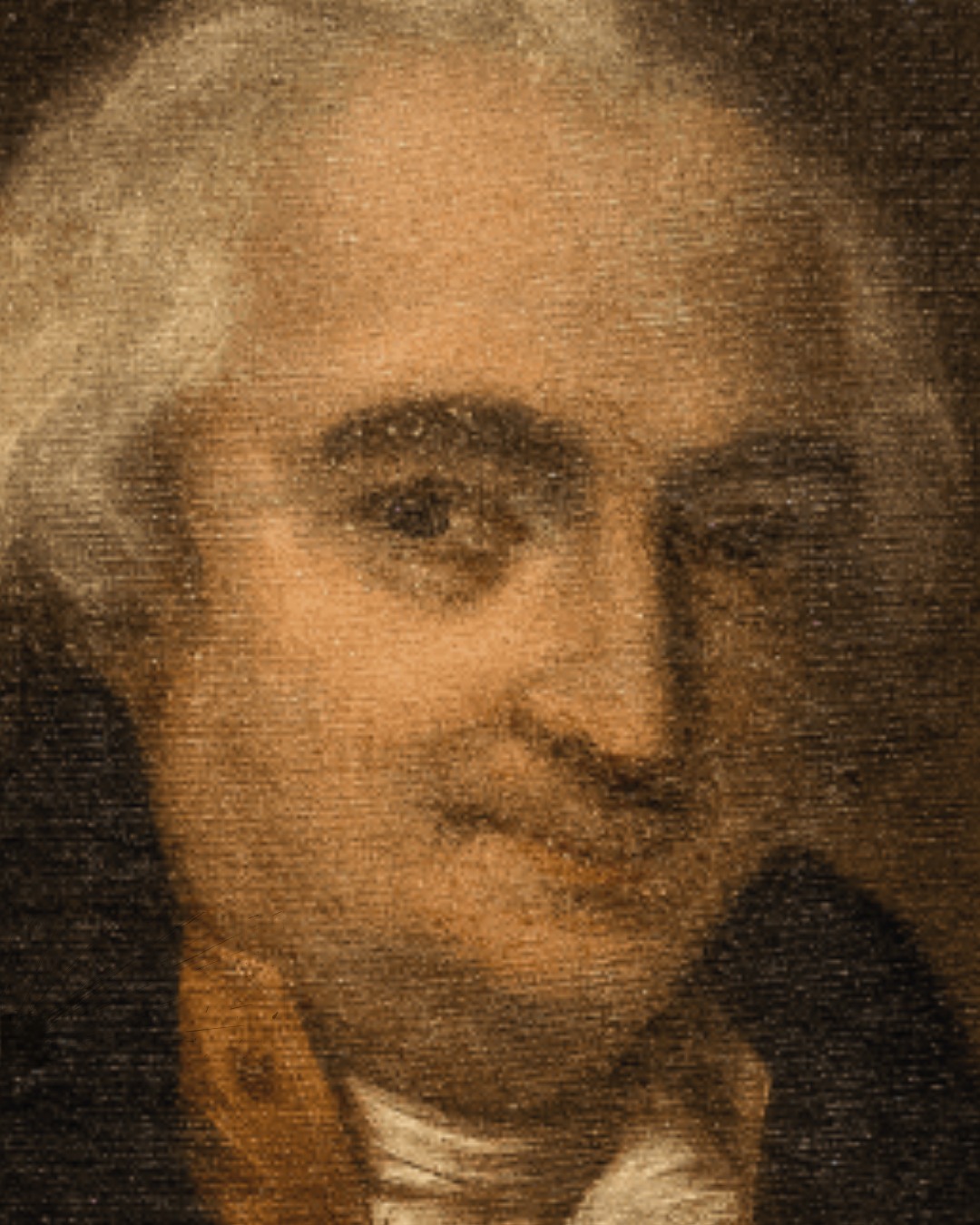David Cobos Sanchiz, Universidad Pablo de Olavide
Según previsiones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a finales de este año 2025 alcanzaremos unas cifras récord en aviación comercial, superando los 5 000 millones de pasajeros en unos 40 millones de vuelos.
Solo en España (un gigante del turismo) la red de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) movió a más de 183,3 millones de pasajeros en los primeros siete meses de 2025.
Es muy posible que haya tomado alguno de estos vuelos y puede que sea de los que se aburren o desconectan cuando se informa sobre las medidas de seguridad aérea y especialmente sobre la evacuación del avión en caso de emergencia.
Puede que también haya contemplado pasajeros sentados en las salidas de emergencia que simplemente hacen caso omiso de las instrucciones de la tripulación o que incluso se dejan puestos los auriculares, se colocan un antifaz o manipulan el teléfono móvil a la hora de despegar, justo lo que les han dicho unos minutos antes que no hagan.

Si no es usted muy aprensivo y está bien informado puede que no se preocupe, porque sabe que las probabilidades de morir en accidente aéreo son realmente insignificantes. Pero esto no es óbice para inhibirse de las instrucciones de emergencia y evacuación.
Si nos falta motivación para entender la importancia de una evacuación rápida y efectiva bastaría con visionar la película Sully, que relata el amerizaje de emergencia en el río Hudson, frente a Manhattan, poco después del despegue, y su subsiguiente evacuación. En esta ocasión, absolutamente todos los ocupantes del avión (155 personas) se salvaron sin mayores consecuencias.
El coste del comportamiento irracional
Pero el comportamiento y las características de los pasajeros pueden dificultar la evacuación de emergencia: el pánico, la ansiedad, los intentos por recuperar el equipaje y la diversidad física afectan significativamente a la eficiencia de la evacuación. Especialmente, el comportamiento irracional y la tendencia a recuperar el equipaje pueden retrasar significativamente la salida, como señalan algunos estudios.
Si hay evidencia científica sobre esto, ¿por qué no hacemos algo? Varias cuestiones rechinan aquí.
En primer lugar, todos los organismos internacionales se han olvidado de los pasajeros a la hora de establecer recomendaciones de formación. ICAO –International Civil Aviation Organization– fija las normas y métodos recomendados para la formación y licencias; IATA –International Air Transport Association– desarrolla programas de capacitación estandarizados y manuales de buenas prácticas en la industria aérea; IFALPA –International Federation of Air Line Pilots’ Associations– influye en temas de seguridad y formación desde la perspectiva de los pilotos, e ILO –International Labour Organization– establece lineamientos laborales relacionados con capacitación en transporte aéreo en algunos convenios. Pero todos estos estándares y recomendaciones son para los pilotos y la tripulación, no hay absolutamente nada previsto para los pasajeros.
Sin embargo, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre la importancia de desarrollar una cultura de la prevención generalizada a nivel social para evitar los riesgos y sus consecuencias para la salud y la economía global.
Hay que formarse, no solo informarse
Está más que consolidada la idea de que para gestionar un desastre, la población en general (no solo los profesionales) debe poseer un conocimiento y pautas de acción apropiadas que no pueden adquirirse si antes no se ha efectuado una labor continuada de pedagogía y sensibilización.
En segundo lugar, información no es formación. La información no es más que un conjunto de datos estructurados, transmitidos con un propósito comunicativo, que no necesariamente implica un cambio comportamental en la persona que la recibe.
Dependiendo de la motivación de la persona, la información calará en su psique y transformará su comportamiento o simplemente la oirá como quien oye llover… En cambio, parafraseando al filosofo Hans-Georg Gadamer, la formación no es una mera acumulación de conocimientos, sino que implica su apropiación de manera que nos forme y transforme.
Volviendo al tema que nos ocupa, las personas a las que se debería proporcionar ayuda durante un proceso de evacuación en caso de emergencia aérea solo reciben actualmente una información atropellada que, en muchas ocasiones, no tiene ningún impacto en absoluto.
Además, no es descabellado pensar que quienes ocupen los asientos de las salidas de emergencia en los aviones deben poseer una mínima formación previa que les ayude a desempeñar mejor sus obligaciones en caso de necesidad.
La importancia del factor humano en la evacuación
Como hemos visto, investigaciones recientes destacan la importancia del factor humano a la hora de la evacuación de emergencia, por lo que sostenemos que la formación en evacuación aérea es fundamental para maximizar la supervivencia en este tipo de situaciones, como sucede en otros contextos de la vida cotidiana.
Es obvio que estaríamos hablando de una formación muy sencilla, pero comparable a la que se proporciona en muchos otros contextos, especialmente en el ámbito escolar y laboral (educación para la salud en el caso de estudiantes, formación en prevención de riesgos laborales para trabajadores, primeros auxilios para todos…).
Esta formación debería incluir los procedimientos básicos a seguir en caso de emergencia mediante simulaciones realistas porque, como ya hemos dicho antes, la formación no es solo información, sino que debe propiciar el “saber hacer”.
Todo está por construir, pero si ICAO fijara estándares básicos en forma de recomendaciones, las grandes alianzas comerciales (Star, SkyTeam, OneWorld) priorizaran sentar en las salidas de emergencia a personas con esta formación mínima acreditada y los Estados la fomentaran patrocinándola de algún modo y empezando por formar gratuitamente a su personal, en poco tiempo habría un número muy significativo de personas preparadas y concienciadas para colaborar en este tipo de situaciones.
Obviamente se trata solo de una idea, pero es una idea que puede salvar su vida.
David Cobos Sanchiz, Profesor Titular Dpto. Educación y Psicología Social, Universidad Pablo de Olavide
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.